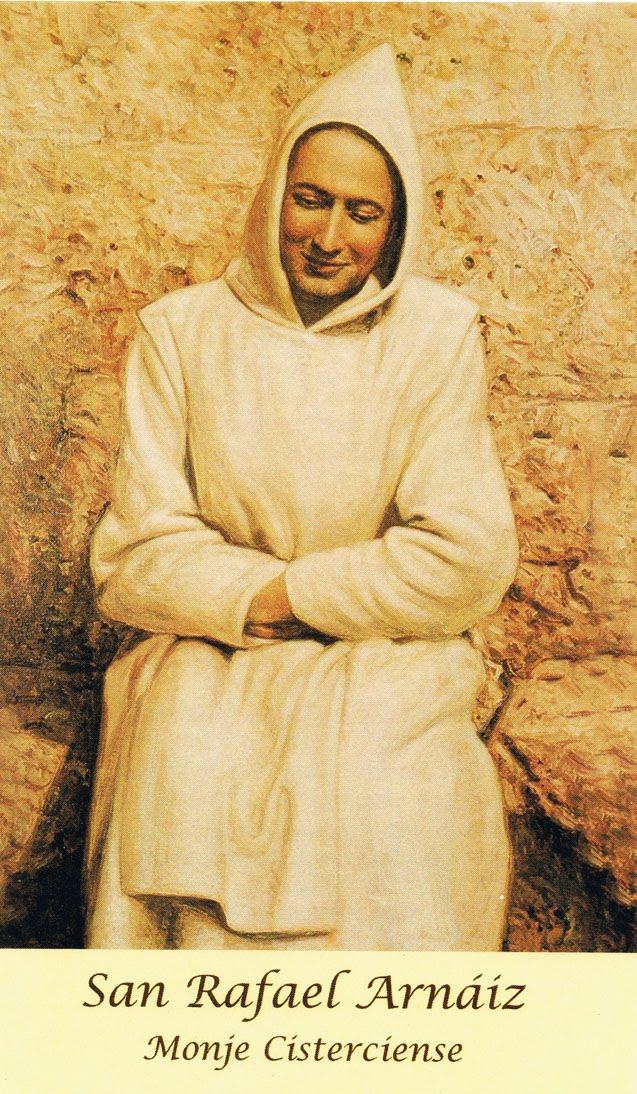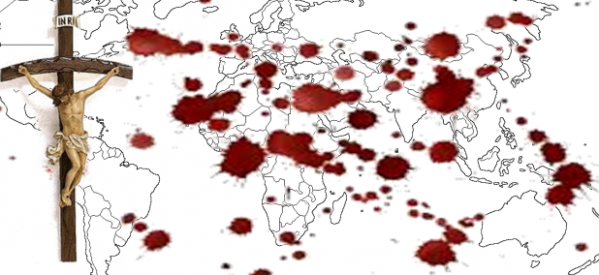“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.”
(Mt 16,24).
Siempre que un discípulo de Cristo se pone ante un papel y quiere referirse a su vida como tal no puede evitar, ni quiere, saber que en determinado momento tiene que enfrentarse a su relación directa con el Maestro.
Así, muchos han sido los que han escrito vidas de Jesucristo: Giovanni Papini (“Historia de Cristo”), el P. Romano Guardini (“El Señor), el P. José Luis Martín Descalzo (“Vida y misterio de Jesús de Nazaret“), el P. José Antonio Sayés (“Señor y Cristo”) e incluso Joseph Ratzinger (“Jesús de Nazaret“). Todos ellos han sabido dejar bien sentado que un Dios hecho hombre como fue Aquel que naciera de una virgen de Nazaret, la Virgen por excelencia, había causado una honda huella en sus corazones de discípulos.
Arriba decimos que el discípulo deberá, alguna vez, ponerse frente a Cristo. Y es que no tenemos por verdad que el Maestro suponga un problema para quien se considera discípulo. Por eso entendemos que tal enfrentamiento lo tenemos por expresión de expresar lo que le une y, al fin y al cabo, lo que determina que sea, en profundidad, su discípulo. Sería como la reedición de lo que dice San Juan justo en el comienzo de su Evangelio (1,1):
“En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios”.
El caso es que podemos entender que la Palabra estaba con Dios en el sentido de estar en diálogo con el Creador. Por eso decimos que la relación que mantiene quien quiere referirse a Cristo como su referencia, un discípulo atento a lo que eso supone, ha de querer manifestar que se sea, precisamente, discípulo. Entonces surge la intrínseca (nace de bien dentro del corazón) necesidad de querer expresar en qué se sustenta tal relación y, sobre todo, cómo puede apreciarse la misma. O, por decirlo de otra forma, hasta dónde puede verse influenciado el corazón de quien aprende de parte de Quien enseña.
Y si hablamos de Cristo no podemos dejar de mencionar aquello que hace esencial nuestra creencia católica y que tiene que ver con un momento muy concreto de su vida como hombre. Y nos referimos a cuando, tras una Pasión terrible (por sangrante y decepcionante según el hombre que veía a Jesucristo) fue llevado al monte llamado Calvario para ser colgado en dos maderos que se entrecruzaban.
Nos referimos, sin duda alguna, a la Cruz.
Como es lógico, siendo este el tema de esta serie, de la Cruz de Cristo vamos a hablar enseguida o, mejor, hablará el protagonista principal de la misma dentro de muy poco. Es esencial para nosotros, sus discípulos. Sin ella no se entiende nada ni de lo que somos ni de lo que podemos llegar a ser de perseverar en su realidad. Sin ella, además, nuestra fe no sería lo que es y devendría simplemente buenista y una más entre las que hay en el mundo. Pero con la Cruz las cosas de nuestra espiritualidad saben a mucho más porque nos facilitan gozar de lo que supone sufrir hasta el máximo extremo pero saber sobreponerse al sufrimiento de una manera natural. Y es natural porque deviene del origen mismo de nuestra existencia como seres humanos: Dios nos crea y sabe que pasaremos por malos momentos. Pero pone en nuestro camino un remedio que tiene nombre de hombre y apellido de sangre y luz.
Pero la Cruz tiene otras cruces. Son las que cada cual cargamos y que nos asimilan, al menos en su esencia y sustancia espiritual, al hermano que supo dar su vida para que quien creyese en Él se salvase. Nuestras cruces, eso sí, vienen puestas sobre nuestras espaldas con la letra minúscula de no ser nada ni ante Dios mismo ni ante su Hijo Jesucristo. Minúscula, más pequeña que la original y buena Cruz donde Jesús perdonó a quienes lo estaban matando y pidió, además pidió, a Dios para que no tuviera en cuenta el mal que le estaban infiriendo aquellos que ignoraban a Quien se lo estaban haciendo.
Hablamos, por tanto, de Cruz y de cruces o, lo que es lo mismo, de aquella sobre la que Cristo murió y que es símbolo supremo de nuestra fe y sobre el que nos apoyamos para ser lo que somos y, también, de las que son, propiamente, nuestras, la de sus discípulos. Y, como veremos, las hay de toda clase y condición. Casi, podríamos decir, y sin casi, adaptadas a nuestro propio ser de criaturas de Dios. Y es que, al fin y al cabo, cada cual carga con la suya o, a veces, con las suyas.
8- La cruz de la persecución (Habla Cristo)
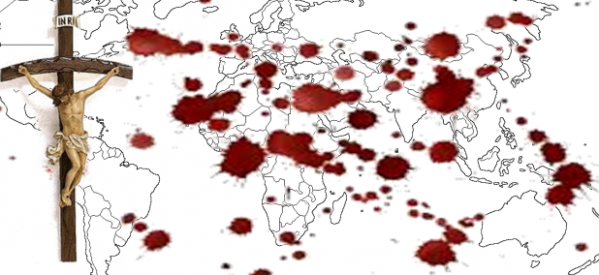
Estimados hermanos:
Muchas veces os dije que si yo era perseguido (y más que lo iba a ser, como sabéis) a vosotros también, discípulos míos, os iban a perseguir.
También sabéis que cuando os hablé de a quién puede llamarse bienaventurado os dije que no os debía pesar ser perseguidos sino que, al contrario, debías saber que eso era muy bueno para vosotros. Y no es que os pidiera algún tipo de martirio buscado sino que todo aquel que era perseguido en mi nombre (por mí) era bienaventurado, muy bienaventurado.
Leer más... »