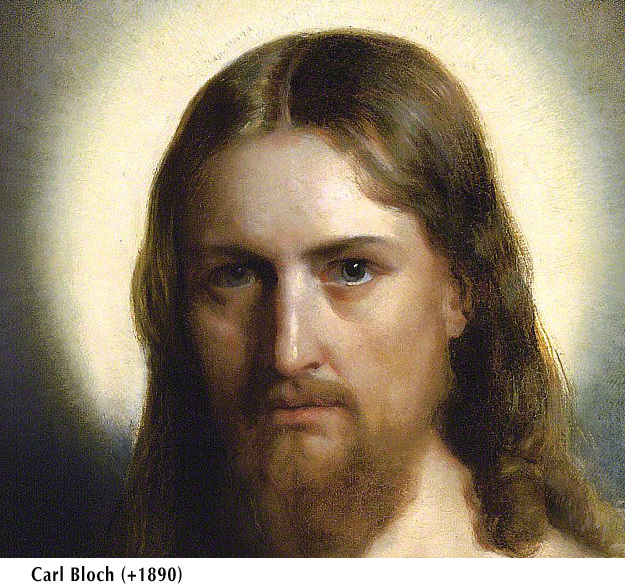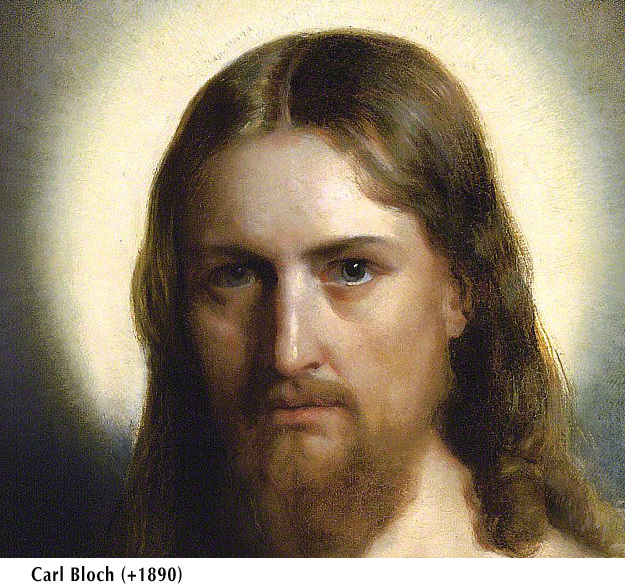
–Pues no pide usted poco…
–Es que el Espíritu Santo quiere fortalecer nuestras virtudes teologales, no sea que vayamos a hundirnos.
–Graves males sufre hoy la Iglesia, como lo comprobamos en el artículo anterior, que provocan dentro de ella combates muy fuertes, que ya desde el siglo XIX van in crescendo, o si se quiere desde el siglo XVI. Hay males
-en el campo doctrinal, aunque los moderados, con un voluntarismo buenista, digno de mejor causa, no quieran darles mayor importancia; y aunque los deformadores vean precisamente en esos graves errores, insuficientemente combatidos, la esperanza de una Iglesia nueva; tan nueva que no sería ya la Iglesia Católica de Cristo. Pero hay también
-en el campo práctico males muy graves, que son consecuencias directas de las muchas falsificaciones de la fe católica, y que provocan en moderados y en deformadores las mismas reacciones ya señaladas. Existen sin duda Iglesias locales pujantes, fieles, en crecimiento. Pero en las Iglesias progresivamente descristianizadas, esos males morales y disciplinares son realmente muy graves:
arbitrariedades sacrílegas en la liturgia, especialmente en la Eucaristía; distanciamiento habitual de la Misa dominical en una gran mayoría de bautizados; anticoncepción sistemática en los matrimonios; disminución extrema de la natalidad y de la nupcialidad; desaparición del sacramento de la penitencia; escasez persistente de vocaciones sacerdotales y religiosas; secularización de las misiones, de las grandes obras sociales de caridad, de las escuelas, colegios y Universidades católicas; culto a las riquezas, con la consiguiente aceptación de la injusticia social; paralización de los cristianos en política; debilitación de la Autoridad apostólica ante la refutación de las herejías y ante los abusos disciplinares y litúrgicos; etc.
–Todos estos males doctrinales y prácticos producen hoy angustia, e incluso desesperación, en no pocos cristianos, ya desde hace decenios; pero especialmente con ocasión de las públicas batallas doctrinales y disciplinares recientemente suscitadas en la Iglesia. Este artículo, pues, se dirige sobre todo a estos fieles católicos. Ellos no son moderados buenistas –vamos bien, con luces y sombras–, y menos aún son deformadores. Son simplemente católicos angustiados, y algunos de ellos desesperados. Necesitan el riego vivificante de la Palabra divina «como tierra reseca, agostada, sin agua» (Sal 62,2), «a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras permanezcan firmes en la esperanza» (Rm 15,4).
«Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar nosotros a todos los atribulados con el mismo consuelo con que nosotros somos consolados por Dios» (2Cor 1,3-4). «El justo vive de la fe» (Rm 1,17; Hab 2,4; Gal 3,11; Heb 10,38, etc.), y «la fe es por la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo» (Rm 10,17)… Yo sé bien por qué inicio mi artículo con estas palabras sagradas.
* * *
–«Con todo lo precedente ¿no querrá usted convencernos de que el cristiano no debe sufrir, ni entristecerse, ni pasar angustias con los males que afligen a la Iglesia y a la humanidad? No sería un fiel imitador de Cristo y de los santos. Sería un mal cristiano»… Mi respuesta comienza recordando aquella frase de San Pablo, en la que distingue dos modos de tristeza, muy distintos entre sí: «La tristeza según Dios es causa de penitencia saludable, de la que jamás hay por qué arrepentirse. Pero la tristeza según el mundo lleva a la muerte» (2Cor 7,10).
Hay, pues, un sufrimiento, una tristeza, una angustia, que espiritualmente son buenos, porque son un acto de caridad, que expresa el dolor por el pecado propio o ajeno, viendo a Dios así ofendido. Y hay también otros que son malos, porque proceden de la voluntad carnal frustrada, de la disconformidad con la voluntad de Dios providente, de la falta de confianza en el Señor, como si los males del mundo y de la Iglesia se le hubieran ido de las manos, escapando de su dominio. Esta tristeza es mala, y hay que luchar contra ella.
Cristo ha sido el hombre que más ha sufrido en toda la historia de la humanidad. Los evangelistas, sin temor a escandalizarnos, refieren que Jesús en Getsemaní «comenzó a sentir tristeza y angustia», y dijo a los tres apóstoles que le acompañaban: «mi alma está triste hasta la muerte» (Mt 26,37-38; cf. Mc 14,33-34). Y este gran sufrimiento, causado por el conocimiento del pecado del mundo pasado, presente y futuro, no se produce solo en esta proximidad de la Pasión, sino que en cierto modo acompaña toda su vida.
Dice Santa Teresa: «¿Qué fue toda su vida sino una cruz, siempre delante de los ojos nuestra ingratitud y ver tantas ofensas como se hacían a su Padre, y tantas almas como se perdían? Pues si acá una que tenga alguna caridad [ella misma] le es gran tormento ver esto, ¿qué sería en la caridad de este Señor?» (Camino Perfec. 72,3).
Todos los santos han sufrido a causa del pecado, y han sufrido por amor a Dios y por amor a los pecadores. «Arroyos de lágrimas bajan de mis ojos por los que no cumplen tu voluntad» (Sal 118,136; cf. Lam 3,48-51). San Pablo confiesa: «estoy crucificado con Cristo» (Gál 2,19); «el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo» (6,14), y «cada día muero» (1Cor 15,31). Mucho sufre porque los judíos rechazan a Cristo: «siento una gran tristeza y un dolor continuo en mi corazón porque desearía yo mismo ser anatema de Cristo por mis hermanos» (Rm 9,2). Pero al mismo tiempo,
Cristo ha sido el hombre más feliz del mundo, y nadie ha tenido una alegría comparable con la suya y la de sus santos. Tendrán ustedes que reconocerlo. Nadie se ha sabido tan Amado del Padre como Él. Nadie ha amado a los hombres como Él, y los hombres tenemos alegría en la medida en que amamos, y amamos bien, porque somos imágenes de Dios, que es amor. Nadie ha captado la bondad y belleza del mundo como Cristo, el Primogénito de toda criatura. Nadie ha entendido y admirado como Él los planes de la Providencia divina, siempre plenos de sabiduría, bondad y misericordia. Nadie se ha alegrado tanto con la bondad de los hombres buenos, causada por Él. Nadie ha conocido como Él la fuerza de la gracia, ni se ha alegrado tanto en la conversión de los pecadores.
Cristo ha sido el más sufriente y el más feliz de todos los hombres. Es paradójico, pero indiscutible, aunque para nosotros sea un misterio no fácil de explicar. «La perfecta alegría» de San Francisco de Asís, en la mayor desolación, puede darnos una idea de este contraste misterioso, pero real (Florecillas VII). Si quieren profundizar más en esta infinita paradoja, pueden servirles quizá las consideraciones que hago en mi libro El martirio de Cristo y de los cristianos (Fund. GRATIS DATE, Pamplona 2003, pg. 5-12). Lo que ahora más me importa es que aquellos buenos cristianos, que hoy están escandalizados y angustiados por los males del mundo y, sobre todo por los de la Iglesia, hallen la paz en la verdad.
* * *
Gloria al Padre nuestro celestial, que por puro amor nos creó, y en él «vivimos, existimos y somos» (Hch 17,28), sostenidos en cada instante directamente por su manos poderosas. Gloria al Padre que, caídos los hombres en el pecado, «tanto amó al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna» (Jn 3,16). Nos asegura Jesús que «bien sabe vuestro Padre celestial todo los que vosotros necesitáis», y si tan bien cuida de las flores del campo y de las aves del cielo, «¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? ¿No valéis vosotros más que ellas?» (Mt 6,25-30)… Más aún, dice Cristo con una enérgica afirmación: «lo que mi Padre me dio es mejor que todo, y nadie podrá arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa» (Jn 10,29-30).
Si Dios ha querido ser nuestro Padre y ha querido hacernos hijos suyos, tendrá que cuidarnos. Santa Teresa de Jesús se encarga de recordarlo: «pues en siendo padre nos ha de sufrir, por graves que sean las ofensas. Si nos tornamos a Él como el hijo pródigo, nos ha de perdonar; nos ha de consolar en nuestros trabajos, mejor que todos los padres del mundo; nos ha de regalar, nos ha de sustentar»… (Camino Perfecc. 44,2).
Gloria al Hijo redentor, que por nosotros y por nuestra salvación se hizo hombre, y entregó su vida en la cruz para remisión de nuestros pecados y para ganarnos la filiación divina. Él nos ha adquirido, al precio de su sangre, como Cuerpo suyo, como Esposa suya en la única Iglesia, de la que está enamorado. «Y nadie aborrece jamás su propia carne, sino que alimenta y la abriga como Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo» (Ef 5,29-30).
«Él es el que nos ama, y nos ha absuelto de nuestros pecados por la virtud de su sangre» (Ap 1,5). Por tanto, «¿quién nos arrebatará al amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada?… [¿Algunos hombres vestidos de negro, con alzacuellos, que dicen barbaridades?] En todas esas cosas vencemos por aquel que nos amó» (Rm 8,35-37).
Gloria al Espíritu Santo, el Don supremo del Padre y del Hijo para los hombres. «Yo rogaré al Padre, y os dará otro Abogado, que estará con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad» (Jn 14,16). Si Cristo es la Cabeza, el Espíritu Santo es «el alma de la Iglesia» (Vat. II, LG 7; Juan Pablo II, 28-XI-1990). Él nos ilumina la fe, sostiene nuestra esperanza, enciende y acrecienta nuestra caridad, y perfecciona por sus dones el ejercicio de todas las virtudes, permitiéndonos participar así de la vida de la gracia al modo divino. Más aún, Él habita en nosotros, en la unidad del Padre y del Hijo, como en un templo. Siendo esto así, ¿algún cristiano puede autorizarse a vivir angustiado, desesperado, cuando vayan mal las cosas en el mundo y en la Iglesia?
Gloria a la Virgen María, que nos ha sido dada como Madre por su hijo unigénito, Jesús. Nosotros, como el discípulo Juan, «la recibimos en nuestra casa» espiritual (Jn 19,25-27). Aquello que dijo el Vaticano II, lo afirma Pablo VI en el Credo del Pueblo de Dios: María «continúa en el cielo ejercitando su oficio maternal con respecto a los miembros de Cristo, por el que contribuye a engendrar y a acrecentar la vida divina de cada una de las almas de los hombres redimidos» (1968, n.15).
San Pío X lo dice con aún mayor ternura: «Debemos decirnos originarios del seno de la Virgen, de donde salimos un día a semejanza de un cuerpo unido a su cabeza. Por esto somos llamados, en un sentido espiritual y místico, hijos de María, y ella, por su parte, nuestra Madre común. “Madre espiritual, sí, pero madre realmente de los miembros de Cristo, que somos nosotros” (San Agustín)» (1904, enc. Ad diem illud). Ella, ascendida en cuerpo y alma junto a Dios, «ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte», de tal modo que «vive siempre para interceder por nosotros» (Heb 7,25). «Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios»… ¿Qué lugar hay en un cristiano para la angustia y la desesperación?
Gloria a la Iglesia celestial, con la que nos unimos especialmente en la Eucaristía diaria.. «con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre la ayuda» del Señor (Plegaria euc. III).
Gloria a los santos Ángeles de Dios, revelados en el Antiguo Testamento, pero mucho más claramente en el Nuevo, que cuidan de los hombres, de los discípulos de la Iglesia, de la Esposa de Cristo:
«No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque [el Señor] a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra; caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí: lo libraré; me invocará y lo escucharé» (Sal 90).
Gloria a la Iglesia peregrina, la de la tierra, con su doctrina luminosa, siempre fiel a sí misma, guardada en la verdad por el Espíritu Santo, luz indefectible entre tanta oscuridad y mentira; con su liturgia, sacramentos y sacramentales; con sus Escrituras sagradas, sus Concilios sagrados, los escritos celestiales de sus santos;
con aquellos que perseveran en la oración, que llevan fielmente la cruz de cada día; con sus párrocos y Obispos entregados a su gente día a día, con sus misioneros, sus mártires, sus padres de familia, sus niños, sus religiosas activas y contemplativas, sus monjes, sus religiosos, sus vírgenes consagradas, sus iglesitas y sus catedrales por todas partes; con sus innumerables obras de caridad y de beneficencia, especialmente admirables en los países más pobres; con la Roca de Pedro, con el Papa, asegurado por la oración de Cristo: «yo he rogado por ti [Simón Pedro:… Karol Wojtyla, Joseph Ratzinger, Jorge Bergoglio] para que no desfallezca tu fe» (Lc 22,32), y asegurado por la oración de cientos de millones de fieles en todas las Misas, al final de los Rosarios… («por el Papa»). «Pedid y recibiréis» (Jn 16,24); «todo cuanto con fe pidiéreis en la oración lo recibiréis» (Mt 21,22)… Un mundo de gracia divina, sobrehumana, celestial ya aquí en la tierra.
Hermanos angustiados y desesperados, mirad con los ojos de la fe a la Iglesia, la Esposa bellísima de Cristo. Mirad a Jesús, que «en aquella hora se sintió inundado de gozo en el Espíritu Santo» (Lc 10,31), y «tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús» (Flp 2,5). Descansad, aunque sea por unas horas.
* * *
–La fe en la Providencia divina se ha debilitado grandemente en los últimos tiempos, y uno de sus signos es la angustia y desesperación que hoy se apodera de algunos cristianos ante los males del mundo y de la Iglesia. Es la fe en la Providencia la que fundamenta la esperanza y asegura la paz en las almas creyentes. Vayan las cosas como vayan en el mundo y en la Iglesia. Digo que se ha debilitado la fe en la Providencia en los que tienen fe. Porque en quienes carecen de ella, no existe en absoluto, por supuesto. La niegan rotundamente.
Predomina hoy en muchos ambientes católicos formas modernas del pelagianismo o de su modo suavizado, el semipelagianismo, que se le asemeja no poco (cf. en este blog 61-65). No se admite fácilmente que un plan de Dios providente dirija la vida del hombre y de las naciones, porque no se cree en la primacía de la gracia (66-75). Se piensa más bien que la línea vital de los pueblos, de la misma Iglesia, es aquella que las opciones libres de los hombres van diseñando. Por tanto, es el hombre, es la parte humana, la que en definitva decide lo que ha sido, lo que es y lo que será su vida personal, lo mismo que la vida del mundo y de la Iglesia. La misma palabra predestinación, tan importante en la Escritura, en la Tradición y en la teología clásica, prácticamente ha desaparecido de los textos de teología.
Es posible que hoy un párroco o profesor de teología diga, por ejemplo, que si tal persona se accidentó en su coche y quedó parapléjica, nada tiene que ver Dios y su providencia divina con tal suceso: ha de atribuirse únicamente a la conducción imprudente del vehículo o a un error del mecánico que lo preparó. La misma Pasión de Cristo no es, según eso, cumplimiento de un plan eterno de Dios, anunciado en las Escrituras. Cristo murió porque los poderosos de su tiempo lo mataron. Y punto. Fue así su muerte, como podía haber sido de otro modo. Estas teologías anti-cristianas sobre la Providencia no suelen tener formulaciones sistemáticas y precisas, que chocarían abiertamente con doctrinas dogmáticas de la Iglesia. Pero se expresan con mucha frecuencia. No me alargaré sobre el tema porque ya lo traté más largamente en (133) Cristo vence los males del mundo –I y –II (134); (135) Providencia divina–I. Dios nuestro Señor gobierna el mundo y (136) –II. El Señor es justo y misericordioso.
La fe en la Providencia fue, sin embargo, en toda la historia de la Iglesia uno de los rasgos más profundos de la espiritualidad popular cristiana. Tanto que muchos refranes y dichos antiguos la expresan: «Dios escribe derecho sobre renglones torcidos», «Que sea lo que Dios quiera», «Dios proveerá», «Así nos convendrá», «No hay mal que por bien no venga», «Dios dirá», «Dios quiera que», «Si Dios quiere, iremos a…» (cf. Sant 4,15), «Con el favor de Dios», «Gracias a Dios», «Todo está en manos de Dios», «Dios da la ropa según el frío», «Dios aprieta, pero no ahoga», «El hombre propone y Dios dispone», etc.
–Recordaré en tesis fundamentales la teología dogmática y espiritual de la Providencia, que hoy tanto falta y tanta falta nos hace. Incluso a veces es expresamente negada.
–La fe en la Providencia divina es antiquísima, revelada ya a Israel desde el principio, cuando tantas otras verdades le eran desconocidas todavía. «El Señor frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, de edad en edad» (Sal 32,11). «Tu reinado es un reinado perpetuo» (144,13). José, en Egipto, dice a sus hermanos que lo vendieron como esclavo: «No sois vosotros los que me habéis traído aquí. Es Dios quien me trajo y me puso al frente de toda la tierra de Egipto» (Gén 45,8)… «¿Quién puede resistir su voluntad?» (Rm 9,19).
–«Todo lo que Dios creó, con su providencia lo conserva y lo gobierna» (Vaticano I: Dz 3003). «Él cuanto quiere lo hace» (Sal 113-B,3). «Yo digo: “mi designio se cumplirá; mi voluntad la realizo”… Lo he dicho y haré que suceda, lo he dispuesto y lo realizaré» (Is 46,10-11; cf. 48,3-5)… Está claro: aquí no tose nadie sin el permiso de Dios. Y no hay en el mundo un gramo más de mal que lo que Dios permite. Y todo bien concreto ha sido impulsado por la bondad providente del Rey del Universo. Sabe Dios perfectamente, en su sabiduría omnipotente, lo que promueve y lo que permite. ¿Puede haber algún creyente que se atreva a objetar algo a su gobierno?
–Dios interviene continuamente en el orden de causalidades intramundano, y a veces en modos extraordinarios, en milagros (cf. mi estudio Los Evangelios son verdaderos e históricos, Fund. GRATIS DATE, Pamplona 2013, concretamente en el apéndice, Los milagros de Jesús según Walter Kasper). Aunque el Cardenal Kasper, y antes que él tantos otros protestantes liberales y modernistas, niegue con no pocos exegetas católicos actuales la mayoría de los milagros de Cristo –es decir, todos–, en cuanto alteraciones eventuales de las leyes internas al mundo, Jesús «hizo muchos milagros», como lo reconocen los mismos que lo condenaron a muerte (Jn 11,47). Así consta en casi todas las páginas de los Evangelios, en la enseñanza del Concilio Vaticano I (Dz 3034), en el Catecismo de la Iglesia (547-553). Israel entiende la historia de la salvación como una serie de acciones de Dios en favor de su pueblo. Y esa historia de intervenciones del Señor continúa en la Iglesia hoy y hasta el fin de los tiempos. La oración de petición no tendría sentido si Dios no interviene en el mundo. En fin, «cuanto hacemos, eres Tú quien para nosotros lo hace» (Is 26,12). «Nuestro Dios está en los cielos y en la tierra, y todo cuanto quiere lo realiza» (Prov 19,21).
–La Providencia divina no obra solamente en las grandes líneas de la historia, sino que gobierna lo grande y lo mínimo. No es como enseña Cicerón: «dii magna curant, parva negligunt». Es como dice Cristo: «ni un solo gorrión cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre» (Mt 28,18).
–Dios gobierna siempre en su providencia todas las criaturas con amor inmenso y misericordia indecible. «Todas las cosas colaboran al bien de los que aman a Dios» (Rm 8,28). El Catecismo de la Iglesia recuerda que «Santa Catalina de Siena dice “a los que se escandalizan y se rebelan por lo que les sucede”: “todo procede del amor [de Dios], todo está ordenado a la salvación del hombre, Dios no hace nada que no sea con este fin”. Y santo Tomás Moro, poco antes de su martirio, consuela a su hija: “Nada puede pasarme que Dios no quiera.Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor”» (n.313). Por tanto, hemos de ver el amor de Dios en todo lo que sucede. Hemos de dar gracias a Dios «siempre y en todo lugar». Y sin ningún miedo, sin ninguna restricción mental, debemos pedir al Padre providente: «Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo».
–La Providencia divina ordena las cosas al mismo tiempo con justicia y con misericordia. Pero, si vale decirlo, aunque no sea exacto, la misericordia divina hace algunas veces sus trampas, no abandonando el mundo el simple juego brutal de sus causalidades internas libres. No. El Señor «no nos trata como merecen nuestros pecados» en pura justicia (Sal 102,10). Santo Tomás expresa lo mismo diciendo: «La misericordia divina es la raíz o el principio de todas las obras de Dios, y penetra su virtud, dominándolas. Según esto, la misericordia sobrepasa la justicia, que viene solamente en un lugar segundo» (STh I, 21,4).
–Permitiendo a veces males enormes promueve Dios providente inmensos bienes. Del peor crimen de la historia humana, la Pasión de Cristo, fluyen los mayores bienes para la humanidad en todos los siglos. Si Dios no permitiera perseguidores de la Iglesia, no tendríamos la legión gloriosa de los mártires. Muchas grandes verdades de la fe católica –la divinidad de Jesucristo, la primacía y necesidad absoluta de la gracia, etc.– fueron formuladas por la Iglesia con ocasión de pésimas herejías: «oportet hæreses esse» (1Cor 11,19). Son inescrutables los designios de Dios providente (Rm 11,33-34). Por eso escribe León Bloy que, aunque no lo entendamos, «todo lo que sucede es adorable».
–Es Cristo, Rey del universo, quien todo lo gobierna con providencia divina, porque a Él le ha sido dado «todo poder en el cielo y en la tierra» (Mt 28,18). Se sirve, ciertamente, para ello normalmente de causalidades segundas, no sólo de las buenas, sino también de las malas. En todo caso, como todos los días repetimos una y otra vez [aunque no consta que nos enteremos de lo que decimos] «nuestro Señor Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén».
Los que niegan la Providencia niegan a Dios en cuanto Señor del cielo y de la tierra, y no entienden nada de la historia de la Iglesia y de las naciones. No entienden, por tanto, nada del presente. Y cabe sospechar, sin caer en juicios temerarios, que estas grandes verdades de la fe en la Providencia no están del todo operantes en quienes, ante los tormentosos sucesos actuales de la Iglesia, se hunden en la angustia o incluso en la desesperación, como si no estuviera todo integrado en un plan de Dios providente. Más aún: se creen incluso algunos con motivos sobradamente suficientes para hundirse en tales sentimientos: con-sienten en lo que sienten, no intentan salir de sus sentimientos, y procuran comunicarlos a los demás. Lo que ya es el summum.
* * *
Desconcertados. Nadie hoy en la Iglesia Católica tiene derecho para autorizarse a estar desconcertado. Nunca la Iglesia ha tenido un corpus doctrinal tan amplio y perfecto. Sobre cualquier tema que pueda interesarnos: documentos sobre la Escritura, sobre la Liturgia, la Virgen María, el Sacerdocio, la Eucaristía, la Doctrina social… Tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, síntesis amplia y perfecta de la doctrina y disciplina de la Iglesia, autorizada por San Juan Pablo II… Jamás, ni de lejos, ha tenido la Iglesia tantas fuentes abiertas que manan agua viva. Si alguno las desprecia y prefiere beber las aguas de cualquier charco de moda, leyendo le dernier cri, el último aullido ofrecido en tantas librerías religiosas, incluídas muchas diocesanas, no se lamente después de su desconcierto… y de su descomposición.
«Pasmáos, cielos, de esto y horrorizaos sobremanera, palabra del Señor. Ya que es un doble crimen el que ha cometido mi pueblo: dejarme a Mí, fuente de aguas vivas, para excavarse cisternas agrietadas, incapaces de contener el agua» (Jer 2,12-13).
Indignados. Entre los «buenos» cristianos, no son pocos hoy los que están indignados. Están absolutamente disconformes con el modo providente que nuestro Señor Jesucristo emplea hoy para gobernar su Iglesia, especialmente por los males que permite; pero también por los bienes que no acaba de promover eficazmente. Están indignados, y se reconocen ampliamente autorizados para estarlo. «Hombres de poca fe», que hacen de su ceguera una virtud.
«¡Hombre! ¿Quién eres tú para pedir cuentas a Dios? Acaso dice el vaso al alfarero: “¿por qué me has hecho así?” ¿O es que no puede el alfarero hacer del mismo barro un vaso de honor y un vaso indecoroso?» (Rm 9,20-21). «¡Qué insondables son sus juicios e inescrutables su caminos! Porque ¿quién conoció el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero?» (11,33-34). Dice el Señor: «No son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Cuanto son los cielos más altos que la tierra, tanto están mis caminos por encima de los vuestros, y por encima de los vuestros mis pensamientos» (Is 55,8-9).
Tentados. «¿En qué está pensando el Señor al permitir tantísimos escándalos y tentaciones en el mundo e incluso dentro de la Iglesia, procurándonos tan pocos defensores de la fe y de la disciplina católica? Esto se va a la ruina. Estoy completamente desesperado/a»… Comentarios como éste, al pie de noticias o de artículos, recibimos muchos. Son palabras necias, que no nacen del Espíritu, sino de la carne.
Las virtudes son como músculos espirituales (virtus, fuerza), que no se desarrollan bajo la gracia con actos remisos, sino con actos intensos (no se desarrollan levantando un lápiz, sino subiendo un piano al primer piso). Por eso Dios permite en la historia «tiempos recios», para que con su gracia crezcan los fieles en actos muy intensos de virtud. Los tiempos más duros de la historia suelen dar grandes santos, pues son asistidos por inmensas gracias de Dios. «Fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas, sino que con la tentación dispondrá el modo de poderla resistir con éxito» (1Cor 10,13).
«Tened por sumo gozo veros rodeados de diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe engendra paciencia» y fortalece todas las virtudes (Stg 1,2-3). «Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque, probado, recibirá la corona de la vida, que Dios prometió a los que le aman» (1,12). Bendigamos al Señor de todo corazón, pues nos puso a vivir en momentos de la historia tan duros que sólo con actos heroicos, activados por su gracia, podemos perseverar en la fe verdadera y en el fiel seguimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Preocupados. «Vivo lleno de ansiedad y preocupaciones, pues casi todas las noticias que me llegan del mundo y de la Iglesia son malas. ¿Cómo no voy a estar preocupado/da?… Y lo peor es que estas preocupaciones no me las puedo quitar de la cabeza»… Vamos por partes. Pre-ocuparse es algo morboso: es ocuparse en exceso. Y no poder quitarse de encima las preocupaciones es igualmente un desorden que hace mucho daño: es una falta de libertad personal; pero «para que gocemos de libertad, Cristo nos ha hecho libres» (Gal 5,1), libres también de nuestros propios pensamientos obsesivos. ¿Qué hace usted, pues, cautivo/a en la cárcel de sus preocupaciones, por nobles que sean sus objetos? ¿Como es posible que se autorice a estas verdaderas orgías de preocupación, que amargan su vida y la de sus prójimos, que le incapacitan para la oración pacífica y para las obras buenas? ¿Y aún se atreverán a entender sus preocupaciones como actos y actitudes de virtud y de mérito?
Léanse Mateo 6, la parábola de las flores del campo y de las aves del cielo (25-34). Escuchen lo que muy claramente manda el Señor: «no os preocupéis». Es un mandato, no un consejo. Y siempre que el Señor nos da la gracia de recibir un mandato suyo, nos da su gracia para que podemos vivirlo (no se queda con los brazos cruzados: a ver cómo nos apañamos para cumplirlo). «No os preocupéis», nos manda el Señor. Y argumenta su mandato. El Padre celestial conoce vuestras necesidades, y cuida de vosotros más que de las plantas y los pájaros, porque valéis mucho más que ellos. No os preocupéis porque preocuparos no os vale para nada. Orar y ocuparse (ora et labora), sí; pre-ocuparse, no. Sería hacer como un burro, que diera vueltas y vueltas a un pozo sin agua, tratando de sacarla. «El auxilio nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra» (Sal 120,2). ¡No os preocupéis! Es un mandato de Cristo: y «vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando» (Jn 15,14).
Alegres en la esperanza. Un hombre que viaja en un tren pésimo –ruido, hacinamiento, corrientes de aire, sin asiento– va tan feliz porque, por fin, vuelve a casa después de años de exilio, y le esperan su esposa, sus hijos, su casa. ¿Qué importancia va a dar a todas esas molestias? Ni las nota apenas… Nosotros, en la Iglesia peregrina, viajamos hacia la Casa del Padre, donde Cristo ha ido por delante para prepararnos un lugar (Jn 14,2), y por muy calamitosas que sean las condiciones del mundo y de la Iglesia, por mucho que cueste el parto, «nadie será capaz de quitarnos la alegría» (Jn 16,22). Con toda razón, pues, manda Cristo por el Apóstol: «vivid alegres en la esperanza, pacientes en la tribulación» (Rm 12,12)… ¿Alguna objeción?… Pero la alegría cristiana tiene un motivo todavía mayor: el amor de Cristo:
Alegres en Cristo. Otra vez estamos ante un mandato de Cristo, que nos lo da también por el Apóstol; no es un mero consejo: «Alegraos siempre en el Señor. De nuevo os digo: alegraos… El Señor está próximo. Por nada os inquietéis» (Flp 4,4)… ¡Pues no había pocas razones para inquietarse, cuando dice esto San Pablo, en aquellos tiempos de persecución! Pero, justamente, pocos libros cristianos se han escrito tan exultantes de gozo como las Actas de los mártires, verdaderos partes de victoria, himnos de ingreso directo en el Cielo. Y es que, como lo recuerda el Papa Francisco, «el Evangelio, donde deslumbra gloriosa la Cruz de Cristo, invita insistentemente a la alegría» (exh. apost. Evangelii gaudium 5, 24-XI-2013).
El Evangelio es la Buena Noticia. El Señor está con nosotros, vive en nosotros (Gál 2,20). Es el sentimiento predominante en los escritos apostólicos, por ejemplo, en las introducciones de las Cartas. Pero ya en el Antiguo Testamento, esperando al Mesías, está vibrante la espiritualidad de la alegría. «Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa segura» (Sal 15,8). Es la alegría espiritual un gran don de Dios, que se le debe pedir: «Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti; porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan» (85,4-5).
Paz en la Voluntad divina providente. El que busca hacer su voluntad tiene que estar necesariamente ansioso, lleno de preocupaciones y sufrimientos, pues muchas veces no logra realizar lo que quiere y son innumerables las fuerzas que pueden contrariar sus deseos. Parece un moscardón, introducido en una habitación, que vuela en todas direcciones, chocando con la pared innumerables veces… Por el contrario, el que busca en todo hacer la voluntad de Dios providente vive en paz continua, inalterable, sean cuales fueren las circunstancias del mundo y de la Iglesia. «Hágase en mí según tu palabra», dice María, pues Ella jamás tiene planes propios, voluntad propia. Ella sólo quiere hacer la voluntad de Dios en cada instante; y eso, con su gracia, siempre es posible. Del mismo modo, el cristiano que guarda conformidad total e incondicional con la voluntad de Dios providente, propiamente no sufre nunca contrariedades, pues en todo ve la mano bondadosa del Señor. Cree en la Providencia divina.
Hay cristianos hoy que no quieren saber nada ni del mundo ni de la Iglesia, y se mantienen lo más ajenos posible a lo que va sucediendo. No lo soportan, se ponen enfermos, se hunden con las noticias civiles y eclesiásticas. Prefieren no saber nada. Quizá alguno les aconseje: «escapa como un pájaro el monte, porque los malvados tensan el arco, ajustan la saeta a la cuerda, para disparar en la sombra contra los buenos» (Sal 10,1-2)… Puede ser que por dolencias psicológicas o morales sea ése un buen consejo. O porque el Señor les llame al desierto, con una excelsa vocación contemplativa. «¡Qué descansada vida la del que huye el mundanal ruïdo!» (Fr. Luis de León)… Pero en principio no es ésa la vida querida por Dios para el común de los cristianos. Cristo ruega al Padre: «no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal» (Jn 17,15).
Paz en Cristo, hermanos, recibidla de Él mismo. «Yo os doy mi paz; no es la doy como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde» (Jn 14,27).
«Aunque la higuera no eche yemas y las viñas no tengan fruto, aunque el olivo olvide su aceituna y los campos no den cosechas, aunque se acaben las ovejas del redil y no queden vacas en el establo, yo exultaré con el Señor, me gloriaré en Dios, mi salvador» (Hab 3,17-18).
«Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro auxilio y escudo; con él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti» (Sal 32,20-22).
José María Iraburu, sacerdote
Índice de Reforma o apostasía