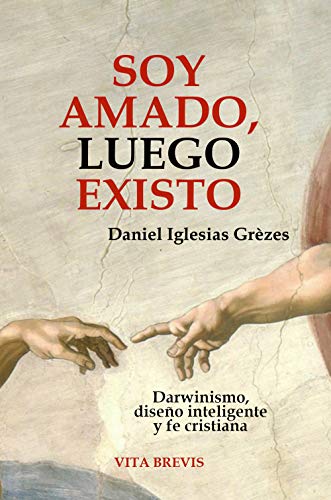Las herramientas perdidas del aprendizaje (Dorothy Sayers)

LAS HERRAMIENTAS PERDIDAS DEL APRENDIZAJE
Ponencia presentada en un Curso de Vacaciones sobre Educación, Oxford, 1947
por DOROTHY L. SAYERS
Publicado por primera vez en 1948
Fuente: https://gutenberg.ca/ebooks/sayers-lost/sayers-lost-00-h.html (dominio público)
Traducción de Daniel Iglesias Grèzes (con notas del traductor entre corchetes)
Que yo, cuya experiencia docente es extremadamente limitada y cuya vida en los últimos años ha estado casi completamente desconectada de los círculos educativos, me atreva a hablar de educación es, sin duda, un asunto que no amerita pedir disculpas. Es un tipo de comportamiento al que el clima de opinión actual es totalmente favorable. Los obispos opinan sobre economía; los biólogos, sobre metafísica; los célibes, sobre el matrimonio; los químicos inorgánicos, sobre teología; las personas más irrelevantes son designadas para ministerios muy técnicos; y hombres sencillos y directos escriben a los periódicos para decir que Epstein y Picasso no saben dibujar. Hasta cierto punto, y siempre que las críticas se hagan con una modestia razonable, estas actividades son encomiables. Demasiada especialización no es buena. También hay una excelente razón por la que el más aficionado puede sentirse con derecho a opinar sobre educación. Porque si bien no todos somos docentes profesionales, todos, en algún momento, hemos recibido una enseñanza. Incluso si no aprendimos nada —y quizás particularmente si no aprendimos nada—, nuestra contribución al debate puede tener un valor potencial.
Sin pedir disculpas, entonces, empezaré. Pero como mucho de lo que tengo que decir es muy controvertido, será agradable comenzar con una proposición con la que, estoy segura, todos los docentes estarán totalmente de acuerdo: que todos ellos trabajan demasiado y tienen demasiadas cosas que hacer. Basta observar cualquier programa escolar o de exámenes para ver que está abarrotado de una gran variedad de materias agotadoras que ellos deben enseñar, [comienza un pasaje irónico] y cuya enseñanza interfiere tristemente con lo que cualquier mente reflexiva reconocería como sus deberes propios, como distribuir leche, supervisar las comidas, encargarse del guardarropa, pesar y medir a los alumnos, estar atentos a los brotes de paperas, sarampión y varicela, hacer listas, acompañar a grupos por el Museo Victoria y Alberto, rellenar formularios, entrevistar a los padres y elaborar informes de fin de período que combinen una profunda veneración por la verdad con un tierno respeto por los sentimientos de todos los implicados.
No me extenderé sobre estas tareas realmente importantes [fin de la ironía]. Me propongo abordar únicamente el tema de la enseñanza propiamente dicha. Quiero indagar si, entre la multitud de materias que figuran en los programas de estudio, realmente estamos enseñando las cosas correctas de la manera correcta; y si, enseñando menos cosas, y de forma diferente, podríamos lograr “aligerar la carga” (como dice la frase de moda) y, al mismo tiempo, obtener mejores resultados.
Esta perspectiva no debe despertar esperanza ni alarma. Es sumamente improbable que las reformas que propongo se lleven a cabo alguna vez. Ni los padres, ni los centros de formación, ni las juntas examinadoras, ni los consejos directivos, ni el Ministerio de Educación las admitirían ni por un instante. Porque se reducen a esto: si queremos crear una sociedad de personas educadas, capaces de preservar su libertad intelectual en medio de las complejas presiones de nuestra sociedad moderna, debemos retroceder la rueda del progreso unos 400 o 500 años, hasta el punto en que la educación comenzó a perder de vista su verdadero objetivo, hacia finales de la Edad Media.
Antes de que ustedes me desestimen con la etiqueta apropiada —reaccionaria, romántica, medievalista, laudator temporis acti [amante de los buenos viejos tiempos] o cualquier otra que se les ocurra—, les pediré que consideren una o dos preguntas diversas que quizás rondan en el fondo de nuestras mentes y que, de vez en cuando, aparecen para preocuparnos.
Cuando pensamos en la edad notablemente temprana a la que los jóvenes ingresaban a la universidad en, digamos, la época de los Tudor [1485-1603], y a partir de la cual eran considerados aptos para asumir la responsabilidad de sus propios asuntos, ¿nos sentimos del todo cómodos con esa prolongación artificial, tan marcada en nuestros días, de la infancia y la adolescencia intelectuales hasta los años de madurez física? Posponer la aceptación de la responsabilidad hasta una fecha tardía conlleva una serie de complicaciones psicológicas que, si bien pueden interesar al psiquiatra, son poco beneficiosas para el individuo o para la sociedad. El argumento habitual a favor de posponer la edad de finalización de la escuela y prolongar el período de educación en general es que ahora hay mucho más que aprender que en la Edad Media. Esto es cierto en parte, pero no del todo. Ciertamente a los niños y niñas de hoy se les enseñan más materias, pero ¿eso implica siempre que son realmente más cultos y saben más? Este es precisamente el punto que vamos a considerar.
¿Alguna vez les ha parecido extraño o desafortunado que hoy, cuando la tasa de alfabetización en Europa Occidental es mayor que nunca, la gente se haya vuelto susceptible a la influencia de la publicidad y la propaganda de masas hasta un punto hasta ahora inaudito e inimaginable? ¿Atribuyen esto al simple hecho mecánico de que la prensa, la radio, etc., han facilitado mucho la distribución de la propaganda en un área extensa? ¿O a veces tienen la inquietante sospecha de que la persona producto de los métodos educativos modernos es menos eficaz de lo que podría ser a la hora de distinguir los hechos de las opiniones y lo probado de lo plausible?
¿Alguna vez, al escuchar un debate entre personas adultas y presuntamente responsables, se han sentido inquietos por la extraordinaria incapacidad del participante promedio en un debate para hablar de la cuestión, o para enfrentar y refutar los argumentos de los oradores de la otra parte? ¿O han reflexionado alguna vez sobre la altísima incidencia de asuntos irrelevantes que surgen en las reuniones de comités y sobre la gran escasez de personas capaces de presidirlos? Y cuando piensan en esto, y piensan que la mayoría de nuestros asuntos públicos se resuelven mediante debates y comités, ¿alguna vez han sentido cierto desánimo?
¿Alguna vez han seguido una discusión en los periódicos o en otro lugar y han notado la frecuencia con la que los escritores no definen los términos que usan? ¿O con qué frecuencia, si alguien define sus términos, otro asume en su respuesta que los estaba usando precisamente en el sentido contrario al que él los había definido?
¿Alguna vez les ha preocupado un poco la cantidad de sintaxis descuidada que se usa? Y si es así, ¿les preocupa porque es poco elegante o porque puede dar lugar a malentendidos peligrosos?
¿Alguna vez han notado que los jóvenes, al dejar la escuela, no solo olvidan la mayor parte de lo que han aprendido (eso es de esperar), sino que también olvidan, o evidencian que nunca supieron realmente, cómo abordar un nuevo tema por sí mismos? ¿Les molesta a menudo encontrarse con hombres y mujeres adultos que parecen incapaces de distinguir entre un libro sensato, académico y debidamente documentado, y uno que, para cualquier ojo experto, claramente no posee ninguna de esas cualidades? ¿O que no pueden manejar un catálogo de biblioteca? ¿O que, al enfrentarse a un libro de referencia, muestran una curiosa incapacidad para extraer de él los pasajes relevantes para la cuestión particular que les interesa?
¿Se encuentran a menudo con personas para quienes, durante toda su vida, una “asignatura” sigue siendo una “asignatura”, separada por mamparas estancas de todas las demás “asignaturas”, de modo que les resulta muy difícil establecer una conexión mental inmediata entre, digamos, el álgebra y las novelas policíacas, la eliminación de aguas residuales y el precio del salmón, la celulosa y la distribución de las precipitaciones —o, más en general, entre esferas del conocimiento como la filosofía y la economía, o la química y el arte—?
¿Les perturban a veces las cosas escritas por personas adultas para que las lean personas adultas? He aquí, por ejemplo, una cita de un periódico vespertino. Se refiere a la visita de una joven india a este país: “La Señorita Bhosle domina el inglés a la perfección (‘¡Caramba!’, dijo una vez) y muestra un marcado entusiasmo por Londres.” Bueno, todos podemos decir tonterías en un momento de distracción.
Es más alarmante cuando encontramos a un conocido biólogo escribiendo en un semanario que: “Es un argumento contra la existencia de un Creador…” —creo que lo expresó con más contundencia; pero como, lamentablemente, he perdido la referencia, consideraré su afirmación en su nivel mínimo— “… que el mismo tipo de variaciones producidas por la selección natural pueden ser producidas a voluntad por los ganaderos”. Uno podría verse tentado a decir que más bien es un argumento a favor de la existencia de un Creador. En realidad, por supuesto, no es ninguna de ambas cosas: todo lo que prueba es que las mismas causas materiales (recombinación de los cromosomas por cruzamiento, etc.) son suficientes para explicar todas las variaciones observadas —al igual que las diversas combinaciones de los mismos doce semitonos son materialmente suficientes para explicar la sonata “Claro de Luna” de Beethoven y el ruido que hace el gato al caminar sobre las teclas—. Pero la actuación del gato no prueba ni refuta la existencia de Beethoven; y todo lo que prueba el argumento del biólogo es que fue incapaz de distinguir entre una causa material y una causa final.
He aquí una frase de una fuente tan académica como un artículo de portada del Times Literary Supplement [Suplemento Literario del Times]: “El francés Alfred Epinas señaló que ciertas especies (por ejemplo, las hormigas y las avispas) solo pueden afrontar los horrores de la vida y la muerte en asociación.” No sé qué dijo realmente el francés: lo que el inglés dice que dijo evidentemente carece de sentido. No podemos saber si la vida tiene algún horror para la hormiga, ni en qué sentido se puede decir que la avispa aislada que matamos en el cristal de la ventana “enfrenta” o no “enfrenta” los horrores de la muerte. El tema del artículo es el comportamiento de masas en el hombre; y los motivos humanos han sido transferidos discretamente de la proposición principal al ejemplo de apoyo. Así, el argumento, en efecto, asume lo que se propone probar —un hecho que resultaría inmediatamente evidente si se presentara en un silogismo formal—. Este es solo un ejemplo pequeño y fortuito de un vicio que impregna libros enteros —en particular libros escritos por hombres de ciencia sobre temas metafísicos—.
Otra cita del mismo número del TLS encaja bien aquí para concluir esta colección aleatoria de pensamientos inquietantes —esta vez de una reseña de Algunas tareas para la educación de Sir Richard Livingstone—: “Más de una vez se recuerda al lector el valor de un estudio intensivo de al menos una materia, para aprender ‘el significado del conocimiento’ y qué precisión y perseverancia se necesitan para alcanzarlo. Sin embargo, en otros lugares se reconoce plenamente el hecho angustioso de que un hombre puede ser maestro en un campo y no mostrar mejor juicio que su prójimo en cualquier otro; recuerda lo que ha aprendido, pero olvida por completo cómo lo aprendió.” Llamaría especialmente su atención sobre la última frase, que ofrece una explicación de lo que el escritor llama acertadamente el “hecho angustioso” de que las habilidades intelectuales que nos confiere nuestra educación no son fácilmente transferibles a materias distintas de aquellas en las que las adquirimos: “recuerda lo que ha aprendido, pero olvida por completo cómo lo aprendió”.
¿No es el gran defecto de nuestra educación actual —un defecto que se puede rastrear a través de todos los síntomas inquietantes de problemas que he mencionado— que aunque a menudo logramos enseñar “materias” a nuestros alumnos, en general fracasamos lamentablemente en enseñarles cómo pensar? Aprenden todo, menos el arte de aprender. Es como si hubiéramos enseñado a un niño, mecánicamente y a ojo de buen cubero, a tocar El herrero armonioso [de Haendel] en el piano, pero nunca le hubiésemos enseñado la escala o cómo leer partituras; de modo que, habiendo memorizado El herrero armonioso, todavía no tendría la menor idea de cómo proceder a partir de ahí para abordar La última rosa del verano [una melodía tradicional irlandesa]. ¿Por qué digo “como si”? En algunas artes y oficios a veces hacemos precisamente esto: exigir que el niño “se exprese” en la pintura antes de enseñarle a manejar los colores y el pincel. Hay una escuela de pensamiento que cree que esta es la forma correcta de emprender el trabajo. Pero observen: no es la forma en que un artesano entrenado aprenderá por sí mismo un nuevo medio. Él, habiendo aprendido por experiencia la mejor manera de ahorrar trabajo y de tomar la cosa por el extremo correcto, comenzará garabateando sobre una pieza extraña de material, a fin de “familiarizarse con la herramienta”.
Veamos ahora el esquema educativo medieval: el plan de estudios de las Escuelas. No importa, por el momento, si fue ideado para niños pequeños o para estudiantes mayores; o durante cuánto tiempo se suponía que la gente debía ocuparse de ello. Lo que importa es la luz que arroja sobre lo que los hombres de la Edad Media suponían que era el objeto y el orden correcto del proceso educativo.
El programa de estudios se dividía en dos partes, el trivium y el quadrivium. La segunda parte, el quadrivium, constaba de “asignaturas”, y no necesitamos preocuparnos de ella por el momento. Lo interesante para nosotros es la composición del trivium, que precedía al quadrivium y era la disciplina preliminar para este. Constaba de tres partes: gramática, dialéctica y retórica, en ese orden.
Ahora bien, lo primero que notamos es que al menos dos de estas “asignaturas” no son en absoluto lo que deberíamos llamar “asignaturas”: son solo métodos para tratar con asignaturas. La gramática, en verdad, es una “materia” en el sentido de que implica decididamente aprender una lengua; en ese período implicaba aprender latín. Pero la lengua en sí es simplemente el medio en el que se expresa el pensamiento. De hecho, todo el trivium tenía como objetivo enseñar al alumno el uso adecuado de las herramientas del aprendizaje, antes de que comenzara a aplicarlas a “materias”. Primero, él aprendía una lengua; no solo cómo pedir una comida en un idioma extranjero, sino la estructura de la lengua —de una lengua y, por tanto, del lenguaje mismo—, cómo era, cómo se construía y cómo funcionaba. En segundo lugar, aprendía a usar el lenguaje: cómo definir sus términos y hacer afirmaciones precisas; cómo construir un argumento y cómo detectar falacias en un argumento (sus propios argumentos y los de otras personas). Es decir la dialéctica, que comprendía la lógica y la discusión. En tercer lugar, aprendía a expresarse mediante el lenguaje; cómo decir lo que tenía que decir de manera elegante y persuasiva [la retórica]. En este punto, cualquier tendencia a expresarse de modo pomposo y verborrágico o a usar su elocuencia para hacer que lo peor pareciera lo mejor se vería, sin duda, frenada por su enseñanza previa en dialéctica. De no ser así, su maestro y sus condiscípulos, formados en la misma línea, se apresurarían a señalarle dónde se equivocaba; pues era a ellos a quienes debía tratar de persuadir. Al final del curso, debía redactar una tesis sobre un tema establecido por sus maestros o elegido por él mismo, y después defender su tesis de las críticas del cuerpo docente. Para entonces, habría aprendido —o pobre de él— no solo a escribir un ensayo, sino a hablar de forma audible e inteligible desde un podio, y a usar su ingenio con rapidez cuando lo interrumpieran. Además, las interrupciones no se limitarían a personalidades ofensivas o a preguntas irrelevantes sobre lo que dijo Julio César en el 55 AC —aunque sin duda la dialéctica medieval era animada en la práctica por abundantes réplicas primitivas de este tipo. Pero también habría preguntas, poderosas e inteligentes, de quienes ya habían pasado por el desafío del debate o se preparaban para hacerlo.
Es cierto, por supuesto, que aún persisten, o se han recuperado, fragmentos de la tradición medieval en el programa escolar normal actual. Se sigue exigiendo algunos conocimientos de gramática para aprender una lengua extranjera —quizás debería decir, “se ha vuelto a exigir”; pues durante mi vida pasamos por una etapa en la que la enseñanza de declinaciones y conjugaciones se consideraba bastante reprobable, y se consideraba mejor ir aprendiendo estas cosas sobre la marcha—. Las sociedades escolares de debate prosperan; se escriben ensayos; se enfatiza, y quizás incluso se sobreestima, la necesidad de “autoexpresión”. Pero estas actividades se cultivan con mayor o menor distanciamiento, como si pertenecieran a las asignaturas especiales en las que se encasillan, en lugar de formar un esquema coherente de entrenamiento mental al que todas las “asignaturas” se subordinan. La gramática pertenece especialmente a la asignatura de lenguas extranjeras, y la redacción de ensayos a la asignatura llamada “Inglés”; mientras que la dialéctica se ha divorciado casi por completo del resto del currículo y se practica con frecuencia de forma asistemática y fuera del horario escolar como un ejercicio separado, con una relación muy vaga con el asunto principal del aprendizaje. En general, la gran diferencia de énfasis entre ambas concepciones es válida: la educación moderna se concentra en enseñar materias, dejando que el método de pensar, argumentar y expresar las propias conclusiones sea adquirido por el estudiante sobre la marcha; la educación medieval se concentraba primero en forjar y aprender a manejar las herramientas del aprendizaje, usando cualquier tema disponible como material sobre el cual garabatear hasta que el uso de la herramienta se convirtiera en una segunda naturaleza.
Por supuesto, debe haber asignaturas de algún tipo. No se puede aprender a usar una herramienta simplemente moviéndola en el aire; tampoco se puede aprender la teoría de la gramática sin aprender un idioma real, ni aprender a argumentar y disertar sin hablar de algo en particular. Los temas de debate de la Edad Media provenían en gran medida de la teología o de la ética y la historia de la Antigüedad. En verdad, a menudo se volvieron estereotipados, especialmente hacia el final del período, y los absurdos exagerados y rebuscados de la argumentación escolástica preocuparon a Milton y suministraron motivo de diversión hasta nuestros días. No quisiera decir si en sí mismos eran más trillados y triviales que los temas habituales que se plantean hoy en día para la “redacción de ensayos”: puede que nos cansemos un poco de “Un día de mis vacaciones”, “Qué me gustaría hacer al terminar la escuela” y demás. Pero la mayor parte de la diversión es infundada, porque a la fecha se ha perdido de vista el objetivo y propósito de la tesis debatida.
Un orador superficial del Grupo de Expertos entretuvo una vez a su público (y provocó una furia impotente en el difunto Charles Williams) al afirmar que en la Edad Media era cuestión de fe saber cuántos arcángeles podían bailar sobre la punta de una aguja. No me hace falta decir, espero, que nunca fue una “cuestión de fe”; era simplemente un ejercicio de debate, cuyo tema elegido era la naturaleza de la sustancia angélica: ¿Los ángeles eran materiales y, de ser así, ocupaban espacio? La respuesta que solía considerarse correcta es, creo, que los ángeles son inteligencias puras; no materiales, pero limitadas, de modo que pueden tener ubicación en el espacio, pero no extensión. Se podría establecer una analogía con el pensamiento humano, que es igualmente inmaterial y limitado. Así, si tu pensamiento se concentra en una cosa —digamos, la punta de una aguja—, está ubicado allí en el sentido de que no está en otro lugar; pero aunque está “allí”, no ocupa espacio allí, y nada impide que los pensamientos de un número infinito de personas diferentes se concentren en la misma punta de aguja al mismo tiempo. Así pues, el verdadero tema del argumento es la distinción entre ubicación y extensión en el espacio; la materia sobre la que se ejercita el argumento resulta ser la naturaleza de los ángeles (aunque, como hemos visto, bien podría haber sido otra cosa); la lección práctica que se extrae del argumento es no usar palabras como “allí” de forma vaga y poco científica, sin especificar si se quiere decir “localizado allí” u “ocupando espacio allí”. Se ha vertido abundante desprecio sobre la pasión medieval por la sutileza: pero al observar el abuso descarado que se hace, tanto por escrito como en el podio, de expresiones controvertidas con connotaciones cambiantes y ambiguas, podemos desear en nuestros corazones que cada lector y oyente hubiera estado tan blindado por su educación como para poder exclamar: Distinguo [Hago una distinción].
Porque dejamos que nuestros jóvenes salgan expuestos, en una época en la que la armadura nunca fue tan necesaria. Al enseñarles a todos a leer, los hemos dejado a merced de la palabra impresa. Con la invención del cine y la radio, nos hemos asegurado de que ninguna aversión a la lectura los proteja del incesante bombardeo de palabras, palabras y más palabras. No saben qué significan las palabras; no saben cómo defenderse de ellas, cómo quitarles su filo ni cómo lanzarlas de vuelta; son presa de las palabras en sus emociones, en lugar de ser amos de ellas en sus intelectos. Nosotros, que nos escandalizamos en 1940 cuando enviaron a hombres a combatir tanques blindados con fusiles, no nos escandalizamos cuando hombres y mujeres jóvenes son enviados al mundo a combatir la propaganda masiva con un puñado de “asignaturas”; y cuando clases y naciones enteras quedan hipnotizadas por las artes del hechicero, tenemos la desvergüenza de asombrarnos. Repartimos palabrería sobre la importancia de la educación —palabrería y, solo ocasionalmente, una pequeña subvención económica—; posponemos la edad de finalización de la escolarización y planeamos construir escuelas más grandes y mejores; los docentes se afanan concienzudamente dentro y fuera del horario escolar, hasta que la responsabilidad se convierte en una carga y una pesadilla; y, sin embargo, creo que todo este esfuerzo dedicado se ve en gran medida frustrado, porque hemos perdido las herramientas del aprendizaje, y en su ausencia solo podemos realizar un trabajo chapucero y fragmentado.
¿Qué haremos entonces? No podemos volver a la Edad Media. Ese es un grito al que nos hemos acostumbrado. No podemos volver atrás, ¿o sí? Distinguo. Me gustaría que se definiera cada término de esa proposición. ¿“Volver atrás” significa una regresión en el tiempo o la corrección de un error? Lo primero es claramente imposible per se; lo segundo es algo que los sabios hacen a diario. “No podemos”: ¿esto significa que nuestro comportamiento está determinado por algún mecanismo cósmico irreversible, o simplemente que tal acción sería muy difícil dada la oposición que provocaría? “La Edad Media”: obviamente, el siglo XX no es ni puede ser el XIV; pero si “la Edad Media” es, en este contexto, simplemente una frase pintoresca que denota una teoría educativa particular, no parece haber ninguna razón a priori para no “regresar” a ella —con modificaciones— como ya hemos “regresado”, con modificaciones, a, digamos, la idea de representar las obras de Shakespeare tal como él las escribió, y no en las versiones “modernizadas” de Cibber y Garrick, que en su día parecieron ser lo último en progreso teatral.
Divirtámonos imaginando que tal retroceso progresista es posible. Hagamos un barrido completo de todas las autoridades educativas y proveámonos de una pequeña y agradable escuela de niños y niñas a quienes podamos equipar experimentalmente para el conflicto intelectual según las líneas que elijamos. Los dotaremos de padres excepcionalmente dóciles; contrataremos para nuestra escuela profesores que estén perfectamente familiarizados con los objetivos y métodos del trivium; tendremos edificios y personal suficientemente grandes como para que nuestras clases sean suficientemente pequeñas para un manejo adecuado; y postularemos una Junta Examinadora dispuesta y calificada para evaluar los productos que fabriquemos. Así preparados, intentaremos esbozar un programa de estudios: un trivium moderno “con modificaciones”; y veremos adónde llegamos.
Pero primero: ¿qué edad tendrán los niños? Bien, si se los ha de educar con criterios novedosos, será mejor que no tengan nada que desaprender; además, nunca se empieza algo bueno demasiado pronto, y el trivium, por naturaleza, no es aprendizaje, sino una preparación para el aprendizaje. Por lo tanto, los “atraparemos jóvenes”, exigiendo únicamente que nuestros alumnos sepan leer, escribir y contar.
Mis opiniones sobre la psicología infantil, lo admito, no son ortodoxas ni ilustradas. Al mirarme en retrospectiva (ya que soy el niño que mejor conozco y el único que puedo afirmar que conozco desde adentro), reconozco en mí misma tres etapas de desarrollo. A estas, de forma improvisada, las llamaré el loro, el impertinente y el poeta; esta última coincide, aproximadamente, con el inicio de la pubertad. La etapa del loro es aquella en la que aprender de memoria es fácil y, en general, placentero; mientras que razonar es difícil y, en general, poco disfrutado. A esta edad, se memorizan fácilmente las formas y apariencias de las cosas; se disfruta recitando las matrículas de los coches; uno se regocija con el canto de rimas y con el estruendo de polisílabos ininteligibles; se disfruta de la mera acumulación de cosas. La edad de la impertinencia, que sigue a esta (y, naturalmente, se superpone a ella en cierta medida), es muy familiar para todos los que tienen contacto con niños: se caracteriza por contradecir, por replicar, por gustar de “pillar a la gente” (sobre todo a sus mayores) y por plantear acertijos (sobre todo los que tienen una trampa verbal desagradable). Su nivel de molestia es muy alto. Suele comenzar alrededor del cuarto grado inferior de la primaria [12-13 años]. La edad poética se conoce popularmente como la edad “difícil”. Es egocéntrica; anhela expresarse; se especializa más bien en ser incomprendida; es inquieta y trata de alcanzar la independencia; y, con buena suerte y una buena guía, debería mostrar los inicios de la creatividad, un esfuerzo hacia una síntesis de lo que ya sabe y un afán deliberado por saber y hacer una cosa con preferencia a todas las demás. Ahora bien, me parece que la estructura del trivium se adapta con singular pertinencia a estas tres edades: la gramática a la del loro, la dialéctica a la de la impertinencia y la retórica a la edad poética.
Comencemos, pues, con la gramática. Esto, en la práctica, significa la gramática de una lengua en particular; y debe ser una lengua flexiva. La estructura gramatical de una lengua no flexiva [como el chino] es demasiado analítica para ser abordada por alguien sin práctica previa en dialéctica. Además, las lenguas flexivas interpretan a las no flexivas, mientras que estas últimas son de poca utilidad para interpretar las flexivas. Diré de inmediato, con total firmeza, que la mejor base para la educación es la gramática latina. Digo esto, no porque el latín sea tradicional y medieval, sino simplemente porque incluso un conocimiento rudimentario del latín reduce el esfuerzo y las dificultades de aprender casi cualquier otra materia en al menos un 50 %. Es la clave del vocabulario y la estructura de todas las lenguas romances y de la estructura todas las lenguas teutónicas, así como del vocabulario técnico de todas las ciencias y de la literatura de toda la civilización mediterránea, junto con todos sus documentos históricos. Aquellos cuya preferencia pedante por una lengua viva los persuada a privar a sus alumnos de todas estas ventajas podrían sustituirlo por el ruso, cuya gramática es aún más primitiva. (El verbo se complica por medio de varios “aspectos” —y me imagino que disfruta de tres voces completas y un par de aoristos adicionales—, pero quizá esté pensando en el vasco o el sánscrito). El ruso, por supuesto, es útil con los demás dialectos eslavos. También hay algo que decir a favor del griego clásico. Pero yo prefiero el latín. Habiendo complacido así a los clasicistas, procederé a horrorizarlos añadiendo que no creo que sea prudente ni necesario retorcer al alumno común sobre el lecho de Procusto de la época de Augusto, con sus formas de verso y oratoria sumamente elaboradas y artificiales. El latín posclásico y medieval, que fue una lengua viva hasta finales del Renacimiento, es más fácil y, en cierto modo, más animado, tanto en sintaxis como en ritmo; y su estudio ayuda a disipar la idea generalizada de que el saber y la literatura se detuvieron por completo cuando nació Cristo y solo despertaron de nuevo con la disolución de los monasterios [en el siglo XVI].
Sin embargo, me estoy adelantando demasiado. Todavía estamos en la etapa gramatical. El latín debe iniciarse lo antes posible, en un momento en el que el habla flexiva no parece más asombrosa que cualquier otro fenómeno en un mundo asombroso; y cuando el canto de “amo, amas, amat” es tan ritualmente agradable a los sentimientos como el canto de “eeny, meeny, miney, mo” [una rima infantil].
Durante esta edad, por supuesto, debemos ejercitar la mente en otras cosas además de la gramática latina. La observación y la memoria son las facultades más activas en este período; y si queremos aprender una lengua extranjera contemporánea, debemos comenzar ahora, antes de que los músculos faciales y mentales se vuelvan rebeldes a las entonaciones extrañas. El francés o el alemán hablados pueden practicarse junto con la disciplina gramatical del latín.
En inglés, el verso y la prosa pueden aprenderse de memoria, y la memoria del alumno debe estar llena de historias de todo tipo: mitos clásicos, leyendas europeas, etc. No creo que los cuentos clásicos y las obras maestras de la literatura antigua deban convertirse en los cuerpos viles sobre los que practicar las técnicas de la gramática; ese fue un defecto de la educación medieval que no debemos perpetuar. Los cuentos pueden disfrutarse y recordarse en inglés, y relacionarse con su origen en una etapa posterior. La recitación en voz alta debe practicarse, individualmente o en coro; porque no debemos olvidar que estamos sentando las bases para la discusión y la retórica.
La gramática de la historia debería consistir, pienso, en fechas, eventos, anécdotas y personalidades. Un conjunto de fechas con las que se pueda relacionar todo el conocimiento histórico posterior es de enorme ayuda más adelante para establecer la perspectiva histórica. No importa mucho cuáles fechas: las de los reyes de Inglaterra servirán muy bien, siempre que vayan acompañadas de imágenes de trajes, arquitectura y otras “cosas cotidianas”, de modo que la mera mención de una fecha provoque una fuerte representación visual de todo el período.
La geografía se presentará de forma similar en su aspecto factual, con mapas, características naturales y una representación visual de costumbres, vestimentas, flora, fauna, etc.; y creo que la desacreditada y anticuada memorización de unas cuantas ciudades capitales, ríos, cordilleras, etc., no hace daño. Se podría fomentar la filatelia.
La ciencia, en el período del loro, se organiza de forma natural y sencilla en torno a colecciones: la identificación y denominación de especímenes y, en general, aquello que solía llamarse “historia natural” o, de un modo aún más encantador, “filosofía natural”. Conocer los nombres y las propiedades de las cosas es, a esta edad, una satisfacción en sí misma; reconocer a simple vista un escarabajo escorpión y asegurar a las personas mayores tontas que, a pesar de su apariencia, no pica; ser capaz de distinguir a Casiopea y las Pléyades, y posiblemente incluso saber quiénes eran Casiopea y las Pléyades; ser consciente de que una ballena no es un pez, y un murciélago no es un ave: todas estas cosas dan una agradable sensación de superioridad; mientras que distinguir una culebra de collar de una víbora común, o un hongo venenoso de uno comestible, es un tipo de conocimiento que también tiene un valor práctico.
La gramática de las matemáticas comienza, por supuesto, con la tabla de multiplicar, la cual, si no se aprende ahora, nunca se aprenderá con placer; y con el reconocimiento de formas geométricas y la agrupación de números. Estos ejercicios conducen naturalmente a la realización de sumas aritméticas sencillas; y si el alumno muestra inclinación por ello, la facilidad adquirida en esta etapa es muy beneficiosa. Los procesos matemáticos más complejos pueden, y quizás deberían, posponerse, por razones que pronto se expondrán.
Hasta ahora (excepto, por supuesto, el latín), nuestro currículo no contiene nada que se aleje mucho de la práctica común. La diferencia se notará más bien en la actitud de los profesores, quienes deben considerar todas estas actividades menos como “asignaturas” en sí mismas que como una recopilación de material para ser usado en la siguiente parte del trivium. El contenido real de ese material es solo de importancia secundaria; pero conviene que todo lo que pueda ser encomendado a la memoria de forma útil se memorice en este período, sea o no inmediatamente inteligible. La tendencia moderna es tratar de imponer explicaciones racionales en la mente del niño a una edad demasiado temprana. Las preguntas inteligentes, formuladas espontáneamente, deberían, por supuesto, recibir una respuesta inmediata y racional; pero es un gran error suponer que un niño no puede disfrutar y recordar fácilmente cosas que escapan a su capacidad de análisis, especialmente si esas cosas tienen un fuerte atractivo para la imaginación (como, por ejemplo, Kubla Khan [un poema de Coleridge]), una fórmula pegadiza (como algunas de las rimas mnemotécnicas para los géneros latinos) o una abundancia de polisílabos ricos y resonantes (como el Quicumque Vult [el Credo atanasiano]).
Esto me recuerda a la gramática de la teología. La añadiré al currículo, porque la teología es la ciencia madre, sin la cual toda la estructura educativa carecerá necesariamente de su síntesis final. Quienes discrepen de esto se contentarán con dejar la educación de sus alumnos llena de cabos sueltos. Esto importará menos de lo que podría, ya que para cuando se hayan forjado las herramientas del aprendizaje, el estudiante será capaz de abordar la teología por sí mismo, y probablemente insistirá en hacerlo y en comprenderla. Aun así, conviene tener también este material a mano y listo para que la razón pueda trabajar sobre él. En la edad gramatical, por lo tanto, debemos familiarizarnos con la historia de Dios y el hombre en líneas generales —es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamentos presentados como partes de una sola narración de la Creación, la Rebelión y la Redención— y también con “el Credo, el Padrenuestro y los Diez Mandamientos”. En esta etapa, no importa tanto que estos temas sean comprendidos plenamente como que sean conocidos y recordados. Recuerden, es material que estamos coleccionando.
Es difícil decir a qué edad, exactamente, debemos pasar de la primera a la segunda parte del trivium. En términos generales, la respuesta es: tan pronto como el alumno se muestre dispuesto a la impertinencia y la discusión interminable (o, como lo expresa con más elegancia un profesor corresponsal mío: “Cuando la capacidad de pensamiento abstracto comience a manifestarse”). Pues, así como en la primera parte, las facultades maestras son la observación y la memoria, en la segunda, la facultad maestra es la razón discursiva.
En la primera, el ejercicio al que el resto del material estaba, por así decirlo, conectado, era la gramática latina; en la segunda, el ejercicio clave será la lógica formal. Es aquí donde nuestro currículo muestra su primera divergencia marcada con respecto a los estándares modernos. El descrédito en el que ha caído la lógica formal es totalmente injustificado; y su descuido es la causa fundamental de casi todos los síntomas inquietantes que hemos observado en la constitución intelectual moderna. La lógica ha sido desacreditada, en parte porque hemos caído en el hábito de suponer que estamos condicionados casi por completo por lo intuitivo y lo inconsciente. No hay tiempo ahora para discutir si eso es cierto; me contentaré con observar que descuidar el entrenamiento adecuado de la razón es la mejor manera posible de hacer eso verdadero y de asegurar la supremacía de los elementos intuitivos, irracionales e inconscientes en nuestra configuración. Una causa secundaria del descrédito en el que ha caído la lógica formal es la creencia de que se basa enteramente en supuestos universales que son indemostrables o tautológicos. Esto no es verdad. No todas las proposiciones universales son de este tipo. Pero incluso si lo fueran, no habría diferencia, ya que todo silogismo cuya premisa mayor sea de la forma “Todo A es B” puede ser reformulado de forma hipotética. La lógica es el arte de argumentar correctamente: “Si A, entonces B”; el método no es invalidado por el carácter hipotético de A. De hecho, la utilidad práctica de la lógica formal hoy en día no reside tanto en el establecimiento de conclusiones positivas como en la pronta detección y exposición de inferencias inválidas.
Ahora repasemos rápidamente nuestro material y veamos cómo se ha de relacionar con la dialéctica. En cuanto al lenguaje, tendremos nuestro vocabulario y morfología al alcance de la mano; de ahora en adelante, podremos concentrarnos más particularmente en la sintaxis y el análisis (es decir, la construcción lógica del habla) y la historia del lenguaje (es decir, cómo llegamos a organizar nuestro discurso como lo hacemos a fin de transmitir nuestros pensamientos).
Nuestra lectura se extenderá desde la narrativa y la lírica hasta los ensayos, la argumentación y la crítica, y el alumno aprenderá a escribir por sí mismo este tipo de textos. Muchas lecciones, sobre cualquier tema, adoptarán la forma de debates; y la recitación individual o coral será sustituida por representaciones teatrales, con especial atención a las obras en las que se presenta un argumento de forma dramática.
Las matemáticas (álgebra, geometría y la aritmética más avanzada) entrarán ahora en el programa de estudios y ocuparán su lugar como lo que realmente son: no una “asignatura” independiente, sino un subdepartamento de la lógica. No es ni más ni menos que la regla del silogismo en su aplicación particular al número y la medida, y debería enseñarse como tal, en lugar de ser, para algunos, un misterio oscuro, y para otros, una revelación especial, ni esclarecedora ni iluminada por ninguna otra parte del conocimiento.
La historia, con la ayuda de un sistema ético sencillo derivado de la gramática de la teología, proporcionará mucho material adecuado para la discusión. ¿Estuvo justificada la conducta de este estadista? ¿Cuál fue el efecto de tal promulgación? ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra de esta o aquella forma de gobierno? Así, obtendremos una introducción a la historia constitucional, un tema insignificante para un niño pequeño, pero de gran interés para quienes estén dispuestos a argumentar y debatir. La teología misma proporcionará material para argumentar sobre la conducta y la moral; y debería ampliar su alcance con un curso simplificado de teología dogmática (es decir, la estructura racional del pensamiento cristiano), que aclare las relaciones entre el dogma y la ética, y se preste a esa aplicación de los principios éticos a casos particulares que se denomina propiamente casuística. La geografía y las ciencias también proporcionarán material para la dialéctica.
Pero, sobre todo, no debemos descuidar el material que tanto abunda en la propia vida cotidiana de los alumnos. Hay un pasaje encantador en El seto viviente de Leslie Paul [su autobiografía], que relata cómo varios niños pequeños se divirtieron durante días discutiendo sobre un chaparrón extraordinario que había caído en su pueblo; un chaparrón tan localizado que dejó la mitad de la calle principal mojada y la otra seca. ¿Se podía, discutían, decir con propiedad que ese día había llovido sobre el pueblo o solo en el pueblo? ¿Cuántas gotas de agua se necesitaban para constituir una lluvia?, etc. La discusión sobre esto condujo a una serie de problemas similares sobre el reposo y el movimiento, el sueño y la vigilia, est y non est [el ser y el no ser], y la división infinitesimal del tiempo. Todo el pasaje es un ejemplo admirable del desarrollo espontáneo de la facultad razonadora y de la sed natural y adecuada de la razón que está despertando por la definición de los términos y la exactitud de las afirmaciones. Todos los acontecimientos son alimento para tal apetito. La decisión de un árbitro; el grado en que se puede transgredir el espíritu de una norma sin ser atrapado por la letra; en cuestiones como estas, los niños son casuistas natos, y su propensión natural solo necesita ser desarrollada y entrenada; y, especialmente, puesta en una relación inteligible con acontecimientos del mundo adulto. Los periódicos están llenos de buen material para tales ejercicios: por un lado, decisiones legales en casos donde la causa en cuestión no es demasiado abstrusa; por otro, razonamientos falaces y argumentos confusos, con los que están repletas las columnas de correspondencia de ciertos periódicos que se podría nombrar.
Dondequiera que se encuentre materia para la dialéctica, es, por supuesto, muy importante que la atención se centre en la belleza y la economía de una buena demostración o un argumento bien elaborado, para que la veneración no muera por completo. La crítica no debe ser meramente destructiva; aunque al mismo tiempo, tanto el profesor como los alumnos deben estar preparados para detectar falacias, razonamientos descuidados, ambigüedades, irrelevancias y redundancias, y abalanzarse sobre ellos como ratas.
Este es el momento en que la redacción concisa puede ser emprendida de forma útil; junto con ejercicios como la redacción de un ensayo y su reducción, una vez escrito, en un 25 o 50 %.
Sin duda, se objetará que animar a los jóvenes de la edad de la impertinencia a intimidar, corregir y discutir con sus mayores los volverá perfectamente intolerables. Mi respuesta es que los niños de esa edad son intolerables de todos modos; y que su tendencia natural a discutir tanto puede ser canalizada para buenos fines como se puede permitir que se descontrole. En verdad, puede ser bastante menos notoria en casa si se disciplina en la escuela; y, en cualquier caso, los mayores que han abandonado el sano principio de que los niños deben ser vistos y no escuchados no tienen a nadie a quien culpar más que a sí mismos. Los maestros, sin duda, tendrán que tener cuidado, o podrían recibir más de lo que esperaban. Todos los niños juzgan a sus maestros; y si por casualidad el sermón del capellán o el discurso anual de la directora ofrecieran una oportunidad para introducir la cuña crítica, esta se hundirá con más fuerza bajo el peso del martillo dialéctico, manejado por una mano experta. Por eso dije que los propios docentes tendrían que someterse a la disciplina del trivium antes de imponérsela a sus alumnos.
Una vez más: el contenido del programa de estudios en esta etapa puede ser el que se desee. Las “asignaturas” proporcionan material; pero todas deben ser vistas como mero grano para que el molino mental trabaje. Se debe animar a los alumnos a buscar su propia información, y por ende guiarlos hacia el uso adecuado de bibliotecas y libros de referencia, y mostrarles cómo distinguir cuáles fuentes son fiables y cuáles no.
Hacia el final de esta etapa, los alumnos probablemente empezarán a descubrir por sí mismos que sus conocimientos y experiencia son insuficientes, y que sus inteligencias entrenadas necesitan mucho más material para contemplar. La imaginación, usualmente dormida durante la edad de la impertinencia, despertará de nuevo y los impulsará a sospechar de las limitaciones de la lógica y la razón. Esto significa que están entrando a la edad poética y están listos para embarcarse en el estudio de la retórica. Las puertas del acervo del conocimiento deberían abrirse ahora de par en par para que ellos puedan explorarlo a su antojo. Las cosas que antes aprendieron de memoria se verán en nuevos contextos; las cosas que antes analizaron fríamente ahora pueden unirse para formar una nueva síntesis; aquí y allá, una comprensión repentina traerá consigo el más emocionante de todos los descubrimientos: darse cuenta de que una tautología es verdad.
Es difícil trazar un programa general para el estudio de la retórica: se exige cierta libertad. En literatura, se debería permitir que la apreciación vuelva a primar sobre la crítica destructiva; y la autoexpresión por escrito puede avanzar, con sus herramientas ahora afiladas para cortar con precisión y observar la proporción. A cualquier niño que ya muestre disposición a especializarse se le debe dar libertad para hacerlo, puesto que, una vez que el uso de las herramientas ha sido aprendido de verdad, está disponible para cualquier estudio. Creo que sería bueno que cada alumno aprendiera a dominar realmente una o dos materias, mientras a la vez cursa algunas asignaturas auxiliares para mantener su mente abierta a las interrelaciones de todo el conocimiento. De hecho, en esta etapa, nuestra dificultad residirá en mantener las “materias” separadas; pues así como la dialéctica habrá mostrado que todas las ramas del saber están interrelacionadas, la retórica tenderá a mostrar que todo el conocimiento es uno. Demostrar esto, y explicar por qué es así, es primordialmente una tarea de la ciencia madre. Pero, ya sea que se estudie o no teología, al menos deberíamos insistir en que los niños que parecen inclinados a especializarse en el ámbito matemático y científico estén obligados a asistir a algunas clases de humanidades y viceversa. En esta etapa también, la gramática latina, habiendo cumplido su función, puede ser abandonada por quienes prefieran continuar sus estudios de idiomas en el ámbito moderno; mientras que a quienes probablemente nunca les resulten muy útiles o nunca tengan aptitud para las matemáticas, también se les podría permitir descansar, más o menos, después de un esfuerzo exitoso. En términos generales: todo lo que sea mero instrumento puede ahora quedar relegado a un segundo plano, mientras la mente entrenada se prepara gradualmente para la especialización en las “materias” que, al completar el trivium, debería estar perfectamente preparada para abordar por sí sola. La síntesis final del trivium —la presentación y defensa pública de la tesis— debería restaurarse de alguna forma; quizás como una especie de “examen de egreso” durante el último período escolar.
El alcance de la retórica depende también de si el alumno habrá de salir al mundo a los 16 años o si él tendrá que asistir a la escuela pública [en Inglaterra, una escuela pública es un internado para alumnos de clase alta de cualquier zona] y/o a la universidad. Dado que, en realidad, la retórica debería cursarse alrededor de los 14 años, la primera categoría de alumnos debería estudiar gramática entre los 9 y los 11 años, y dialéctica entre los 12 y los 14. Sus dos últimos años escolares los dedicaría entonces a la retórica, que, en su caso, sería bastante especializada y vocacional, lo que le permitiría iniciar de inmediato una carrera práctica. Un alumno de la segunda categoría terminaría su curso de dialéctica en su escuela preparatoria [secundaria] y cursaría retórica durante sus dos primeros años en la escuela pública [preuniversitaria]. A los 16 años, estaría listo para comenzar aquellas “asignaturas” que se le proponen para sus estudios posteriores en la universidad: y esta parte de su educación correspondería al quadrivium medieval. Esto significa que el alumno común, cuya educación formal termina a los 16 años, cursará solo el trivium; mientras que los estudiantes preuniversitarios cursarán tanto el trivium como el quadrivium.
Entonces, ¿el trivium es una educación suficiente para la vida? Bien enseñado, creo que debería serlo. Al finalizar la dialéctica, los niños probablemente parecerán estar muy por detrás de sus coetáneos educados con métodos “modernos” anticuados, en lo que respecta al conocimiento detallado de materias específicas. Pero después de los 14 años deberían ser capaces de superar a los demás rápidamente. En verdad, no estoy del todo segura de que un alumno con un dominio completo del trivium no sea apto para ingresar inmediatamente a la universidad a los 16 años, demostrando así su igualdad con su contraparte medieval, cuya precocidad nos asombró al principio de esta discusión. Esto, sin duda, sumiría en la confusión al sistema de escuelas públicas y desconcertaría enormemente a las universidades; por ejemplo, haría que la regata de Oxford y Cambridge fuera muy diferente. Pero no estoy aquí para considerar los sentimientos de los cuerpos académicos: solo me preocupa la formación adecuada de la mente para afrontar y abordar la formidable masa de problemas no digeridos que le presenta el mundo moderno. Pues las herramientas del aprendizaje son las mismas en todas y cada una de las materias; y quien sepa usarlas dominará, a cualquier edad, una nueva materia en la mitad del tiempo y con una cuarta parte del esfuerzo que invierte quien no tiene las herramientas a su disposición. Aprender seis asignaturas sin recordar cómo se aprendieron no facilita el acceso a una séptima; haber aprendido y recordado el arte de aprender abre las puertas a cualquier asignatura.
Es claro que la enseñanza exitosa de este currículo neomedieval dependerá, aún más que de costumbre, del trabajo conjunto de todo el profesorado hacia un objetivo común. Dado que ninguna asignatura se considera un fin en sí misma, cualquier tipo de rivalidad en la sala de profesores estará lamentablemente fuera de lugar. No se debe permitir que el hecho de que un alumno se vea obligado, por desgracia, por alguna razón a faltar a la clase de Historia los viernes, o a la de Shakespeare los martes, o incluso a omitir una asignatura entera en favor de otra, cause resentimientos; lo esencial es que él adquiera el método de aprendizaje en el medio que mejor le convenga. Si la naturaleza humana sufre este golpe al orgullo profesional por la propia asignatura, es reconfortante pensar que los resultados de los exámenes finales no se verán afectados, puesto que los exámenes se organizarán de tal manera que constituyan un examen del método, por cualquier medio.
Añadiré que es fundamental que todo docente, por su propio bien, esté calificado y se le exija enseñar en las tres partes del trivium; de lo contrario, los maestros de dialéctica, especialmente, podrían encontrarse con que sus mentes se endurecen quedándose en una adolescencia permanente. Por esta razón, los docentes de las escuelas preparatorias también deberían dictar clases de retórica en las escuelas públicas a las que están adscritas; o, si no están adscritas así, entonces, mediante acuerdos, en otras escuelas del mismo vecindario. Alternativamente, se podría dictar algunas clases preliminares de retórica en las escuelas preparatorias a partir de los 13 años.
Antes de concluir estas sugerencias, necesariamente muy esquemáticas, debo explicar por qué creo necesario, en estos tiempos, volver a una disciplina que habíamos descartado. La verdad es que durante los últimos 300 años, aproximadamente, hemos estado viviendo de nuestro capital educativo. El mundo posrenacentista, desconcertado y entusiasmado por la profusión de nuevas “materias” que se le ofrecían, rompió con la vieja disciplina (que, de hecho, se había vuelto tristemente aburrida y estereotipada en su aplicación práctica) e imaginó que, en adelante, podría, por así decirlo, entretenerse felizmente en su nuevo y ampliado quadrivium sin pasar por el trivium. Pero la tradición escolástica, aunque rota y mutilada, aún persistía en las escuelas públicas y universidades: Milton, por mucho que protestara contra ella, se formó en ella: el debate de los ángeles caídos y la disputa de Abdiel con Satanás llevan consigo las marcas de las Escuelas, y podrían, dicho sea de paso, figurar provechosamente como pasajes fijos para nuestros estudios dialécticos. Hasta el siglo XIX, nuestros asuntos públicos fueron gestionados, y nuestros libros y revistas escritos, en su mayor parte, por personas criadas en hogares y formadas en lugares donde esa tradición aún estaba viva en la memoria y casi en la sangre. De igual manera, hoy en día, muchas personas ateas o agnósticas se rigen en su conducta por un código de ética cristiana tan arraigado en sus suposiciones inconscientes que jamás se les ocurre cuestionarlo. Pero no se puede vivir del capital para siempre. Una tradición, por muy arraigada que esté, si nunca se riega, aunque sea difícil de matar, al final muere. Y hoy, un gran número —quizás la mayoría— de los hombres y mujeres que gestionan nuestros asuntos, escriben nuestros libros y periódicos, realizan investigaciones, presentan nuestras obras de teatro y películas, y hablan desde nuestras tribunas y púlpitos —sí, y los que educan a nuestros jóvenes— nunca han experimentado, ni siquiera en un recuerdo tradicional residual, la disciplina escolástica. Cada vez menos niños que llegan para ser educados traen consigo algo de esa tradición. Hemos perdido las herramientas del aprendizaje —el hacha y la cuña, el martillo y la sierra, el cincel y el cepillo— que eran tan adaptables a todas las tareas. En su lugar, tenemos simplemente un conjunto de dispositivos complicados, cada uno de los cuales solo realiza una tarea y no más, y en cuyo uso ni la vista ni la mano reciben entrenamiento, de modo que nadie ve el trabajo en su conjunto ni “considera el fin del trabajo”. ¿De qué sirve acumular tarea tras tarea y prolongar las jornadas de trabajo si al final se deja sin alcanzar el objetivo principal? No es culpa de los docentes; ellos ya trabajan demasiado. La locura combinada de una civilización que ha olvidado sus propias raíces los obliga a apuntalar el peso tambaleante de una estructura educativa construida sobre arena. Están haciendo por sus alumnos el trabajo que ellos mismos deberían hacer. Porque el único y verdadero fin de la educación es simplemente este: enseñar a los hombres a aprender por sí mismos; y cualquier instrucción que no logre hacer esto es un esfuerzo gastado en vano.
Te invito a visitar y difundir mi sitio web Pensamientos de Daniel Iglesias Grèzes y a suscribirte allí a mi newsletter gratuita.
También te invito a difundir la versión en inglés de mi libro sobre la cuestión sinóptica y la datación del Nuevo Testamento: Three Gospels: A Review of the Synoptic Problem and the New Testament Dating
Todavía no hay comentarios
Dejar un comentario