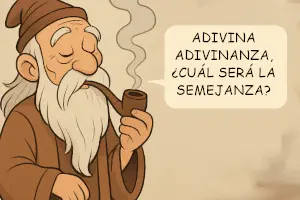La Iglesia copta (III)
_
La segunda edad de oro del monaquismo egipcio
Las primeras generaciones de Santos padres del Desierto, tanto en Nitria como en Tebaida (sin olvidar otros lugares del país) tuvieron muy valiosos y dignos sucesores en las últimas décadas del siglo IV y primeras del V, consolidando el movimiento monástico egipcio como referencia en toda la Cristiandad, y sobre todo en el Valle del Nilo, donde las gentes seguían apegadas a sus costumbres y lengua, y alejados del helenismo de Alejandría y el Delta. Veremos que esa “alma monástica egipcia” va a tener muchísima influencia en la fe y la política de este país.
Contemporáneo de san Antonio y solo ligeramente menos venerado fue Amonnas o Amón el ermitaño. Casado por imposición familiar a los veinte años, vivió en castidad con su esposa durante dieciocho años, hasta que ambos se retiraron a la montaña de Escete (sur del lago Maeotis) alrededor del año 325 d.C, el del concilio de Nicea, donde cada uno fundó un monasterio de religiosos de su sexo, visitándose fraternalmente una o dos veces al año. Dios le concedió el don de la cardiognosis, que le atrajo numerosos discípulos hasta que, de acuerdo con san Antonio Abad, marchó al desierto de Nitra, donde fundó el monasterio de Kellia, uno de los más antiguos del lugar, En aquella fertilísima comunidad escribió un tratado con diecinueve reglas monásticas, varias cartas apostólicas y algunas recensiones de libros de la Biblia. Murió en 357 en presencia de san Antonio Abad, el cual escribió que vio su alma “llevada al cielo por ángeles”. Parecida devoción recibió san Serapion de Nitra, también compañero de Antonio, llamado el Escolástico por haber sido erudito teólogo en Alejandría antes de convertirse en monje, y posteriormente abad del monasterio de Arsina. A partir de 339 fue obispo de Thmuis (cerca de Dendera, en el Alto Egipto, algo aguas abajo de la propia Tebas), y auxilió a Atanasio a combatir el arrianismo, manteniendo con él una correspondencia considerada la primera cristiana centrada exclusivamente en el Espíritu Santo. Le sustituyó al frente de la sede arzobispal en uno de sus destierros, ejerció de legado suyo frente al emperador Constancio II y asistió en su nombre al concilio de Sérdica. Exiliado en 350 por el gobernador arriano, murió en 360 d.C. Se conocen numerosos textos de su pluma: correspondencia abundante con diversos temas teológicos, una vida de san Antonio Abad, un tratado contra los maniqueos y una exégesis salmística.
De entre los monjes de san Pacomio, cabe señalar a Orsisio (Oresiesis en griego), experto escriturista, y cooperador fundamental del santo fundador en la redacción de su famosa disciplina monástica (posteriormente traducida al latín por san Jerónimo, gracias a lo cual se ha conservado). A la muerte de su maestro en 348 fue designado su sucesor al frente del monasterio de Tabennisi, pero renunció en favor de Teodoro, el otro gran soporte del fundador, que contaba con más apoyo. Al fallecer este en 380 d.C, y por consejo de san Atanasio, Oresiesis aceptó el cargo de hegumenon (abad) de Tabennisi, que mantuvo hasta su muerte, alrededor del año 400 d.C.
Uno de los más destacados discípulos de san Antonio Abad y Amonnas fue Pambo de Nitria, monje famoso por haber popularizado la penitencia del silencio, que practicó de forma rigurosa durante muchos años. Fundó varios monasterios en Nitria, y el propio Atanasio le llevó a Alejandría en varias ocasiones para que predicara contra el arrianismo. Se cuenta cierta anécdota sobre su respuesta a la cuestión de cual de dos hermanos ricos (uno de los cuales había donado todo su dinero a los pobres, y el otro había fundado un monasterio encargado de atender a los necesitados) actuó más cristianamente, afirmando que ambos habían obrado rectamente. Esta sentencia fundamenta la enseñanza de los primeros monjes egipcios sobre el manejo de los bienes materiales, considerándose santificante, tanto donarlos directamente como fundar con ellos obras caritativas.
Por estos años tuvo gran influencia Melania la Mayor, una noble romana de origen hispano (y pariente de Paulino de Nola) que, tras enviudar de su marido y perder dos de sus tres hijos, fue catequizada al cristianismo por el filósofo Rufino de Aquileya, amigo del gran Jerónimo de Estridón. Melania marchó al desierto de Nitra para aprender ascesis con los monjes en 373, convirtiéndose en discípula de Pambo, justo antes de la última gran persecución arriana. Tanto le admiró Melania, que le regaló cien libras de plata, que el abad repartió de inmediato a varios monasterios pobres, sin darle las gracias, para evitar que se envaneciera de los dones que Dios le había entregado.
Entre los muchos discípulos de Pambo, se ha de señalar a Bishoy, un joven monje nacido en 320 d.C, que fundó un monasterio (que ahora lleva su nombre) en el desierto de Scetes (unos sesenta kilómetros al sur de Nitria, en el oeste del Bajo Egipto), se dice que guiado por un ángel. Allí fue padre de muchos monjes, que posteriormente fundarían otros conventos. Fue célebre por su sencillez y bonhomía, así como su rigurosa ascesis, y Efrén el Sirio le visitó atraído por su fama. Se dice que vio a Jesucristo en varias ocasiones con sus ojos mortales. Defendió el trinitarismo, convirtiendo a un monje del monte Ansena que rechazaba la divinidad del Espíritu Santo. En ese monte se retiró junto a su amigo Pablo de Tammah (conocido por sus prolongados ayunos y autor de varios textos ascéticos)cuando los bereberes (amazigh) libios invadieron el Delta en 395 d.C, y murió alrededor del año 406 d.C.
Otro discípulo eminente de Pambo fue Juan Kolobos o Juan el Enano, nacido en Tebas de padres cristianos pobres, y buen amigo de Bishoy. Maestro de austeridad (únicamente se alimentaba de verduras y pan sin levadura una vez al día), se cuenta que Pambo le ordenó que plantara un trozo de madera seco y lo regara dos veces al día, teniendo que caminar diariamente casi veinte kilómetros para obtener el agua. Tres años después de los cuidados de Juan, el trozo de madera seco arraigó y brotó, convirtiéndose en un árbol frutal. En la primera cosecha, Pambo ofreció los frutos a los monjes más mayores, pidiéndole que tomasen del “fruto de la obediencia”, en alusión a la labor de Juan. Alrededor del mismo se levantó el monasterio del Árbol de la Obediencia, y tras la marcha de Pambo, el papa Teófilo ordenó sacerdote a Juan y le encomendó dirigió la comunidad. Escribió una biografía sobre el monje egipcio Ababio de Escetes, y en 395 d.C, escapando de la invasión de los libios, se instaló en una cueva del monte Colzim, cerca de Suez, donde murió alrededor de 405 d.C.
En 394 d.C, ante Macario el Grande, se presentó Arsenio el Romano, protegido del papa Dámaso, que había sido tutor de los dos hijos de Teodosio (y futuros emperadores), Arcadio y Honorio, durante once años, y que renunció a la vida en la corte para hacerse monje. Macario lo confió a Juan el Enano para su iniciación en su monasterio de Escete. Se cuenta que al recibirlo, le hizo comer pan duro en el suelo, y que al hacerlo así Arsenio con gran humildad, Juan lo aceptó en la comunidad. Arsenio vivió cincuenta y cinco años en absoluto abandono a Dios, vistiendo con harapos, tejiendo cestas y orando continuamente, la mayor parte del tiempo en absoluta soledad, rehuyendo las visitas. Subido al trono Arcadio, mandó en su busca para nombrarle consejero, pero Arsenio se negó en redondo a regresar a la corte. En 434 huyó de la invasión libia, refugiándose en Troe, cerca de Menfis, y la isla de Canopus. Aunque vagó con frecuencia por el desierto, sin contacto humano, tuvo algunos discípulos (Daniel, Alejandro, Zolio), que fundaron un monasterio en Troe (financiado por el emperador Arcadio), donde finalmente fue a reposar el santo a su muerte en el año 445, con cerca de noventa y cinco años.
En cuanto a los discípulos de Pablo en Tebaida, se ha de destacar a Onofre, que según la tradición sobrevivió al fuego al que le arrojó al nacer (alrededor de 320) su padre, un reyezuelo nubio o etíope, creyendo (engañado por el demonio) que era producto del adulterio de su esposa cristiana. Ante este prodigio, el monarca se convirtió al cristianismo. En su regalada juventud principesca, conoció el sufrimiento de los pobres y voluntariamente renunció a su vida de lujos para ingresar en el monasterio de Abage, en Hermópolis (Tebaida). Tras pasar allí varios años, marchó como eremita al desierto, donde dormía al raso, sin protección frente al calor o el frío. Comía hierbas, dátiles e insectos, como san Juan Bautista, mortificándose continuamente. Apenas se comunicó con nadie, salvo unas pocas ocasiones que administró el bautismo. En el año 400 fue encontrado agonizante por Pafnucio, discípulo de san Antonio, obispo de Tebaida, y mártir él mismo en las persecuciones de Maximiano, que escribió su vida y le enterró.
También en el Alto Egipto, pero al norte de Tebas, descolló otra pequeña comunidad, a finales del siglo IV. San Pigol fundó en Panópolis, cerca del Nilo, el Monasterio Blanco, que fue continuado por su sobrino Shenouda, criado como pastor de ovejas, y que en 385 d.C se convirtió en el abad del monasterio fundado por su tío, a la muerte de este. En ese momento tenía treinta monjes; cuando Shenoute falleció en el año 465, había 2.200 monjes y 1.800 monjas (monasterio doble). Introdujo algunos cambios precursores, como por ejemplo el establecimiento de un rudimentario noviciado, o periodo de prueba extramuros a los nuevos monjes; asimismo estableció toda una amplia gama de oficios para los monjes que aseguraran que el monasterio fuese autosuficiente; impuso la alfabetización de todos los monjes de ambos sexos, y la producción de manuscritos. También organizó la destrucción de estatuas de antiguos dioses egipcios, en su lucha contra la idolatría, y se le considera el impulsor intelectual de la expulsión de los paganos y posterior destrucción del templo Serapeum de Alejandría en 391. Shenouda era un destacado teólogo que dominaba el griego (a diferencia de la inmensa mayoría de monjes), conocía en profundidad las Sagradas Escrituras y fue el primero en emplear el copto como lengua oficial de la Iglesia en Egipto.
Melania la Mayor acompañó a un grupo de monjes exiliados a Palestina, incluidos Pambo, Pafnucio, Adelfio, Pisimio e Isidoro. Allí coincidió de nuevo con Rufino, fundando ambos sendos monasterios de su sexo cerca de Jerusalén. En 384 d.C se unió a ellos Jerónimo, en su trabajo para traducir las Sagradas Escrituras al latín. A partir de 394, cuando se revivió la polémica sobre las enseñanzas de Orígenes tras las críticas de Epifanio de Salamina (que trataremos posteriormente en más detalle), Rufino y Melania se posicionaron a favor de la ortodoxia de la apocatástasis de Orígenes, entrando en viva polémica con Jerónimo, que la rechazaba. A su regreso a Italia, Rufino tradujo muchas de las obras de Orígenes como apología de sus enseñanzas. Aunque no logró su objetivo, permitió que fuesen conocidas en Occidente, y fueron tomadas como base en la trascendente discusión que poco después mantuvieron Agustín de Hipona y Pelagio sobre el libre albedrío humano.
Melania la Mayor influyó decisivamente en el eminente teólogo Evagrio Póntico, discípulo de Gregorio Nacianzeno (que había participado con archidiácono en el segundo concilio ecuménico), para que este, una vez profesado monje en Jerusalén en 383, marchara a establecerse en un monasterio en el desierto de Nitra dos años después, donde fue discípulo de Macario el Grande y Macario de Alejandría. Vivió en rigurosa ascesis en aquellas soledades para mortificar su grandes tentaciones mundanas, hasta que murió catorce años después.
Macario de Egipto (llamado por los orientales “la linterna resplandeciente” por el brillo de la Gracia en su rostro) murió en 391 d.C. Sus paisanos de Shabsheer se quedaron con su cuerpo y construyeron una capilla sobre su tumba. El monasterio que fundara en Nitria tomó su nombre, y ha estado ocupado por monjes desde entonces hasta el día de hoy.
Macario de Alejandría murió en 395, también nongenario. Escribió varias homilías, de las cuales se conserva “sobre el fin de las almas de los justos y de los pecadores”, así como una regla monástica y varios apotegmas.
En el paso de finales del siglo IV a principios del siglo V, el monaquismo egipcio se asentó como el más importante de toda la Cristiandad. El aislamiento, las mortificaciones, el silencio, la centralidad de la renuncia a los orgullos tanto espirituales como carnales, que impusieron los Padres del desierto en la vida de los monjes, tanto en Nitra como en Tebaida, marcaron al movimiento monástico cristiano, tanto en Oriente como en Occidente, para siempre.
_
El conflictivo papado de Teófilo
Timoteo el Desamparado, firme defensor de la ortodoxia nicena-constantinopolitana contra macedonistas y sabelianos, fue un gran protector de los monjes, e introdujo algunas normas canónicas en la Iglesia en Egipto, que por desgracia o se han conservado. Murió el 30 de julio de 384, y fue elegido como nuevo arzobispo alejandrino Teófilo, también firme trinitario.
Teófilo ha pasado a la historia por los graves disturbios religiosos en Alejandría y otras partes de Egipto bajo su gobierno. Como ya hemos visto, los alejandrinos eran apasionados teólogos, y los disturbios, persecuciones y enfrentamientos no eran nuevos en la ciudad. En el pasado, los cristianos habían padecido con frecuencia ataques y martirios por parte de turbas de paganos, y cuando el cristianismo fue legalizado, violencias entre sus corrientes arriana y trinitaria. A finales del siglo IV, la mayoría de los habitantes de la gran ciudad eran cristianos, pero aún quedaba una importante minoría que seguía los cultos tradicionales, sobre todo los del panteón olímpico.
Según los autores contemporáneos, en 391 d.C, fue descubierto un templo pagano en un sótano. Los cristianos sacaron las imágenes ocultas y las ultrajaron en la plaza pública, provocando la ira de los politeístas, que lo vieron como una profanación, agrediendo y atacando a varios cristianos. Esta vez los creyentes alejandrinos (influidos por la activa campaña del abate Shenouda contra la idolatría) no respondieron con paciencia. Con el apoyo de la guarnición imperial, lanzaron una revuelta en toda la ciudad contra los paganos, que terminaron encerrándose en el gran templo del Serapeon, fundado por el rey Ptolomeo I Soter, el primer lágida, y dedicado a la deidad sincrética Serapion (mezcla de Osiris-Zeus y Apis-Hades). Allí fueron asediados durante semanas. El emperador Teodosio envió una carta al metropolitano Teófilo, verdadero cabecilla del ataque, pidiéndole clemencia para con los paganos. Este acabó aceptando a cambio de que se le permitiera destruir el templo.
Finalmente, los soldados desalojaron a los paganos refugiados, y los cristianos entraron en el Serapeon, arrasándolo. Cuanto había de valor fue fundido para hacer utensilios para la catedral cristiana, y el resto fue pasto de las llamas, quedando el lugar en ruinas. Parece que el fuego se extendió a la vecina y famosa Biblioteca, que llevaba siglo y medio en decadencia, y no era ni la sombra de lo que había sido en tiempos pretéritos. En pocos días, todos los templos paganos que quedaban en la ciudad corrieron la misma suerte que el Serapeon, dando el golpe de gracia a estos cultos, que fueron declinando hasta quedar marginados a supersticiones en zonas rurales.
Teófilo dedicó al emperador Teodosio una tabla lunar que introducía un nuevo y mejorado cálculo de los ciclos metónicos de la orbitas de la tierra y la luna, y que modificada ligeramente poco después por el monje matemático Aniano, sería adoptada oficialmente en 425 d.C por el metropolitano Cirilo, con el nombre de ciclo lunar alejandrino. Por este aporte, un cráter lunar recibió en su honor el nombre de “Theophilus”.
Por desgracia, los celos provocados en Alejandría por la decisión del concilio de Constantinopla de elevar la primacía del metropolitano de la capital imperial solo por detrás de Roma (igualándola así a la más antigua y prestigiosa Alejandría), fueron causa de un nuevo y grave conflicto. En 398 d.C, tras la muerte del arzobispo Nectario de Constantinopla, el emperador Arcadio quiso que se elevase en su sustitución a un joven monje y sacerdote, famoso asceta y predicador, llamado Juan y apodado Crisóstomo (“boca de oro”). Pidió el gobernante a Teófilo que lo consagrara, lo cual hizo con gran incomodidad, tanto porque violentaba su no reconocimiento de la superioridad de la sede constantinopolitana, como por provenir el nuevo prelado de una sede rival en teología como era la de Antioquía, de cuyo arzobispo Flaviano era protegido Juan.
_
La primera crisis origenista
Los motivos teológicos fueron la chispa que prendió la enemistad. Desde 375, el obispo chipriota Epifanio de Salamina, furibundo perseguidor de herejías, había publicado varios tratados en los que enumeraba diversas enseñanzas de Orígenes que consideraba heterodoxas por “contaminación de filosofía griega”, especialmente el subordinacianismo, la hermenéutica alegórica y la afición a la especulación en temas dogmáticos. Sus críticas habían sido rechazadas inicialmente en Palestina y Egipto, los dos grandes centros que seguían las enseñanzas del cristianismo origenista. En las décadas siguientes, no obstante, se recrudecieron las peticiones de condena, tanto del obispo Epifanio como de varias comunidades monásticas. En 393 d.C, el metropolitano Juan de Jerusalén, rechazó declarar heréticas las enseñanzas de Orígenes, al igual que el célebre peregrino Rufino de Aquilea. Sin embargo, su amigo el no menos ilustre Jerónimo de Estridón, autor de la Vulgata, encontró razonables las objeciones a Orígenes, desatándose una polémica teológica entre ambos que se hizo bastante célebre. Por aquellos años, el monje Juan Casiano introdujo las enseñanzas de Orígenes en Occidente.
La situación llegó a tal extremo que en 395, Epifanio y Jerónimo rompieron la comunión con Juan de Jerusalén. Para aumentar la confusión, Rufino, intentando justificar a Orígenes, publicó una traducción al latín de sus “primeros principios” completamente purgada de enseñanzas dudosas, argumentando que estas habían sido “interpolaciones posteriores” de una fuente herética. De ese modo, las enseñanzas de Orígenes llegaron a Occidente en varias vías, parcial o totalmente manipuladas, contaminando todo el debate teológico.
En 399 d.C, Teófilo, partidario del origenismo, publicó una carta pastoral condenando a los que creían que Dios tenía un cuerpo literal como “ignorantes”. Una gran cantidad de monjes egipcios, que se sintieron aludidos, se amotinaron en las calles de la ciudad. Para evitar un grave disturbio (dada la gran popularidad que los monjes tenían entre el pueblo llano) Teófilo viró completamente su posición, y apenas un año después, convocó un concilio en la ciudad que condenó la enseñanza de Orígenes de que Dios era incorpóreo. Orígenes fue llamado “hidra de todas las herejías”, y sus seguidores motejados de herejes por enseñar que Dios era incorpóreo. Teófilo obtuvo del papa romano Atanasio I la firma de los cánones de este concilio provincial, y puso su foco en los eremitas de Nitria seguidores de Evagrio Póntico, teólogo del hesicasismo y fundador de una de las pocas comunidades origenistas que aún quedaban en el país. Tras su muerte en 399 d.C, los cuatro monjes que dirigían esa comunidad llamados Dióscoro, Ammonio, Eusebio y Eutimio, fueron condenados por el metropolitano alejandrino, que ordenó a sus sirvientes que quemasen sus viviendas y les maltratasen. Estos escaparon del castigo refugiándose en la sede de Constantinopla, cuyo titular no accedió a las peticiones de Teófilo para que le entregara o condenara a los cuatro fugados. Teófilo pidió a Epifanio de Salamina que intercediera ante Juan por su petición, pero cuando aquel entendió que los motivos eran más personales que teológicos, regresó a Chipre sin atender a la solicitud.
Juan Crisóstomo había procurado una reforma integral de la Iglesia en la capital imperial, corrompida por la mundanalización de la poderosa corte que albergaba, llena de lujos, molicie, conspiraciones y venta de cargos. En 401, juzgó a seis obispos acusados de simonía (concretamente de haber comprado su cargo para evitar el pago de tributos), que reconocieron su culpa, esperando a la misericordia del metropolitano. Sin embargo, Juan no dudó en deponerlos, ganándose su animadversión. Su mayor error, sin embargo, fue haber criticado públicamente a la corte, y particularmente a la emperatriz Eudoxia, esposa de Arcadio, por el lujo y las arbitrariedades de su gobierno.
La vengativa Eudoxia no tardó en acordarse con los obispos perjudicados y enemigos de Juan, y encomendó a su enemigo personal Teófilo un sínodo, convocado en julio 403 en un suburbio de Calcedonia llamado La Encina (de donde tomó el nombre), para juzgar al metropolitano constantinopolitano. Teófilo acudió acompañado de su sobrino Cirilo (al que, como era común en oriente, y aún en occidente, preparaba para un alto cargo eclesiástico), y reunió a treinta y siete obispos (siete de ellos egipcios), en su mayoría agraviados o enemigos personales de Crisóstomo, al que se acusó de una larga lista de faltas en el uso de los bienes eclesiásticos o en el trato a clérigos. Este no reconoció la autoridad de aquella farsa impulsada por el trono, y se negó a acudir las tres veces que fue convocado, resultando en que, con el consentimiento del emperador, el sínodo le depusiese y le condenase a destierro.
La pena fue ejecutada de inmediato por las autoridades a mandato del emperador Arcadio, completamente dominado por su mujer, pero el pueblo fiel de Constantinopla se amotinó mientras se llevaban a Juan (que no obstante les recomendó paciencia), y al día siguiente Eudoxia autorizó su regreso, llevado en triunfo por la plebe. Teófilo y sus partidarios debieron huir de la capital para escapar de la ira del pueblo. En 404, mucho mejor organizado, el exilio se llevó a efecto de forma rápida y discreta, en una costa lejana del mar Negro.
Hay poca información más sobre Teófilo, que murió el 15 de octubre de 412 d.C. Fue ortodoxo firme (publicó reflexiones teológicas, homilías y oraciones) y erudito astrónomo, pero la dureza con que trató a los paganos de Alejandría, destruyendo todos sus templos tras los disturbios previos, y sobre todo sus celos e inquina hacia la sede constantinopolitana y Juan Crisóstomo, con su dirección del vergonzoso sínodo de la Encina, empañan con mucho su pontificado, que de hecho, marca el inicio del papel la Iglesia en Egipto como centro de conflictos en el cristianismo oriental, que se fue incrementando en las siguientes décadas hasta desembocar en un trágico cisma. Las Iglesias orientales no calcedonianas lo veneran como santo.
_
La querella entre el patriarca y el prefecto
El previsto sucesor fue Cirilo, de unos 35 años de edad, el sobrino materno de Teófilo, a quien este había preparado con una esmerada educación que había incluido gramática, filosofía, teología y estudios bíblicos, en la prestigiosa escuela catequética alejandrina. Sin embargo, el archidiácono Timoteo presentó también su candidatura, apoyado por sus seguidores. En la cada vez más turbulenta Alejandría, los partidarios de uno y otro se enzarzaron en vergonzosas peleas incluso por las calles. Finalmente, Cirilo obtuvo más apoyos, y fue entronizado como metropolitano y papa de la Iglesia egipcia.
El nuevo papa continuó la línea autoritaria e imperativa de su tío y predecesor. Con una población egipcia ahora ya mayoritariamente cristiana, Cirilo centró su atención inicialmente en el combate a los herejes, ordenando el cierre de las iglesias de los rigoristas novacianos (aunque un edicto imperial había legalizado su tolerancia), incautándose del patrimonio y ordenando el exilio de su obispo Teopento y sus clérigos. También ordenó la expulsión de los gnósticos mesalianos, una secta mesopotámica, extendida a Anatolia y Tracia, que predicaba una suerte de misticismo sensorial por el que afirmaba que la esencia de Dios podía ser captada por los sentidos, y negaba el valor de los sacramentos, basando toda la acción sacra en la oración.
En la represión de cristianos se podría justificar que Cirilo ejercía su papel de metropolitano egipcio, pero cuando trató de hacer lo mismo con los judíos, las autoridades imperiales sintieron que invadía un terreno que no le correspondía. Los problemas comenzaron en 415 d.C, cuando un enviado del patriarca, el gramático Hierax, hizo comentarios ofensivos hacia los judíos durante la exposición pública del edicto del prefecto imperial egipcio Orestes limitando los espectáculos públicos, uno de los lugares donde más se exacerbaba la tradicional inclinación alejandrina por los disturbios. Los judíos de la ciudad (donde constituían una importante minoría) se amotinaron contra él, y para calmarlos, Orestes ordenó la tortura pública de Hierax.
Cirilo salió en defensa de su enviado, convocando a los principales líderes judíos, y amenazándoles con tomar represalias, si volvían a acosar a un cristiano. Según parece, un grupo de judíos decidió responder a la amenaza con la violencia: una noche corrieron por las calles gritando que la iglesia de Alejandro estaba en llamas. Los cristianos que acudieron a sofocar el falso incendio, eran acuchillados por los sectarios judíos, que usaron anillos brillantes para reconocerse entre sí en la poca luz. Al día siguiente de la masacre, Cirilo encabezó una turba de cristianos enfurecidos, buscando a los responsables en las sinagogas. Al no hallarlos (o no ser entregados), se desató un auténtico pogromo: la sinagoga principal fue destruida (y otras expropiadas y convertidas en iglesias), y muchas propiedades judías saqueadas. Finalmente, todos los judíos implicados en la matanza, sus familias y sus amigos fueron expulsados de Alejandría. Aunque no hay cifras fiables (las fuentes contemporáneas son muy dispares y parciales), parece que una parte importante de la población judía abandonó la ciudad, bien porque los implicados en la matanza de cristianos fueran muchos, bien porque muchos no implicados huyeran por temor a nuevas represalias.
El prefecto Orestes, que había perdido por completo el control de la situación, comprendió que el metropolitano estaba usurpando su propio poder y convirtiéndose en el verdadero amo de Alejandría, y apeló al emperador, pidiendo la deposición de Cirilo. Teodosio II medió, y Cirilo trato de reconciliarse con Orestes sin ceder en su postura. El prefecto rechazó su acercamiento, y finalmente el papa le mostró en público los Evangelios, como símbolo de superioridad de la autoridad religiosa sobre la civil (el primer ejemplo en la historia cristiana). Pero Orestes se mantuvo en su petición.
Temiendo la destitución legal de su patriarca, varios centenares de monjes de Nitria llegaron a la ciudad, y agredieron al prefecto cuando viajaba en su carruaje oficial, acusándolo de pagano. Este se defendió diciendo que había sido bautizado por el propio arzobispo, cuando una piedra lanzada le hirió en la cabeza. El autor, llamado Amonio, fue torturado hasta la muerte por orden de Orestes. Cirilo pretendió honrar a Amonio como mártir cristiano, pero una orden imperial se lo prohibió explícitamente. La ruptura entre el metropolitano y el prefecto era total.
_
El asesinato de Hipatia
Prácticamente desde la fundación de la ciudad, los habitantes de Alejandría se habían caracterizado por ser particularmente levantiscos. De los muchos tumultos y combates callejeros durante las deposiciones y entronizaciones de la dinastía ptolemáica, el episodio más conocido es la toma militar a sangre y fuego de la ciudad por el entonces dictador Cayo Julio César, para apoyar a su candidata y amante Cleopatra frente a su hermano. Durante todo el Imperio romano se mantuvo esa tendencia, y por desgracia el cristianismo no había calmado mucho esa pasión insana. Pero mientras obispos y monjes en general habían predicado la mansedumbre, a partir de Teófilo, y sobre todo con Cirilo, el patriarca comenzó a instrumentalizar esa inclinación a la pendencia en su favor, como ya se vio en el ataque a los judíos o la agresión al prefecto. No hay pruebas de que Cirilo ordenase ninguno de esos u otros ataques, pero sin duda respondían a su política, y su intento de canonizar a Amonio es buena prueba de que los favorecía.
En esos años, la maestra más destacada de la escuela filosófica neoplatónica de Alejandría era Hipatia, hija del matemático Teón, que le había educado esmeradamente. Contaba entre cincuenta y sesenta años, y aparte del amor a la geometría y el álgebra que le legase su padre, había cultivado el estudio de la astronomía, la pedagogía, la oratoria y la filosofía, de la que era, como buena neoplatónica, seguidora de Plotino (y probablemente de la escuela de su discípulo Porfirio). No era cristiana, pero tampoco pagana, y lo más seguro es que profesase el idealismo platónico, espiritualista y vagamente gnosticista. A sus clases asistían muchísimos nobles egipcios, tanto cristianos como paganos. En sus cartas hay muchos nombres, entre los que destacan tres. Uno fue el judío Hesiquio de Alejandría, el mejor gramático de griego de la Antigüedad tardía. Otro Sinesio de Cirene, obispo de Ptolemaida de Cirenaica y su familia, gran amigo y admirador de la filósofa, y por quien conocemos la mayor parte de detalles de su vida. Para desgracia de Hipatia, el otro de sus importantes discípulos fue precisamente Orestes, el prefecto de Egipto.
Sin base para poder afirmar que fuera cierto, entre los cristianos de Alejandría comenzó a correr el rumor de que Hipatia era quien estaba alentando a Orestes a resistirse a la autoridad de Cirilo. Durante la Cuaresma de 415, una turba enfurecida, encabezados por un clérigo menor (un lector) llamado Pedro, asaltó a Hipatia cuando viajaba en su carruaje, la llevó a la escalera de un templo pagano reconvertido en iglesia, y allí la apedreó con tejas hasta su muerte. Posteriormente, su cadáver fue bárbaramente descuartizado y quemado.
Autores muy posteriores, sobre todo a partir de la Ilustración europea, presentaron el asesinato de Hipatia como un ejemplo evidente del odio de la religión por la ciencia y el conocimiento, y más modernamente, a partir de la segunda mitad del siglo XX, como una prueba del rechazo del cristianismo por las mujeres eruditas y emancipadas. Ambas posturas solo reflejan los prejuicios contemporáneos. Casi todos los alumnos de Hipatia eran varones, hubo muchos cristianos entre ellos, era universalmente admirada, y por supuesto la escuela neoplatónica alejandrina continuó con gran vigor después de ella (con autores como Proclo, Juan Filopono o Simplicio), intercurriendo sus profesores y alumnos con la vecina escuela catequética cristiana de la ciudad (donde se había formado el propio Cirilo).
La mayoría de las fuentes (incluyendo los cristianos), sobre todo las tempranas, entre las que destaca el ecuánime Sócrates Escolástico, enmarcan su muerte en las luchas por el poder en la ciudad, en venganza por su influencia sobre Orestes contra la autoridad del patriarca, y no citan el conflicto religioso como factor. También coinciden en responsabilizan a Cirilo, si no de ordenarla directamente, sí de crear el caldo de cultivo necesario para que esa violencia se desatara. Aunque algunos historiadores posteriores acusasen a los parabalani (laicos que auxiliaban al patriarca en sus obras de caridad con los pobres, y que formaban una suerte de “guardia de corps” personal del mismo) de haber instigado o incluso participado en el crimen, ese extremo no es citado por los testigos.
La noticia del brutal asesinato de la célebre filósofa conmocionó a todo el Oriente. Orestes solicitó al emperador Teodosio II el destierro de Cirilo, dando por supuesto que los criminales habían actuado con su consentimiento o al menos pasividad. Una delegación de ciudadanos distinguidos de Alejandría acudió a la corte de Constantinopla solicitando que se depuraran responsabilidades, pero pidiendo que no se exiliara al patriarca para evitar más enfrentamientos. La inquisición imperial acabó en un edicto firmado por los emperadores de Oriente y Occidente en otoño de 416, por el que se limitaba severamente las actividades públicas y el número de los parabalani(lo que vendría a confirmar indirectamente su participación en los hechos, o al menos su protagonismo en los altercados públicos en la ciudad). También se sancionó a Cirilo quién, según el neoplatónico Damascio de Atenas, habría evitado la condena sobornando a uno de los oficiales investigadores. Para ser justos, este fue el último altercado provocado en tiempos de Cirilo. La muerte de Hipatia sirvió al menos para calmar a la ciudad durante varios años, toda vez que el prestigio de los cristianos locales quedó dañado por este sangriento episodio.
_
La querella nestoriana
Tras los cuatro primeros y conflictivos años de pontificado, Cirilo dedicó su tiempo, con excelente fruto, a las más pacíficas ocupaciones del estudio teológico y la catequesis. Escribió Comentarios sobre el Antiguo Testamento, Sobre el Evangelio de san Juan y el de san Lucas, acerca de la Carta a los Hebreos, Sobre la Trinidad, Contra los Arrianos, y un largo etcétera, que lo sitúan con derecho propio como uno de los grandes autores teológicos cristianos de la Antigüedad.
Volvemos a tener noticias de él en 428, cuando el cristianismo egipcio vuelve a tomar un papel protagonista con la controversia nestoriana. Y es que si con Constantinopla la sede alejandrina mantenía una hostilidad jurisdiccional, con Antioquía mantenía una rivalidad teológica. Cuando ese año fue elegido para el patriarcado de la capital imperial Nestorio, un obispo protegido del patriarca antioqueno Juan, ambos antagonismos se fundieron en uno.
Nestorio era un obispo niceno, discípulo de Teodoro de Mopsuestia, hijo fiel de la escuela teológica literalista y analítica antioquena, que en su Siria natal había polemizado contra los arrianos (que negaban la coeternidad y consustancialidad de la Segunda Persona de la Trinidad) y los apolinaristas (que negaban la naturaleza humana de Cristo), publicando varios tratados sobre la doble naturaleza de Cristo, el debate teológico que iba a ocupar todo el siglo V y aún los siguientes. En esos tratados defendía que la naturaleza humana de Cristo era plena, con alma y mente. Su afán por contrarrestar a los apolinaristas y a la vez preservar todas las cualidades de inmutabilidad e impasibilidad de la divinidad de Cristo, le llevó a expresiones extremosas, como que el Verbo no podía sufrir, y por tanto cuando Jesús en las Escrituras padece es únicamente su naturaleza humana la que lo hace, o que Dios inhabitaba la naturaleza humana de Cristo “como su templo”, que tenían un cierto sabor al modalismo adopcionista de otros antioquenos famosos, como el propio (y sospechoso) Teodoro de Mopsuestia o el execrado Pablo de Samosata.
La discusión de esa tendencia a distinguir claramente ambas naturalezas de Cristo (difisismo, de physis, naturaleza, palabra de difícil deslindamiento de ousia, sustancia, para los no grecoparlantes, expresando la primera un “ser dinámico”, y la segunda una “esencia estática”) quedó confinada al ámbito meramente académico, hasta que aconteció la polémica de la Theotokos. En efecto, al poco de comenzar su pontificado, apareció en Constantinopla un anónimo monje sirio que predicaba que no se podía llamar a la Virgen María con el título de “Madre de Dios” (Theotokos), pues la Bienaventurada mujer únicamente había dado a luz a la naturaleza humana de Cristo, ya que Dios era eterno y no podía ser “alumbrado” por mujer alguna. Lo cierto es que la veneración del título de Theotokos (fuese el significado original que tuviese) era muy antigua en el cristianismo, sobre todo el Oriental, y sin entrar en disquisiciones teológicas, causó un buen revuelo en los cristianos de la ciudad, que se irritaron contra el monje. Nestorio intervino para poner paz, pero básicamente falló a favor del predicador (con quien compartía escuela teológica), afirmando que lo más correcto era llamar a María Christotokos, esto es, madre del Cristo o del Mesías, en el cual confluían las dos naturalezas.
La polémica rápidamente corrió por todo el Oriente, tan aficionado a las disputas teológicas, y tan sensible a las desviaciones de la ortodoxia. Y como era tradicional, no sólo obispos o teólogos intervenían, sino que buena parte del pueblo cristiano también participaba animadamente (a veces incluso violentamente). Eusebio de Dorilea y Proclo de Constantinopla escribieron enérgicamente en favor de la maternidad divina de María, y el patriarca intentó que las autoridades civiles les sancionaran por contradecir a su superior jerárquico. Nestorio entonces escribió en 429 al papa Celestino de Roma, enviando una colección de sermones al respecto para que ejerciera su papel de árbitro doctrinal. Celestino remitió los escritos al prestigioso monje Juan Casiano, que los repudió como heréticos, argumentando en su De Incarnatione Domini contra Nestorium que en Cristo había dos physis (naturalezas), unidas en una sola hipostasis, término que equiparaba a “persona” (aunque, como veremos, su sentido más preciso es el de “unión en un individuo)”, y por tanto, cuanto se podía decir de la naturaleza humana de Cristo, se podía decir también de su naturaleza divina.
Pero fue Cirilo de Alejandría quien pronto destacó como el mayor impugnador de las enseñanzas de Nestorio. Ya en la Pascua de 429 d.C, escribió una carta pastoral a los monjes egipcios, poniéndoles en guardia contra las enseñanzas de Nestorio, que consideraba erradas. Apenas supo la noticia, el patriarca de la capital imperial pronunció un sermón en su contra, y posteriormente mantuvieron una relación epistolar al respecto, progresivamente más y más enconada.
Aunque los temas que se tratan son el título de la Madre de Dios, o si en la Pasión únicamente sufrió la naturaleza humana de Cristo (como afirmaba Nestorio) o ambas (como defiende Cirilo), lo que subsiste por debajo es la relación entre las dos physis de Jesucristo, cuya existencia los dos patriarcas profesaban. Mientras Nestorio considera que ambas naturalezas están unidas de un modo material en Cristo, pero mantienen cualidades diferenciadas (están “incomunicadas”), pudiendo atribuirse a una u otra por separado las diversas cualidades que las Escrituras atribuyen a Cristo (y salvando de ese modo las cualidades divinas de la impasibilidad y la inmutabilidad), Cirilo defiende que las dos naturalezas de Cristo están comunicadas plenamente, pues decir lo contrario equivalía a afirmar que había dos personas en Cristo, y por tanto, defendía que cuanto se puede decir de una, se puede decir de la otra; así, al nacer Cristo ya era Dios (y por ende, se puede afirmar legítimamente que María fue Theotokos), y en la cruz padeció Cristo como hombre y como Dios.
Cirilo publicó doce “anatemas” en su tercera carta contra Nestorio (430), donde condenaba sendas proposiciones sobre las dos naturalezas de Cristo que se apartaban de la Tradición cristiana. Aunque encabezadas por la expresión “si alguno dijere…”, se entendió de tal modo que estaban enderezadas a Nestorio, que de hecho, muchos creyeron que todas ellas eran proposiciones que realmente el patriarca de Constantinopla había afirmado, siendo así que la mayoría pertenecían a herejías anteriores, aumentando la confusión. Nestorio respondió iracundamente, negando los doce anatemas con profusión de citas bíblicas.
Aunque pudiera parecer una disquisición sobre el significado de términos parecidos, en realidad, la propuesta de Nestorio (la de separar ambas naturalezas que habitaban en Cristo casi como si fuesen ajenas una a la otra) planteaba problemas muy graves en otros aspectos teológicos. Por ejemplo, ¿qué significaba la Encarnación del Verbo divino, si en realidad habitaba a Cristo como Dios en su templo, es decir, sin unirse realmente a él? Asimismo, si era sólo un hombre quien había sufrido y muerto en la cruz, pues Dios no podía padecer ni morir ¿qué valor soteriológico tenía entonces el sacrificio de Cristo? puesto que un hombre, por muy santo que fuese, no puede redimir a otros hombres.
Los retos planteados por Nestorio obligaron a Cirilo, un formidable teólogo también, a comenzar a definir con mayor precisión lo que hasta entonces había sido una creencia general pero vaga (al igual que había ocurrido en polémicas anteriores, como el gnosticismo, el docetismo o el arrianismo), y entrar por ello en aspectos sobre la naturaleza de Cristo que hasta entonces poco o nada habían sido tratados. La teología de Cirilo (sin eludir el tradicional recurso alejandrino a la alegoría escriturística) enseñaba que la physis o naturaleza del Verbo había sido únicamente divina antes de la Encarnación, y “hecha carne” literalmente después (de ahí que el título de Theotokos fuese correcto), en la hipóstasis del Hijo. De hecho, la unión entre las naturalezas divina y humana de Cristo en los escritos de Cirilo (y naturalmente la superioridad de la divina) es tan fuerte, que posteriormente generó (como veremos), nuevas polémicas interpretativas. Cirilo se extendió en alabanzas a la Virgen María, y fue el primero, que sepamos, en emplear para ella el saludo “Salve”, que tan popular se haría posteriormente en la himnología cristiana, y es considerado generalmente como el primer teólogo de la Mariología.
Cirilo escribió al papa Celestino, reclamando también su arbitraje, y convocó un sínodo de obispos egipcios que aprobaron sus condenas. Celestino le autorizó a entregar al patriarca de Constantinopla una notificación por la cual, si no se retractaba antes de diez días, rompería la comunión con él. Cuatro obispos egipcios viajaron a la corte para llevar a Nestorio tanto la admonición papal como las actas del sínodo egipcio. Incluso su protector, el patriarca Juan de Constantinopla (que en el fondo estaba de acuerdo con Nestorio) le escribió rogándole que hiciera caso a Celestino y dejara estar el asunto de la Theotokos, expresión que se hallaba en varios Padres de la Iglesia, reconociendo que todo Occidente y la mayor parte de Oriente estaban en su contra. Pero Nestorio prefirió echar mano de su cercanía al poder del trono, y en noviembre de 430 d.C, antes de que expirara el plazo dado por el papa de Roma, convenció al nuevo emperador de Oriente, Teodosio II (único hijo varón de Arcadio) para que convocara un concilio general de la Iglesia, en el que esperaba poder condenar las enseñanzas de Cirilo, y castigar al propio papa copto.
_
El tercer concilio ecuménico de Éfeso
Teodosio II, sin embargo, no quería un concilio para juzgar a un patriarca, y menos a uno tan políticamente conflictivo como Cirilo de Alejandría, sino para tratar eclesiásticamente el problema teológico, y obtener unas actas que expresasen claramente la ortodoxia de la fe, a semejanza de los dos ecuménicos anteriores. Por ello eligió muy simbólicamente la ciudad de Éfeso, donde la tradición afirmaba que la Virgen María había vivido y había sido llevada al cielo en su muerte, y fijó la fecha de Pentecostés (cuando la venida del Espíritu Santo sobre la propia Virgen María y el colegio apostólico) del año 431 d.C, que era precisamente el 7 de junio, para su comienzo. Cada obispo debía traer un reducido séquito, y el propio emperador no acudiría, delegando esa tarea en el conde Candidiano, jefe de la guardia del palacio, aleccionado para limitarse a garantizar la seguridad y mantenerse al margen de los debates.
Aparte del anfitrión Memnón, metropolitano de Asia Menor (y la mayor parte de Anatolia), y sus obispos, los primeros en llegar fueron Cirilo y los delegados egipcios, encabezados por el prestigioso abad Shenoute (principal asesor y apoyo del metropolitano egipcio), y Nestorio con los de Tracia, acompañado de una fuerte guardia encabezada por el propio Candidiano, que muchos empezaron a sospechar que estaba allí para que la postura de Nestorio fuese vista como respaldada por el trono. Ya había pasado Pentecostés cuando llegó la delegación palestina encabezada por el metropolitano Juvenal de Jerusalén. De Occidente sólo acudirían los delegados papales Arcadio y Proyecto, que no llegarían hasta el verano, mientras Juan de Antioquía y los sirios se retrasaron enormemente. Aunque había diversas razones (inundaciones, enfermedad o muerte de varios obispos), muchos empezaron a sospechar que la delegación antioquena no quería acudir para evitar participar en un concilio que condenase como herejías las propuestas de Nestorio, que muchos allí compartían.
Pese a la resistencia de Candidiano, que no quería inaugurar el concilio hasta que no estuviesen todos los delegados, pasadas dos semanas de espera, el 22 de junio Cirilo, que contaba con el apoyo de la inmensa mayoría de los obispos presentes, entronizó los Sagrados Evangelios en la silla reservada al emperador, y dio comienzo al concilio, siendo la primera vez que el estamento eclesiástico obviaba el permiso imperial (en este caso, el de su legado) para reunirse en concilio ecuménico.
Nestorio estuvo en desacuerdo por considerar una “flagrante injusticia” no esperar a los sirios, y más aún cuando Cirilo se erigió en presidente y aplicó al patriarca de Constantinopla lo que este había planeado para él, es decir, convertir el concilio en un juicio a Nestorio y sus enseñanzas. Cirilo emitió tres citaciones consecutivas que el acusado rechazó, y por contra encabezó a los sesenta y ocho obispos que se oponían a la apertura del concilio, acompañando a Candidiano, que proclamó que la asamblea era ilegal, y se debía esperar cuatro días más a la llegada de la delegación de Juan. Cirilo ordenó al propio Candidiano leer el edicto del emperador convocando el concilio, y la mayoría de la asamblea clamó que se estaban cumpliendo legítimamente las órdenes imperiales.
Reunido con la mayoría de obispos, Cirilo ratificó la condena del papa Celestino a las proposiciones de Nestorio, y los presentes las aprobaron también, declarándolo hereje. Juan y los antioquenos llegaron cinco días después, y se enteraron atónitos de lo ocurrido. Enfurecidos, Juan y Nestorio convocaron su propio concilio en otro lugar, presidido por el legado imperial Candidiano, en el cual condenaron a Cirilo como arriano y apolinarista, y le depusieron junto a Memnón de Éfeso, su gran apoyo. Cuando llegaron las noticias a Constantinopla, inicialmente Teodosio II apoyó el concilio de Juan y Nestorio.
A partir del 10 de julio, tras la llegada de los legados papales, las sesiones se celebraron con gran rapidez y unanimidad. Arcadioy Proyecto confirmaron lo aprobado, y el respaldo del Celestino tras un sínodo al respecto celebrado en Roma, solicitando al emperador pusiese en práctica la condena a Nestorio. Juan de Antioquía trató de refutar el concilio de apolinarista, pero su causa estaba perdida: muchos obispos tracios habían abandonado a Nestorio, e incluso algunos sirios regresaban a sus diócesis pretextando cualquier inconveniencia. Más aún, Cirilo y Memnón convocaron a Juan a una vista por reunirse aparte del sínodo principal. Al no comparecer, fue excomulgado junto a los treinta y cuatro obispos que todavía apoyaban a Nestorio (de un total de doscientos diez, de creer a una de las cartas al emperador), aunque no formalmente depuestos. Finalmente, las actas condenaron explícitamenta a Nestorio y sus enseñanzas, igualmente que, a pedido de los legados papales, a Celestio, el principal seguidor de Pelagio, y su doctrina.
El concilio, siguiendo en buena medida la teología de Cirilo, definió que Cristo era una sóla persona (hipostasis) y no dos personas, como atribuía a Nestorio (acusación que este siempre rechazó), y que poseía dos physis, o naturalezas, la humana y la divina, repitiendo las enseñanzas del concilio de Nicea al respecto.
Por cierto, que Juvenal de Jerusalén trató de obtener del concilio que su sede metropolitana fuese elevada al honor del patriarcado, un término en esos años novedoso, y que se había reconocido a las cuatro sedes citadas en el segundo concilio ecuménico (Roma, Constantinopla, Alejandría y Antioquía), pero su solicitud, aunque con gran respeto por la Ciudad Santa, fue rechazada.
Nestorio, con el apoyo de Candidiano, intentó aún influir ante el emperador para que no aplicase las disposiciones del concilio, pero este, de ánimo vacilante, al ver la aplastante mayoría de obispos acordados en torno a la sentencia, y al ser acosado por una turba de monjes encabezados por el prestigioso archimandrita Dalmacio (se supone que en connivencia con Cirilo, que fue acusado nuevamente de sobornar a los cortesanos en su favor), finalmente le retiró su anterior apoyo, y concedió a Nestorio que abandonara la silla patriarcal de Constantinopla y se retirara a su antiguo monasterio sirio.
Juan de Antioquía y los obispos sirios, tras obtener algunas precisiones terminológicas, acabaron acatando las actas de Éfeso, aunque posteriormente se vería que no de corazón. Cuatro años después, Juan, molesto por la popularidad de Nestorio en su diócesis, pidió su traslado a Teodosio II, el cual aconsejado por su hermana la augusta Pulqueria, lo envió a la Tebaida. Nestorio pidió residir en el monasterio de Shenoute, su antiguo rival en el concilio de Éfeso, que le había causado honda impresión por su ascesis y piedad personal.
Una consecuencia inopinada de este proceso fue que las comunidades cristianas en Mesopotamia, bajo el gobierno del shahansha de Persia, enemigo acérrimo del Imperio, que se habían hecho autocéfalas en 424 d.C para intentar evadir la persecución oficial, comenzaron a adoptar el difisismo de Nestorio, gracias a la influencia de la vecina escuela teológica de Edesa (difisista), como modo de diferenciarse de la Iglesia ortodoxa. En 486 el metropolitano de Nisibis, Barsauma, adoptó como oficial la teología de Teodoro de Mopsuestia (precursor del propio Nestorio), que sería en lo sucesivo la de la llamada Iglesia de Oriente (o imprecisamente nestoriana).
Cirilo murió en 444, pudiendo afirmar que había elevado a la sede de Alejandría a la cúspide de su prestigio teológico, habiendo “vencido” a su secular rival, Antioquía. Es venerado como doctor de la Iglesia y funge como patrón de la ciudad de Alejandría. Nestorio, por su parte, escribió desde su exilio en el desierto del Alto Egipto, en 450, una refutación a las acusaciones de Cirilo, en la que niega los cargos de los que se le acusó y condenó en Éfeso. Afirma que cree en la doble naturaleza de Cristo y en su unicidad, y aunque lo hace a su modo peculiar, el texto tiene un sabor bastante más ortodoxo que sus primeros escritos conocidos (y por supuesto que la imagen que de él pintan sus adversarios teológicos), es difícil saber si por evolución teológica o por intento de congraciarse con el emperador. Murió un año después, y esta apología propia fue conservada como un manuscrito, editado y publicado en el siglo XVI y redescubierto en 1895, bajo el título de “Bazar de Heráclides”. Junto a sus cartas a Cirilo, es el único texto propio que de él conservamos.
_
La influencia del arte copto en la iconografía cristiana
Probablemente uno de los impactos más relevantes del cristianismo egipto en la historia de la Iglesia universal sea precisamente su aporte a la iconografía, es decir, el arte plástico en imágenes. Ya desde la conquista macedonia, el arte griego se estableció, sobre todo en Alejandría, como el normativo, tendencia que no cambiaría con la dominación romana. Tanto en pintura como en escultura, el naturalismo helénico fue forjando una suerte de sincretismo artístico con el tradicional hieratismo y esquematismo del bimilenario arte egipcio.
En ese sentido, cabe recordar que Egipto fue uno de los primeros lugares donde se comenzó a decorar las paredes de las iglesias, y hay ejemplos muy primitivos desde principios del siglo IV, muy probablemente porque era normal en el país decorar con pinturas las paredes de los templos tradicionales. Un siglo después, durante los hechos que narramos en este capítulo, era Egipto donde mayor avance existía en la representación plástica de escenas de la vida de Cristo, la Virgen María o los santos. Tomaba como base el sincretismo artístico típicamente copto: se representaban figuras naturales (no idealizadas), pero sí hieráticas y frecuentemente inmóviles. Ojos y cabezas grandes, rostros severos… fue en Egipto donde se introdujo la costumbre de colocar un halo alrededor de la cabeza de los personajes que representaban a Cristo y los santos, probablemente como influencia del mismo elemento en la representaciones de las antiguas pinturas del tiempo de los faraones, donde indicaban la divinidad.
Fue también en el Egipto antiguo donde se comenzó a emplear, como símbolo cristiano, la cruz, concretamente la de cuatro brazos iguales y de puntas floreadas (la cruz copta) que, más simplificada, paso al resto de Oriente con el nombre de cruz griega. Hasta entonces se habían empleado otros símbolos como el Crismón, el estaurograma, el Ichthys, el buen pastor, la viña, etcétera…, y se había evitado usar la cruz, porque seguía siendo, hasta Constantino, un instrumento de tortura. Se ha postulado que este empleo proviene de la popularidad de la cruz de la vida egipcia o Anj. En realidad, el uso del Anj había decaído en popularidad desde la conquista macedonia, y aunque posible, no es muy segura la inspiración (el Anj es mucho más parecido a la cruz latina, con la que no guarda relación, que con la cruz copta). Igualmente se ha defendido que la iconografía de la Virgen María con el niño en brazos, derivaba de la ocasional representación que se hacía de la diosa Isis con su hijo Horus en brazos (con frecuencia dándole el pecho). Sin embargo, esa representación maternal pertenece al arte egipcio antiguo. Durante el periodo helenístico se enfatizaba el aspecto sexual de Isis, y se le representaba como una matrona, siendo mucho más raras las representaciones amamantando a Horus, por lo que nuevamente no queda claro si existe un vínculo directo, o el pintor o escultor copto simplemente tomó un modelo artístico universal de madre con su hijo en brazos.
En cualquier caso, el arte iconográfico cristiano egipcio influyó poderosamente en el arte cristiano de Oriente, siendo su principal fuente (con las lógicas variedades locales). Este arte pasó a occidente durante la Antigüedad tardía, y es muy evidente su influencia en el arte cristiano latino del románico y el gótico. Cuando vemos pinturas o esculturas cristianas de la Edad Media, debemos tener presente que detrás hay un modelo primitivamente egipcio en su mayor parte. Esa influencia se prolongó hasta el Renacimiento, momento en que el arte occidental rompió definitivamente con sus antecedentes y exploró por su cuenta nuevas formas de expresión, en este caso, de la fe y la creencia cristianas.
_
Dióscoro y la controversia eutiquiana
A la muerte de Cirilo, se postulaba para sucederle su sobrino Atanasio, un sacerdote que encabezaba la poderosa familia del finado papa, y que dominaba la iglesia en Alejandría, donde se había incautado de hecho de propiedades eclesiásticas. Sin embargo sus opositores alejandrinos, junto a la mayoría de obispos egipcios, que temían que el clan de Teófilo acabase acaparando la Iglesia como feudo propio, decidió elevar a un clérigo de reconocida piedad, llamado Dióscoro, que fue ungido en verano de 444.
Dióscoro fue elegido precisamente para recuperar la independencia de la sede de san Marcos, y a fe que lo hizo: comenzó expulsando a todos los familiares de Cirilo de las propiedades de la Iglesia (según protestó Atanasio, su hermano murió del dolor causado por estas acciones, y él y otros familiares perdieron sus hogares), pero llegó a ordenar la destrucción de viviendas y cultivos fraudulentamente ocupados en tierras donadas a la Iglesia, imponer multas y castigos a los colonos ilegales, e incluso a acaparar el trigo que se enviaba a la Cirenaica libia, vendiéndolo a un alto precio. Todas estas acciones fueron posteriormente empleadas como acusaciones en su contra durante el juicio al que fue sometido en Calcedonia.
En 448, durante un sínodo provincial en Constantinopla, el obispo Eusebio de Dorileo protestó indignado porque un archimandrita de la ciudad, llamado Eutiques, le había acusado a él y a otros obispos de nestorianos, por no profesar cierta interpretación de la naturaleza de Cristo que el propio Eutiques había elaborado, según su criterio, de acuerdo con las enseñanzas de Cirilo.
En efecto, tomando el concepto de Cirilo de que el Verbo había existido desde siempre y se había encarnado en María, para “hacerse hombre”, Eutiques afirmaba que se debía decir como consecuencia que Cristo había tenido una sola naturaleza (physis), que era a la vez divina y humana. Y que cualquiera que enseñara que hubiese dos phyis o naturalezas en Cristo, profesaba el error de Nestorio (que las consideraba separadas pero cohabitando en el mismo Cordero de Dios). Esta enseñanza recibió por ello el nombre de monofisismo (una sóla physis o naturaleza), y según su fautor, era la lógica consecuencia de las enseñanzas de Cirilo, quien sin embargo jamás la había expresado de ese modo.
Flaviano, patriarca de Constantinopla, ordenó llamar a Eutiques y se produjo un careo con Eusebio, al final del cual, los padres sinodales dieron la razón al obispo de Cesarea, afirmando que este no era nestoriano, y que la interpretación de Eutiques se apartaba de la enseñanza de la Iglesia. Al no retractarse, el archimandrita fue depuesto de su cargo.
Pero Eutiques acusó a Flaviano de nestoriano, protestó contra el veredicto y se negó a acatarlo, huyendo en cambio a Alejandría, pues estaba persuadido de que recibiría apoyo en la patria de Cirilo. En efecto, Dióscoro, tras escuchar a Eutiques, concluyó que realmente esa era la interpretación correcta de las enseñanzas de Cirilo, esto es, que las dos naturalezas de Cristo se habían fundido en una sola, que era a la vez divina y humana, en una mezcla dispar cuyas características no explicaba. Dióscoro absolvió a Eutiques y le repuso en su cargo.
La explicación exacta de Eutiques afirma “la enseñanza del bienaventurado Cirilo, de los santos Padres y del santo Atanasio, porque hablan de dos naturalezas antes de la unión, pero después de la unión y la encarnación, no hablan de dos naturalezas, sino de una sola”. Llama la atención que Dióscoro no advirtiese lo defectuoso de este argumento, pues no se entiende cómo puede haber una naturaleza humana de Cristo antes de la Encarnación, salvo que se acepte algún tipo de adopcionismo.
El papa León I el Magno fue también consultado, y se mostró de acuerdo con el patriarca de Constantinopla, pero pidió benignidad para con Eutiques, persuadido de que había errado de buena fe. En cuanto al patriarca de Antioquía, Domno II, inmerso aún en el conflicto sirio entre obispos nestorianos y ortodoxos, rechazó la enseñanza de Eutiques, pero evitó cualquier conflicto abierto.
Envalentonado por la tibia actitud del resto de metropolitanos, y confiado en el apoyo del poderoso Dióscoro, Eutiques regresó a Constantinopla, y empleó a su ahijado, el poderoso eunuco Crisafio, para que obtuviera del emperador Teodosio II la convocatoria de un nuevo concilio en Éfeso, donde esperaba repetir, como en el anterior, la condena de los que consideraba herejes difisistas.
_
El segundo concilio, llamado latrocinio, de Éfeso
El emperador de Oriente, Teodosio II, que simpatizaba con Eutiques, designó a Dióscoro como presidente del concilio, subrayando su continuidad con el primero de Éfeso de dieciocho años antes, que había sido presidido también por el primado alejandrino. Teodosio ordenó que se debatiera si el sínodo del año anterior presidido por Flaviano había obrado correctamente rechazando la doctrina de Eutiques y condenándolo. Por ello, a Flaviano y a otros seis obispos, aunque presentes en el sínodo, se les impidió participar en la votación.
Asistieron ciento veintisiete obispos, ocho representados y dos emisarios del papa León, los únicos occidentales, el obispo Julio de Puteoli y el diácono Hilario. Estos pidieron que se leyera una declaración de León, reproducción de la carta a Flaviano (el llamado “Tomo de León”), en la que establecía la genuina doble naturaleza de Cristo, contra Eutiques, que entendía que la expresión “hecho carne” suponía que el Verbo había “tomado” un cuerpo a modo de revestimiento, y afirmaba que ambas naturalezas se habían mantenido diferenciadas, unidas en una sola hipostasis o persona (expresión original de Juan Casiano). Esa asunción de la humanidad por el Verbo, la había elevado, sin contaminarse de sus debilidades, de modo que la naturaleza divina no había muerto en la cruz, pero sí había alcanzado para la humana, que comparte con nosotros, la resurrección y la vida eterna.
Sin embargo, el obispo Juvenal de Jerusalén ordenó que primero se leyera el edicto del emperador. Eutiques fue llamado y profesó íntegramente el Credo de Nicea, acusando a Flaviano de haberle condenado con ligereza. Se quejó también de los legados papales, que según él habían estado en connivencia con Flaviano los días previos. A Eusebio no se le permitió presentar su posición, y por contra Dióscoro (que volvió a rechazar la lectura del Tomo de León) ordenó leer la investigación realizada, que concluía que se había condenado a Eutiques injustamente, y se votó por la anulación de la misma, lograda por ciento diecisiete votos, mientras algunos presentes gritaban por la única naturaleza y pedían acusar a Eusebio de nestoriano.
El final del concilio fue un espectáculo violento y lamentable. Según testimonios posteriores, los oficiales imperiales, por orden de Dióscoro, impidieron a los secretarios tomar notas, otros obispo fueron forzados a votar favorablemente. Dióscoro leyó la condena a Flaviano y a Eusebio al destierro en nombre del concilio por enseñar que Cristo tuvo dos hipostasis (dos personas) “como Nestorio” (aunque este siempre negó esa acusación), en medio de un impío tumulto, con algunos obispos arrodillándose ante el patriarca alejandrino implorando el perdón a Flaviano. Hilario se levantó y pronunció la palabra “contradicitur”, que significaba que el papa de Roma votaba en contra, y hubo de escapar de un numeroso grupo de monjes que Dióscoro había convocado fuera de la iglesia, y que entraron con violencia. Logró evadirse por tortuosos caminos (posteriormente afirmó que Dióscoro vigilaba los caminos y puertos) hasta llegar a Roma, llevando cartas rogatorias de Flaviano para el papa León y la emperatriz oriental Pulqueria. Menos suerte tuvo el propio Flaviano. Los monjes enardecidos le persiguieron hasta el altar, donde se aferró para intentar protegerse. Dirigidos por un sirio llamado Barsaumas, peón de Dióscoro, le dieron una paliza tras arrancarlo de la sagrada mesa. Llevado al exilio en su ciudad natal de Hipapea, en Lidia, murió pocos días después, aún de viaje, a resultas de las heridas provocadas, siendo enterrado allí en secreto.
Las siguientes sesiones, ya sin los legados papales, trataron de los casos de Ibas, Daniel de Harán, Ireneo y Aquilino, obispos sirios simpatizantes de Nestorio, cuya condena a deposición y exilio por el patriarca Domno II fue confirmada. También se condenó a destierro y deposición al obispo Teodoreto, uno de los defensores más ardientes de Nestorio en el primer concilio de Éfeso. Todos ellos fueron condenados en ausencia y sin darles oportunidad a defenderse. Teodoreto apeló al papa de Roma, León. Finalmente fue acusado el propio Domno II de Antioquía, débil defensor en el pasado de Nestorio, y posteriormente avenido con Cirilo, que aunque había apoyado la absolución de Eutiques, después se excusó de asistir alegando problemas de salud. Acusado de ser “peor que Ibas”, también fue depuesto y desterrado en ausencia. Por último, los doce anatemas de Cirilo fueron declarados solemnemente doctrina ortodoxa de la Iglesia.
De forma tan irregular como escandalosa concluyó el segundo concilio de Éfeso, que Dióscoro dirigió con aún mayor abuso de autoridad y violencia que lo había hecho Cirilo en el anterior, convencido de haber acabado de una vez por todas con el difisismo nestoriano. El patriarca de Alejandría estaba en la cúspide de su poder: envió el tomo al emperador Teodosio II, que lo firmó, dándole naturaleza de ley, y una carta con las actas a todos los obispos de Oriente que no habían acudido, obligándoles a firmarlas. Por último, nombró a su secretario Anatolio como nuevo patriarca de Constantinopla.
Antes de regresar a su sede de Jerusalén, el metropolitano Juvenal, fiel partidario de Dióscoro, se detuvo en Nicea, y allí, con diez obispos de su territorio, excomulgó al papa León I, el único de los grandes prelados que no había sido depuesto en Éfeso.
Pero ni Dióscoro, ni sus partidarios, fuesen obispos o monjes, conocían bien el fuste del papa romano. León I, no en balde llamado el Magno, que cuatro años después se entrevistaría con el propio Atila para convencerle de que no saqueara Roma, apenas recibió las cartas y el relato de Hilario, escribió a los emperadores, tanto el de Oriente como el de Occidente, y a la emperatriz Pulqueria, anulando todas las actas del concilio de Éfeso, excomulgando a sus participantes, y absolviendo a los acusados, particularmente a Flaviano y Teodoreto. Tan irregular le pareció la organización y resolución del concilio, que le puso el sobrenombre de “latrocinio” con el que ha llegado hasta nuestros días. Era la primera vez que un papa de Roma asumía en la práctica la autoridad que el concilio de Constantinopla le había vagamente otorgado sobre toda la Iglesia.
Hubiese podido ser el primer cisma entre la Iglesia de Oriente y la de Occidente, pero León contó con la poderosa ayuda de Pulqueria, hermana de Teodosio II, que influía en él lo suficiente para que le hubiese nombrado augusta, es decir, coemperatriz por derecho propio. A la muerte sin hijos varones de Teodosio el 28 de julio del año siguiente, el 450, Pulqueria ejerció el poder en solitario. Era una mujer piadosa, y convencida de la verdad de la postura de Flaviano y León Magno, y las tornas cambiaron rápidamente.
_
El Concilio de Calcedonia
No habían pasado ni setenta años de la oficialidad del cristianismo como religión del imperio, y sus obispos habían dado en Éfeso un lamentable espectáculo de irregularidades canónicas, abusos legales, tumultos y hasta agresiones con resultado mortal, y todo por un punto de doctrina que, los propios protagonistas reconocían, no era sencillo de dilucidar. Era inevitable pensar que las habituales pendencias alejandrinas, alentadas por los últimos patriarcas, habían sido llevadas por Dióscoro hasta el corazón de la Iglesia universal. Una Iglesia en la que debería haber reinado la fraternidad, pero era escenario de luchas y enconos sin cuento.
León solicitó casi de inmediato un nuevo concilio en el que no hubiese las violencias de Éfeso (extremo que negaron Dióscoro y sus partidarios), pero Teodosio II no le complació. Sin embargo, apenas un mes después de su muerte, su hermana la augusta Pulqueria negoció, sin romper su voto de virginidad, un matrimonio político con Marciano, secretario y hombre de confianza del germano Aspar, jefe del ejército de Oriente. El nuevo emperador adoptó sin vacilaciones la postura religiosa de su esposa, y anunció poco después de su entronización la convocatoria de un nuevo concilio para clarificar y resolver la irregularidades del segundo de Éfeso. Pese al ruego de León de que se celebrara en Roma, para evitar la poderosa influencia de los eutiquianos en Oriente, Marciano decidió convocarlo en la iglesia de Snata Eufemia mártir, en Calcedonia, una pequeña ciudad al otro lado del Bósforo, justo enfrente de Constantinopla, lugar desde donde podía controlar fácilmente la reunión.
Bajo la firme protección de Marciano y Pulqueria, los obispos depuestos en Éfeso fueron repuestos en sus sedes y se les permitió asistir, y el cuerpo de Flaviano fue llevado a la capital para ser enterrado con honores. Eran síntomas muy claros de que la marea teológica había cambiado completamente en el palacio imperial, y eso iba a influir sin duda en el concilio. Marciano invitó a León a presidirlo, pero este prefirió enviar nuevamente legados. A la inauguración el 8 de octubre de 451 d.C, asistieron nada menos que 532 obispos o sus representantes (cuatro veces más que en el celebrado dos años antes), lo que lo convierte a este Cuarto Concilio Ecuménico (el segundo de Éfeso fue borrado de las listas) en el más multitudinario de todos los de la Antigüedad. También el mejor documentado, pues sus actas y sesiones se conservaron íntegramente, a diferencia de los anteriores, donde con frecuencia apenas conocemos de primera mano poco más que los cánones.
El concilio fue presidido por el obispo Pascasino de Lilibeo (Sicilia), legado de León, que prohibió a Dióscoro un asiento entre los deliberantes, por haber excomulgado previamente al papa de Roma, debiendo sentarse junto a los oyentes. También acabó allí su viejo enemigo Teodoreto, a quien la mayoría de los conciliares consideraba nestoriano, pero Pascasino le permitió votar. El emperador Marciano, que inauguró el concilio, rogó a los padres conciliares que antes del juicio a Dióscoro por su comportamiento en Éfeso, tratasen directamente el tema de la Encarnación de Cristo, elaborando una exposición clara y definitiva para toda la Cristiandad.
Fueron entonces leídas la carta de Cirilo a Nestorio y la carta sinodal de León a Flaviano (“Tomo de León”),que no se había escuchado en el anterior concilio efesino, en las que se trataba acerca de la naturaleza de Cristo, y muchos presentes exclamaron: “¡Todos creemos así! Como Cirilo así cree, esa ha sido nuestra fe; como León así cree, todos creemos. Esta es la fe de los Padres, es la fe de los apóstoles. Así creen los ortodoxos. Pedro ha hablado por medio de León. ¡Sea eterna la memoria de Cirilo! León y Cirilo enseñan lo mismo. Esta es la verdadera fe.” Y muchos preguntaban porqué no se habían leído estas cosas dos años atrás.
La realidad, sin embargo, es que algunos pasajes del Tomo de León despertaron suspicacias de nestorianismo en los monofisitas más extremos. Una comisión presidida por Anatolio, patriarca de Constantinopla, examinó durante varios días el Tomo, tomando como base los doce anatemas de Cirilo, y lo halló plenamente ortodoxo, siendo ese el dictamen del concilio.
Tras establecer la ortodoxia en la definición de la doble naturaleza de Cristo a partir de la carta de León, esto es que Cristo había tenido dos naturalezas (physis) diferenciadas sin mezcla ni confusión, pero en una sola persona (hipostasis), el concilio pasó a tratar el juicio a Dióscoro. Este no asistió (según el relato oficial, porque se negó a asistir, según los coptos, porque fue puesto bajo arresto) y fue condenado, pero con un número muy escaso de votos (la mayoría de los obispos asistentes a las anteriores sesiones no acudieron a la del juicio, y eso ya era una mala señal). Fue depuesto, anulados sus decretos y condenado a destierro por orden del emperador.
En las siguientes sesiones se pidió a los asistentes que firmaran un asentimiento al Tomo de León, pero trece obispos egipcios se resistieron, afirmando su adhesión a “la fe tradicional”. Los oficiales imperiales presionaron a los reunidos a que elaborasen una nueva profesión de fe más clara, pero no hubo consenso. Pascasino amenazó con suspender las sesiones y retomarlas en Roma, a lo cual el emperadorMarcianose allanó. Los obispos entonces decidieron nombrar una nueva comisión para tal fin, y se descubrió que el Tomo de León no se avenía con el tercer anatema de Cirilo, que condenaba la proposición “si alguien divide en el único Cristo las personas [hipostasis] después de la unión, uniéndolas únicamente por conjunción de dignidad o autoridad, y no más bien por una unión por naturaleza [physis], sea anatema”. Recordemos que León mantenía las dos naturalezas unidas en una sola persona. El debate estaba servido, pero los expertos, tras varias sesiones, decidieron que la diferencia entre ambas proposiciones era de redacción, y no de doctrina, y que otros textos de Cirilo avalaban la ortodoxia de León. Por desgracia, esa no fue la visión de la mayoría de obispos egipcios y sirios.
En su afán de combatir el difisismo de Nestorio, el erudito Cirilo había producido una gran cantidad de material teológico, aventurándose en aspectos sobre la naturaleza de Cristo que antes no habían sido tratados, o lo habían sido muy superficialmente. Como hemos visto, era enorme su prestigio entre la mayoría de obispos de Oriente, lo que hacía que se tendiera a medir la ortodoxia de cualquier texto con la vara de sus escritos. Sin embargo, había diferentes interpretaciones según cuál de ellos se tomara, y el propio Cirilo había incurrido en inexactitudes en algunos de ellos. Eutiques, de hecho, había tomado legítimamente una de sus afirmaciones, y la había llevado a su conclusión lógica, esto es, que la physis divina del Verbo se había “encarnado” en el Vientre de María, sin dejar de ser una sola naturaleza, ahora doble, pero fundamentalmente divina (pues en la mezcla de lo divino y lo humano, este último no podía ni prevalecer ni igualarse a aquello). Según esta interpretación, Cristo no era propiamente consustancial a los hombres, pues su naturaleza activa era peculiar (divina, sobre todo, y humana a la vez). Por tanto, incurría en el mismo error que Arrio, pero por el otro extremo, el de negar la consubstancialidad del Hijo con el resto de seres humanos. Cristo, pues, había sido fundamentalmente Dios, y solo por la maternidad de María, nominalmente hombre.
_
La redacción del Credo Niceno-Constantinopolitano
Finalmente, pese a su renuencia inicial, finalmente la mayoría de obispos aceptó añadir una coda a la profesión de fe publicada en Nicea, en estos términos: “[Cristo] es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, el mismo de alma y cuerpo racional; de la misma sustancia [homoousios] con el Padre en divinidad, y nuestra misma sustancia [homoousios] con nosotros en humanidad […] reconocido en dos naturalezas [physis] sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación […] la distinción de las naturalezas no desaparece en modo alguno por la unión, sino que la propiedad de cada naturaleza se conserva y concurre en una Persona[prosopon] y una Existencia[hipóstasis], no dividida ni separada en dos personas, sino en un solo y mismo Hijo, y unigénito Dios”. En esta definición, los padres conciliares introdujeron en la doctrina dos términos (provenientes del neoplatonismo) que se habían empleado anteriormente, pero no dogmáticamente: Prosopon/Persona, que viene del término griego para “máscara”, expresaba aquella particularidad que diferenciaba a las tres personas divinas entre sí (por contraposición a ousía, que enfatizaba su común y única esencia), e Hipostasis/Existencia, expresando la existencia de de la naturaleza divina en cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad, especialmente en el caso de Cristo, la segunda persona, donde el Verbo divino se une al Jesús humano.
En su ánimo de mejor definir la Cristología para evitar errores y herejías, los conciliares de Calcedonia introdujeron más términos filosóficos especulativos (fuertemente influidos por el platonismo), que dificultaban en igual medida la comprensión del misterio de la doble naturaleza humana y divina del Hijo de Dios. Con la mejor y más santa de las intenciones, y sin duda guiados por el Espíritu Santo, lo cierto es que añadieron las condiciones para la ortodoxia un dominio de la terminología teológica y filosófica que no estaba al alcance de la mayoría. Así, no fue raro que en los siglos sucesivos surgiesen muchísimas discusiones, y se condenasen a muchas sectas o movimientos tenidos por heréticos, en los que con frecuencia lo que existía era una confusión o interpretación errónea de las definiciones dogmáticas. No digamos cuando los términos griegos habían de ser vertidos al latín, la lengua oficial del Imperio Romano de Occidente, la otra mitad de la Cristiandad, idioma menos sensible a las sutilezas filosóficas. Por no hablar de que la mayoría de obispos (y papas) occidentales estaban muy lejos de poseer el conocimiento teológico de san León Magno. Nacía una era de cismas frecuentes entre iglesias cristianas, y excomuniones entre patriarcas, fundadas en diferencias doctrinales de detalle, y a veces en malas traducciones o interpretaciones de documentos oficiales.
Esta redacción es la del llamado Credo Niceno-Constantinopolitano, la que se ha convertido en dogma cristológico de la Iglesia. Recoge lo principal del Tomo de León, aunque no íntegramente. En otras palabras, y por primera vez en la historia de la Iglesia, el papa de Roma, considerado honoríficamente preeminente por su posición como la sede del primero de los apóstoles, era quien había definido principalmente una verdad de fe. Y el Concilio de Calcedonia fue, tras el de Nicea, el más importante de la Antigüedad, tanto por su motivo, su desarrollo, su concurrencia de obispos y las consecuencias que para la posterior historia de la Iglesia iba a acarrear. Sobre todo para la de la Iglesia en Egipto.
_
El cisma monofisita
Para la Iglesia egipcia fue un amargo trago el del concilio calcedonio: su interpretación cristológica de la única naturaleza divino-humana de Cristo había sido explícitamente condenada. Su papa, depuesto y desterrado. Y para empeorar aún más las cosas, cuando ya los legados papales se habían marchado, se organizó una última sesión con tema único.
En efecto, si Anatolio había sido secretario y pupilo de Dióscoro, apenas se sentó en el solio constantinopolitano, se convirtió en el perfecto patriarca cortesano, dócil a los dictados del emperador. Mientras este fue Teodosio II, amigable con el monofisismo, siguió siendo firme eutiquiano, pero apenas subieron al trono Pulqueria y Marciano, y al “olfatear” el cambio de vientos, tornose de un día para otro en celoso defensor de la ortodoxia del papa de Roma y la emperatriz, y el primer vindicador de su asesinado predecesor, Flaviano.
Ahora que el presidente formal del Concilio (el legado papal Pascasino de Lilibeo) ya no estaba, Anatolio ocupó rápidamente su silla y convocó a los obispos que aún estaban cerca de la ciudad (unos ciento cincuenta, probablemente los que tenían la residencia más cercana a Constantinopla) a una reunión final en la que se aprobó que, ya que Roma había recibido la primacía porque era la ciudad del emperador (lo cual es falso, pues fue por el privilegio de ser la sede del primero de los apóstoles, san Pedro, no la capital de un imperio pagano), Constantinopla debía recibir los mismos honores de primacía, por ser la “Nueva Roma” y trono del poder imperial en Oriente, ahora ya un imperio separado del Occidental.
No cabe duda que este canon, el vigésimo octavo publicado en las Actas, fue promovido por la pareja de augustos, a los cuales Anatolio complacía servilmente. Cierto es que el patriarca redactó la decisión como reconociendo la primacía del papa de Roma, y la necesidad de su consentimiento, pero a la vez dándolo por supuesto. Sin embargo, León firmó todas las actas del concilio salvo precisamente esa, dando así por rechazado ese canon. Anatolio, haciendo malabarismos entre su obediencia al patriarca de mayor honor, y su lealtad ciega a los emperadores, le escribió una carta excusándose de haber promovido ese canon. Lo cierto y verídico es que el emperador Marciano sí firmó íntegramente todas las actas, y con excusas de Anatolio o sin ellas, el canon 28 de Calcedonia pasó a formar parte de la ley canónica de la Iglesia oriental ortodoxa.
Más bien cabría decir de la Iglesia griega. Puede suponerse la irritación que causó a los egipcios esta última humillación a Alejandría, la sede de la escuela más antigua y prestigiosa de la Cristiandad, que tras haber sido igualada a la advenediza“Nueva Roma” en el concilio ecuménico de Constantinopla, ahora era colocada por debajo.
Por cierto que Juvenal de Jerusalén fue el que mejor parado salió. Al igual que Anatolio, habíase transmutado de ferviente monofisista a leal defensor de la tesis romana, y había votado a favor de la condena de la doctrina de Eutiques y de la deposición de Dióscoro. Para disimular un tanto el canon veintiocho, el concilio dirigido por Anatolio concedió al fin a Jerusalén el tan solicitado título de patriarca (por cierto “de la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén”, y no tanto de la propia ciudad), autocéfalo (independiente) del obispo de Cesarea (su superior formal hasta ese momento) y el patriarca de Antioquía, y otorgándole como territorio canónico el de toda Palestina. A partir de ese momento, la Cristiandad tendría cinco patriarcas (pentarquía).
El concilio eligió como sucesor del depuesto Dióscoro al arcipreste Proterio de Alejandría, y previendo con buen tino que su decisión no iba a ser bien recibida, agregó aún un último canon (el treinta), en el que exoneraba a los obispos egipcios que no hubiesen aprobado el Tomo de León, hasta que no hubiese llegado el nuevo arzobispo (patriarca) con las actas del concilio para su firma.
Eso no iba a ser suficiente. La Iglesia egipcia, casi sin excepción, desobedeció al concilio y siguió considerando a Dióscoro su patriarca legítimo, y al monofisismo la interpretación correcta de la doble naturaleza de Cristo. Cuando Proterio llegó a su sede, bien conocía a su paisanos para saber que su tarea iba a ser muy difícil, por mucho tacto que empleara. Y así fue, pues su autoridad fue discutida continuamente, y sus intentos por poner en práctica los cánones teológicos del concilio de Calcedonia, ignorados sistemáticamente. Cuando en 454, Dióscoro murió en el exilio, la mayoría monofisita entre los obispos egipcios eligió para sucederle en la clandestinidad al monje Timoteo Eluro de Eikoston, ya en abierta rebeldía al resto de la Iglesia. El drama concluyó en 457, cuando Proterio fue asesinado el el baptisterio de su sede. Según los calcedonianos, por una turba de cristianos monofisitas instigados por Timoteo; según los anti-calcedonianos, por el comandante de las fuerzas imperiales de la ciudad, tras una discusión.
Timoteo II regresó ahora ya abiertamente a la ciudad, a ocupar su sede, excomulgando a todos los demás patriarcas que habían aceptado el Concilio de Calcedonia (llamado “Ominoso” por los egipcios), por considerarlo herético y nestoriano (incluyendo a León el Magno de Roma), al haberse apartado (según su interpretación) de las enseñanzas de Atanasio y Cirilo. La mayoría de los cristianos egipcios, que apenas hablaban griego y seguían lealmente a los monjes (también en su mayoría monofisitas) le reconocieron como patriarca legítimo. Solo una parte de la minoría de griegos en Alejandría acataron las disposiciones conciliares. La separación secular entre alejandrinos griegos y egipcios rurales encontraba ahora una justificación religiosa para convertirse en división definitiva.
Había aparecido el cisma de aquellas comunidades cristianas que rechazaron el concilio de Calcedonia, el cisma monofisita. Y entre ellas, la más destacada sin duda fue la egipcia.
2 comentarios
--------------
LA
Muchas gracias por leerla
También es curiosa esa tradición de los egipcios de que cada vez que habia un cambio de religión o sucesión dinástica, cogían los picos y se dedicaban a destruir obras de arte. Ya lo hicieron a la muerte de Akhenatón, mucho después los que menciona el artículo y luego lo harían los musulmanes.
Dejar un comentario