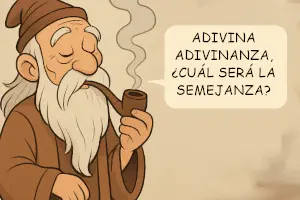LXXXI. Argumentos sobre la resurrección de Cristo

Pruebas de la resurrección[1]
En los Hechos de los apóstoles se dice que: «Cristo se apareció a sus discípulos por espacio de cuarenta días con muchas pruebas, hablándoles del reino de Dios»[2]. Después de citar este texto[3], Santo Tomás, en el artículo quinto de la cuestión de la Suma teológica dedicada a las manifestaciones de la resurrección, defiende la necesidad de estas «muchas pruebas» de la resurrección de Cristo.
Para demostrarla, comienza con la siguiente distinción: «de dos maneras puede ser el argumento. Es argumento, al decir de Tulio Cicerón, «cualquier razón que hace fe (hace ver) en materia dudosa (Tópicos, c. 2)». Es el argumento que da razones.
De otra manera se dice argumento a: «algún signo sensible que se aduce para la manifestación de una verdad. En este sentido usa a veces Aristóteles la palabra «argumento» en sus libros (Prim. Analít., II, c. 29, n. 10; y Retór. I, c. 2, n. 16).
Respecto a la argumentación de la resurrección de Cristo: «Si tomamos el argumento en el primer sentido, cierto que Cristo no probó su resurrección a los discípulos por medio de argumentos. Porque esta manera de proceder es argumentativa y parte de principios, que, si no eran conocidos de los discípulos, nada valdrían para ellos. Pero, si eran para ellos conocidos, no sobrepasarían la razón humana y no serían eficaces para engendrar la fe en la resurrección, que excede la razón humana; pues es preciso que los principios sean del mismo género que la conclusión que se quiera demostrar, como dice Aristóteles (Analít. Poster. c. 27)».
En cambio: «el Señor les probó su resurrección por la autoridad de la Sagrada Escritura, que es el fundamento de la fe, cuando les dijo: «Era preciso que se cumplieran cuantas cosas están escritas en la Ley, en los Salmos y en los Profetas acerca de mí,» como se lee en San Lucas (Lc 24, 44ss.)».
Por consiguiente: « si se toma el argumento en el segundo sentido, entonces se dirá que Cristo declaró con argumentos, su resurrección, por cuanto que, con ciertas señales evidentísimas, les mostró que Él debía resucitar. Por esto, en el texto griego, donde nosotros leemos «con muchos argumentos» (Hch 1, 3.) se lee «tekmerion,» que significa «signo evidente para probar.».
Explica seguidamente Santo Tomás que: «Estas señales de la resurrección les mostró Cristo a sus discípulos por dos motivos». El primero: «porque sus corazones no estaban dispuestos para aceptar fácilmente la fe en la resurrección. Por esto, según refiere San Lucas, les dijo: «¡Oh hombres sin inteligencia y tardos de corazón para creer!» (Lc 24, 25). Y en San Marcos se dice que reprendió su incredulidad y dureza de corazón» (Mc 16, 14)».
El segundo motivo fue «para que, mediante las señales que les manifestó, fuera su testimonio más eficaz, según lo que se lee en San Juan: «Lo que hemos visto y oído, y nuestras manos palparon, eso atestiguamos» (1 Jn 1,1-2)»[4].
Las señales evidentes
A la respuesta afirmativa a si Cristo debió probar con argumentos la verdad de su resurrección, se podría objetar, en primer lugar que: «Dice San Ambrosio: «Donde se busca la fe, sobran los argumentos» (La fe, I, c. 13). Pero acerca de la resurrección de Cristo se requiere la fe. Luego no hay aquí lugar para los argumentos»[5].
La objeción no es válida, dice Santo Tomás, porque: «en el texto alegado habla San Ambrosio de los argumentos racionales, ineficaces para probar las cosas de la fe, como se acaba de decir en el cuerpo del artículo»[6].
Igualmente se podría replicar que «San Gregorio escribe por su parte: «No tiene mérito la fe a la que ofrece argumentos la razón humana» (Hom. Evang. II, hom. 26). Pero no es propio de Cristo anular el mérito de la fe. Luego no debía confirmar su resurrección con argumentos»[7].
A ello responde Santo Tomás: «Nace el mérito de la fe de creer el hombre lo que no vio, en virtud de un mandato divino. Y así excluye el mérito aquella razón que hace evidente por vía de ciencia lo que se propone para ser creído. Y de esta clase es la razón demostrativa. Pero Cristo no invocó razones de este tipo para manifestar su resurrección»[8].
Por último, se puede argumentar contra la tesis de Santo Tomás que: «Cristo vino al mundo para que por medio de Él consiguiesen los hombres la bienaventuranza, según lo que Él mismo dice en el evangelio de San Juan: «Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia» (Jn 10,10). Pero con estos argumentos parece que se ponen obstáculos a la bienaventuranza humana, pues el mismo Señor, se dice en el evangelio de San Juan: «Bienaventurados los que no vieron y creyeron» (Jn 20, 29). Luego parece que no debió Cristo manifestar su resurrección por medio de algunos argumentos»[9].
Arguye Santo Tomás que: «en la respuesta anterior se ha dicho que el mérito de la bienaventuranza, causado por la fe, no se excluye totalmente, a no ser que el hombre no quisiera creer sino lo que ve. Pero el que uno crea en las cosas que no ve por la contemplación de ciertas señales, no anula por completo la fe ni el mérito de ella. El apóstol Santo Tomas, a quien se dijo: «Porque me has visto, has creído» (Jn 20,29), «una cosa fue la que vió y otra la que creyó» (San Gregorio, Hom. Evang. II, hom. 26). Vio las heridas, y creyó en Dios».
No obstante, precisa a continuación Santo Tomás: «tiene una fe más perfecta el que no exige semejantes ayudas para creer. Y por eso reprende el Señor en esa falta de fe de algunos, diciendo: «Si no viereis señales y prodigios, no creeréis» (Jn 4, 48). Y de aquí se comprende que cuantos se hallan prontos para creer en Dios sin estas señales, son más bienaventurados que aquellos que no creerían si no las viesen»[10].
Testimonio de los ángeles
En el siguiente artículo, se ocupa Santo Tomás de averiguar si fueron suficientes los argumentos alegados por Cristo para probar su resurrección. Para probar su respuesta afirmativa precisa que: «Cristo dio a conocer su resurrección de dos maneras, a saber: con testimonios y con argumentos o señales. Y ambas manifestaciones fueron suficientes en su género».
En cuanto a la primera manifestación: «se sirvió de dos testimonios para manifestar su resurrección a los discípulos, ninguno de los cuales puede ser recusado. Es el primero el testimonio de los ángeles, que anunciaron la resurrección a las mujeres, como consta por todos los Evangelistas»[11].
En el evangelio de San Mateo, se lee: «el ángel, tomando la palabra, dijo a las mujeres: «No tengáis miedo vosotras, que ya sé que buscáis a Jesús crucificado; no está aquí; resucitó como dijo. Venid, ved el lugar donde estuvo puesto»[12].
En el de San Marcos, que las mujeres: «entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una ropa blanca, y se asustaron. Él les dice: «No os espantéis. A Jesús buscáis, el Nazareno, el crucificado; resucitó, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron»[13].
En el de San Lucas, se dice que las mujeres: «hallaron la losa corrida al lado del sepulcro; y habiendo entrado, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas desconcertadas sobre esto, de pronto se les presentaron dos varones con vestidura refulgente. Quedando ellas amedrentadas e inclinado sus rostros a la tierra, les dijeron: «¿A que buscáis al vivo entre los muertos? No está aquí, sino que resucitó. Recordad como os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del hombre había de ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar»[14].
Y en el Evangelio de San Juan se narra que: «María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Estando así llorando, se inclinó miró hacía el sepulcro, y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados uno a la cabecera y otro a los pies, en donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?» Les dice: «Porque se han llevado de aquí a mi Señor y no sé dónde lo han puesto»[15].
Es innegable, tal como se ha notado, que: «en la mañana de la Resurrección vemos moverse tantas y tan diversas personas, los acontecimientos se aglomeran de tal suerte y las circunstancias son tan múltiples y variadas, que no es de maravillar que en una lectura superficial aparezcan en desacuerdo los cuatro historiadores sagrados, cada uno de los cuales se propone hacer resaltar algunas particularidades. En el relato de la Resurrección, como en el resto de sus Evangelios, los escritores sagrados van derechos al fin, y ninguno de ellos se propone darnos una historia acabada y conexa de todos los acontecimientos, sino de describirnos algunos hechos notables, a modo de ejemplos, con más o menos circunstancias (…) Por eso los relatos son distintos, prueba evidente de la independencia, despreocupación e imparcialidad con que escribieron; pero no se contradicen y las diferencia no pueden conmover la credibilidad de los hechos relatados»[16].
Testimonio de las Sagradas Escrituras
El otro testimonio, el segundo, que puede considerarse más importante, es, añade Santo Tomás: «el testimonio de las Escrituras, que El mismo alegó para manifestación de su resurrección, como se dice en el evangelio de San Lucas (24, 25ss.; y 44 ss.)»[17].
En los dos lugares citados, Cristo declara que en la Sagrada Escritura estaba vaticinada. su pasión, muerte y resurrección. En el primero les dice a los discípulos de Emaús: «¡Oh necios y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario, pues, que el Cristo padeciese estas cosas y que así entrase en su gloria? Comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les hacía entender todas las escrituras que hablan de Él»[18].
Nota el escriturista José María Bover que: «sería interesantísimo conocer los pasajes bíblicos que el Maestro interpretó como mesiánicos. Pero no pudieron ser otros que los que Él mismo había interpretado en este sentido durante su predicación y los que luego los apóstoles interpretaron en el mismo sentido en su predicación y en sus escritos»[19].
En el segundo lugar, Cristo les dice en Jerusalén en su aparición a los discípulos en el cenáculo, tal como se lee en el evangelio de San Lucas: «Y les dijo: «Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que tenían que cumplirse todas las cosas escritas en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí»[20].
Explica también Bover que con «la ley de Moisés» se designa el Pentateuco, con «los profetas» los libros históricos y proféticos, «los salmos» los libros sapienciales, y que: «con esta denominación tripartita se designaba toda la escritura del Antiguo Testamento, toda la cual es profecía de Cristo»[21].
Confesión y narración
En su obra Jesús de Nazaret, Joseph Ratzinger establece que hay dos clases de testificaciones de la resurrección de Cristo en el Nuevo Testamento, porque: «al examinarlo, se verá ante todo que hay dos tipos diferentes de testimonios, que podemos calificar como tradición en forma de confesión y tradición en forma de narración».
La primera: «la tradición en forma de confesión, sintetiza lo esencial en enunciados breves que quieren conservar el núcleo del acontecimiento. Son la expresión de la identidad cristiana, la «confesión» gracias a la cual nos reconocemos mutuamente y nos hacemos reconocer ante Dios y ante los hombres»[22].
Un ejemplo de estas «confesiones» halla en el relato de los discípulos de Emaús, porque: «concluye refiriendo que los dos encuentran en Jerusalén a los once discípulos reunidos, que los saludan diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón» (Lc 24, 34). Según el contexto, esto es ante todo una especie de breve narración, pero ya destinada a convertirse en una aclamación y una confesión que afirma lo esencial: el acontecimiento y el testigo que es su garante»[23].
El segunda, la tradición en forma de narración es diferente, porque: «la primera sintetiza la fe común del cristianismo de manera normativa mediante fórmulas bien determinadas e impone la fidelidad incluso a la letra para toda la comunidad de los creyentes, las narraciones de las apariciones del Resucitado reflejan en cambio tradiciones distintas»[24].
De manera que tales tradiciones: «dependen de transmisores diferentes y están distribuidas localmente entre Jerusalén y Galilea. No son un criterio vinculante en todos los detalles, como lo son en cambio las confesiones; pero, dado que han sido recogidas en los Evangelios, han de considerarse ciertamente como un válido testimonio que da contenido y forma a la fe. Las confesiones presuponen las narraciones y se han desarrollado a partir de ellas»[25].
Además: «la tradición en forma de narración habla de encuentros con el Resucitado y de lo que Él dijo en dichas circunstancias; la tradición en forma de confesión conserva solamente los hechos más importantes que pertenecen a la confirmación de la fe»[26].
Eudaldo Forment
[1] Fray Angélico, O.P., «La resurrección de Cristo y las mujeres en el sepulcro», 1440.
[2] Hch 1, 3.
[3] Cf. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma teológica, III, q. 55, a. 5, sed c.
[4] Ibíd, III, q. 55, a. 5, in c.
[5] Ibíd, III, q. 55, a. 5, ob. 1.
[6] Ibíd, III, q. 55, a. 5, ad 1.
[7] Ibíd, III, q. 55, a. 5, ob. 2.
[8] Ibíd, III, q. 55, a. 5, ad 2.
[9] Ibíd, III, q. 55, a. 5, ob. 3.
[10] Ibíd, III, q. 55, a. 5, ad 3.
[11] Ibíd., III, q. 55, a. 6, in c
[12] Mt 28 5-6.
[13] Mc 16 5-6.
[14] Lc 24, 2-7.
[15] Jn 20, 11-13.
[16] I. SHUSTER-J.B. Holzammer, Historia bíblica., Barcelona, Editorial Litúrgica Española, 1946, 2 vols., v. II, pp. 383-384.
[17] SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma teológica, III, q. 55, a. 6, in c.
[18] Lc 24, 25-27.
[19] JOSÉ MARÍA BOVER, S.I y FRANCISCO CANTERA BURGOS, Sagrada Biblia. Versión crítica sobre los textos hebreo y griego, Madrid, BAC, 1947, 2 vols, v. II, p. 195, n. 27.
[20] Lc 24, 44.
[21] JOSÉ MARÍA BOVER, S.I y FRANCISCO CANTERA BURGOS, Sagrada Biblia. Versión crítica sobre los textos hebreo y griego, op. cit., p. 196, n. 44.
[22] JOSEPH RATZINGER, Benedictus XVI, Jesús de Nazaret, Segunda parte, Madrid, Ediciones Encuentro, 2011, pp. 289.
[23] Ibíd., pp. 289-290.
[24] Ibíd., p. 303,
[25] Ibíd., pp. 303-304.
[26] Ibíd., p. 305.
Todavía no hay comentarios
Dejar un comentario