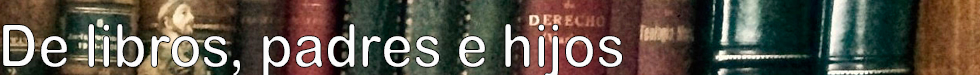¿Los grandes libros? ¿Todos ellos? Y, ¿de qué manera?
.jpg) |
«Día de primavera en los bosques». Hans Andersen Brendekilde (1857 -1942). |
«Todo lo bello que ha sido expresado por cualquier persona nos pertenece a nosotros, los cristianos».
San Justino
«Se pueden encontrar todas las nuevas ideas en los libros viejos; solo que allí se las encontrará equilibradas, en el lugar que les corresponde y, a veces, con otras ideas mejores que las contradicen y las superan».G. K. Chesterton
«Debes tratar de hacer siempre que el paciente abandone la gente, la comida o los libros que le gustan de verdad, y que los sustituya por la “mejor” gente, la comida “adecuada” o los libros “importantes”».C. S. Lewis. Cartas del diablo a su sobrino
En nuestros días se habla —y se continúa hablando con profusión— de los grandes libros. Se hace desde las más variadas instancias y perspectivas, normalmente en términos elogiosos. Yo mismo lo he hecho nada más dar inicio a este blog, y lo he seguido haciendo a cada poco, la última vez en la entrada anterior a esta.
Se destaca de ellos una grandeza que hace referencia más a su impacto social, político y cultural que a su verdad; más a su influencia, sea cual sea el sentido de esta, que a su efecto benéfico. Por eso —lo habrán notado—, siempre que hablo de ellos me refiero no solo a esa grandeza en términos generales, sino también a su bondad. Ello me permite excluir de la recomendación algunos libros considerados grandes, pero que estimo inconvenientes, y, de paso, incluir en la recomendación otros libros, seguramente no tan grandes, pero igualmente beneficiosos para el alma. Esto sugiere tanto una selección dentro de la selección como un determinado enfoque en su lectura, y una previa preparación para ella.
Sobre el porqué de esta matización trata este artículo. Sin embargo, es menos una justificación que una proclama.
De entrada, haré una afirmación quizá polémica: muchas de las obras incluidas en los distintos listados de grandes libros contenidos en muchos programas de numerosas universidades en todo el mundo (empezando por el famoso programa de la Universidad de Chicago de Robert Hutchins) son las mismas obras que nos han llevado a la crisis de la cultura occidental que hoy vivimos. Como señala el profesor Patrick Deneen: «El ataque más amplio a las artes liberales obtiene gran parte de su combustible intelectual de varios de los grandes libros mismos». Pero advierto que no me estoy refiriendo a los mismos libros, sino a la falta de preparación con que, por lo común, se les enfrenta. Así, un uso descuidado de esos grandes libros se ha convertido en parte de la enfermedad que nos asola, o, más bien, en uno de los patógenos que la causa. Abordar los grandes libros como un relativista cosmopolita y, sobre todo, salir de su lectura de esa guisa es algo absolutamente opuesto al propósito original de las artes liberales tradicionales, que no tenían otro fin que alcanzar la verdad, por definición absoluta, intolerante y una.
En el número de septiembre de 1987 de la revista conservadora Modern Age, el filósofo tomista Frederick Wilhelmsen (quien mantuvo una estrecha relación con España) escribió un conocido ensayo titulado Los grandes libros: enemigos de la sabiduría? (Great Books: Enemies of Wisdom?). En él critica el enfoque de los programas de grandes libros que, en su opinión, habían dado paso al eclecticismo y al relativismo que padecemos hoy. Carentes de una mínima formación en pensamiento cristiano que les diera base y criterio, la mayoría de los alumnos de estos programas terminaron convirtiéndose en modernos Hamlets y Descartes, escépticos y dudosos de lo verdadero, lo bueno y lo bello, que, además, pronto se transfiguraron en pequeños Robespierres dispuestos a cortar las cabezas de aquellos que osasen no comulgar con su escepticismo fanático, como estamos comprobando en nuestros días.
Todo ello, argumentaba Wilhelmsen, ha traído como consecuencia un sistema educativo en el que no se enseña ni se aprende filosofía real, sino solo opiniones. Todo se relativizó al no contar con ninguna base metafísica con la que evaluar las ideas contenidas en los libros. Lo cual no es nada extraño. Ya en su tiempo, Michel de Montaigne, en uno de sus famosos ensayos —«Sobre la experiencia»—, reconoce que su escepticismo —que él lamenta— procede de la existencia de una «infinita variedad de opiniones» que solo traen confusión a la mente: «Hay más problemas para interpretar las interpretaciones que para interpretar las cosas mismas, y hay más libros sobre libros que sobre cualquier otro tema». Esa excesiva variedad lleva a la confusión; una confusión que, según él, conduce al escepticismo, a la desconfianza en la razón y a una concepción de la verdad como algo relativo.
Lo cierto es que hay un hecho que no admite discusión: hay numerosos grandes libros y muchos se contradicen entre sí. Como consecuencia, al carecer de una base filosófica sólida que les proporcionara un criterio, los estudiantes acabaron, en su mayoría, sumidos en el relativismo más atroz. El multiculturalismo y la diversidad, entre otras modas, se convirtieron así en sustitutos del pensamiento racional. De esta forma, como escuchamos hoy hasta la saciedad, todas las culturas son verdaderas y toda diversidad es igualmente válida y valiosa, no porque sea verdadera, sino simplemente porque es diversa. Y ya saben a lo que nos ha estado conduciendo todo esto.
Por otro lado, también parece poco discutible que, para comprender aquello que contienen los grandes libros, se necesita una formación previa, no solo la filosófica ya comentada, sino también la poética, la moral, la estética y la religiosa.
Recordando aquello de Tomás de Kempis de que «lo más alto no puede sostenerse sin lo más bajo», creo que para llegar a los grandes libros, a los clásicos, habrá que pasar antes por los buenos libros y, dentro de ellos, por los apropiados a cada edad. Es subiendo por esta escalera literaria como podremos llegar a algún sitio; de otra forma, mucho me temo que el error, la incomprensión y la ignorancia se adueñen de nosotros.
Y para facilitar esta preparación —necesaria para abordar con criterio los grandes libros— se revela fundamental la lectura en la infancia y la juventud, y no una lectura cualquiera. Hablo específicamente de la lectura de los buenos libros; una lectura que, a ser posible, combine la íntima y la privada con la lectura en voz alta y en grupo, acompañada, antes, durante y después, del diálogo y el comentario de los chicos entre sí y de los chicos con sus padres y con sus maestros. Por supuesto, facilitaría mucho las cosas empezar cuanto antes; si es posible, desde la cuna, o el seno materno, si me apuran.
Es quizá John Senior quien acuña este concepto de buenos libros. Senior fue un brillante profesor de Clásicos y Humanidades en la Universidad de Kansas que, a principios de los años setenta, diseñó e impartió con dos colegas —Dennis Quinn y Frank Nelick— un influyente y breve Programa de Humanidades Integradas (PHI) para estudiantes de primero y segundo año. El PHI produjo muchos maestros, unos pocos agricultores, numerosas amistades y matrimonios y, sobre todo, una ola de vocaciones religiosas y conversiones al catolicismo.
Senior y sus colegas se apercibieron de que, al carecer de un bagaje poético de buenas lecturas en su infancia y primera juventud, los jóvenes universitarios no estaban preparados ni entrenados para asimilar a los más grandes autores y sus obras. Se trata, ni más ni menos, de un desarrollo del viejo axioma escolástico que dice que «lo que se recibe se recibe a la forma y modo del receptor» (Quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur). Por lo tanto, si el receptor no está preparado, lo que sucederá es que, o bien no recibirá lo transmitido, o lo recibirá deformado o incompleto, como así ocurrió y todavía ocurre.
Lo que Senior, Nelick y Quinn trataron de hacer fue arreglar el desaguisado de una educación hogareña y escolar deficiente. Concibieron su programa de pregrado universitario como una extensión de la enseñanza primaria y media para solventar o compensar aquella carencia que impedía a los jóvenes universitarios aprovechar esos programas de estudio de los clásicos. Un programa ambicioso, a la par que sencillo, que iba incluso más allá del ámbito puramente académico, ya que se trataba de sanar una falta de conocimiento y de relación con la realidad y, por tanto, con la verdad, la belleza y la bondad.
Acudo a Senior para explicarme, citando un fragmento de su obra La muerte de la cultura cristiana:
«Las ideas seminales de Platón, Aristóteles, san Agustín y santo Tomás germinan únicamente en un suelo saturado con imaginativas fábulas, cuentos de hadas, historias, rimas y aventuras: los cientos de libros de Grimm, Andersen, Stevenson, Dickens, Scott, Dumas y el resto. […] Una razón más importante para leer los buenos libros que figuran aquí, y para leerlos preferentemente cuando se es joven, es preparar a la imaginación y al intelecto para las ideas más elevadas de los grandes libros».
Y no solo eso, Senior y sus colegas abogarón por algo más que el mero aprendizaje de libros. Defendieron una restauración completa del realismo, en la que se potenciarían todos los sentidos del hombre, la imaginación, la emoción, la voluntad, el intelecto y el cuerpo. Y así, recitaciones de poesía, bailes comunales, contemplación del firmamento en noches estivales, e incluso viajes escolares a la vieja Europa, constituyeron también parte del contenido de este famoso programa.
Wilhelmsen y Senior fueron testigos del fracaso de un sistema en el que ellos mismos fueron educados. Pero a pesar de ese fracaso, ninguno de los dos abogó por el abandono del estudio de los grandes libros. Según ellos, los necesitamos y queremos, y por ello precisamos saber qué pueden ofrecernos.
Mucho tiempo antes, el cardenal Newman nos había ya conminado a hacer un buen uso de la literatura, incluidos los grandes libros. Según sus propias palabras, la literatura es el «archivo de la experiencia humana en lo natural», y, concretamente, los más grandes libros, los clásicos, «poseen un carácter universal y ecuménico; lo que ellos expresan es común a toda la raza humana, y solo ellos son capaces de expresarlo». Y aunque sabía que, dado que «el hombre no estará siempre en estado de inocencia y llegará a pecar, y su literatura será expresión de su pecado, ya sea pagano o cristiano», pensaba que ello no era razón para su exclusión de la vida ni de la educación del cristiano. Y así escribió:
«Incluso si pudiéramos hacerlo, incumpliríamos nuestro claro deber si dejáramos la literatura fuera de la educación… Porque preparamos a los jóvenes para el mundo… Proscribid la literatura secular como tal, eliminad de vuestros libros escolares todas las manifestaciones del hombre natural, y esas manifestaciones se hallarán esperando a vuestros alumnos en la misma puerta del aula… Sorprenderán a vuestros jóvenes… sin que antes se les haya proporcionado ningún criterio sobre el gusto, ni se les haya dado regla alguna para distinguir lo bello de lo vil, la belleza del pecado, la verdad de los sofismas, lo inocente de lo venenoso».
Hoy sucede algo similar a lo que ocurría en tiempos de Wilhelmsen: muchos jóvenes llegan a la universidad sin base filosófica, moral o religiosa alguna. Lamentablemente, la mayoría de los hogares y escuelas (incluso nominalmente cristianos), con escasas y notables excepciones, no les proporcionan esto.
Carecemos igualmente, como antaño —en la época de Senior y sus colegas—, de base y contexto, de cultura poética y estética. Y, además, hemos seguido perdiendo algunas otras cosas: no solo el hábito de leer y de leer buenos libros, sino también —y esto es más grave— esa capacidad de asombro, de inocencia y de adoración que nace de una relación directa con lo real. Es una situación similar a la que Senior tuvo que afrontar, pero, para colmo, aderezada, por un lado, con el desarrollo del multiculturalismo y la diversidad, y por otro, por la terrible fascinación de las pantallas, que se han adueñado del pensamiento y lo han corrompido, achicándolo hasta convertirlo en algo superficial y prescindible.
Chesterton lo había predicho en su día:
«La gran marcha de la destrucción mental proseguirá. Todo será negado… Se encenderán fuegos para testificar que dos y dos son cuatro. Se blandirán espadas para demostrar que las hojas son verdes en verano. Permaneceremos en la defensa, no solo de las increíbles virtudes y de la sensatez de la vida humana, sino de algo más increíble aún: de este inmenso e imposible universo que nos mira a la cara. Lucharemos por sus prodigios visibles como si fueran invisibles. Observaremos la imposible hierba, los imposibles cielos, con un raro coraje. Seremos de los que han visto y, sin embargo, han creído».
En esto todavía estamos, aunque parezcan vislumbrarse fogonazos de esperanza en el horizonte.
Por ello, mi respuesta a la pregunta de si hoy debemos (nosotros y nuestros hijos) acercarnos a los grandes libros es que sí, pero haciéndolo con prudencia y con una seria y completa preparación poética, filosófica y religiosa previa, que posibilite asimilarlos en su plenitud y sacar de ellos aquello que sea bueno, como aconsejaba san Pablo. No hacerlo así es un pasaje seguro al relativismo y a la confusión, y con ello, al envenenamiento de nuestras almas.
La mente del hombre está concebida para acercarse a la contemplación; por eso deberá ser una mente lo suficientemente amplia y honesta como para no rechazar ni la razón, como hace el fundamentalismo, ni la revelación, como hace el estrecho intelectualismo. Y los grandes y buenos libros —en la forma y manera que les he comentado— nos podrán ayudar en ese camino. El poeta Ezra Pound decía que el libro puede ser una esfera de iluminación en nuestras manos; hagamos que sea así, dejemos que nos iluminen, aunque sea como el mortecino resplandor de una vela.
No obstante, antes de acabar, dos precisiones:
Una: los libros —y quizá, sobre todo, los clásicos— deberán ser puentes o senderos, pero nunca muros; si un clásico les parece un muro, no se fuercen a escalarlo. Busquen otro sendero literario que les plazca; hay muchos, incluso demasiados. Así que no se apuren, si Shakespeare o Dante no les conmueven, busque a quien sí lo haga; seguro que lo encontrarán.
La otra: lean siempre los libros que les proporcionen deleite. Como decía Borges, leer debe ser una forma de felicidad, y uno no puede obligarse a sí mismo —ni a nadie— a ser feliz. No sigan, por lo tanto, el consejo que el diablo le brinda a su sobrino: lean los libros que les gusten, no los que otros califican de “importantes”.
Todavía no hay comentarios
Dejar un comentario