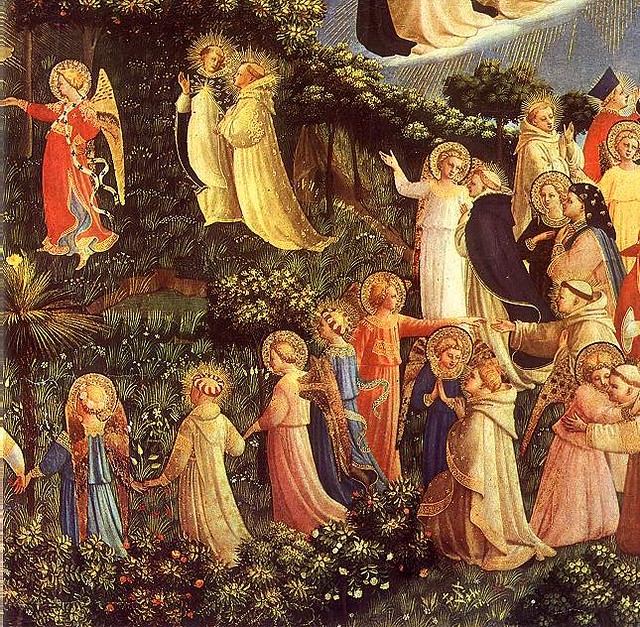XXVII. El fin último del hombre

282. ––Después de estudiar, en el libro primero de la «Suma contra los gentiles», la perfección de la naturaleza divina, y, en el segundo, la perfección de su poder como creador y señor de todo ¿qué trata el Aquinate en el libro siguiente?
––En el tercer libro, Santo Tomás se ocupa de lo que queda por examinar sobre Dios: su perfecta autoridad o dignidad como gobernador y como fin de todos los seres. Estudiará a Dios, al igual que en el libro anterior, en relación a las criaturas, pero no ya como primer principio como en el libro segundo, sino en cuanto fin de todos los entes y rector de todo.
También al igual que en los dos libros anteriores comienza con un lema bíblico,que indica este tema general. Es el siguiente pasaje de un Salmo: «El Señor es un Dios grande y un rey grande sobre todos los dioses, porque no rechazará Dios a su pueblo. En su mano están todos los confines de tierra, son suyas las alturas de los montes. Suyo es el mar, Él lo hizo y sus manos formaron la tierra árida»[1].
En el capítulo primero, glosa así estas palabras: «el Salmista, lleno del Espíritu divino, para demostrarnos el gobierno de Dios, nos describe, en primer lugar, la perfección del primer soberano: de su naturaleza, al llamarle «Dios»; de su poder, cuando dice «gran Señor». Dando a entender que a nadie necesita para ejercer su poder; de su autoridad, al decir «Rey grande, sobre todos los dioses», porque, aunque haya muchos gobernantes, no obstante, todos están sometidos a su gobierno».
Después de definirse en el Salmo la naturaleza y poder de Dios Gobernador, añade Santo Tomás que: «en segundo lugar, nos describe la manera de gobernar . En lo referente a los entes racionales que, sometiéndose a su gobierno, consiguen por él su último fin, que es Él mismo, dice: «No rechazará el Señor a su pueblo».
Se indica también que el gobierno de Dios es universal, porque no sólo se extiende a las criaturas racionales, que lo hacen libremente, sino también a todas las irracionales. «En lo que toca a los entes corruptibles, los cuales, aunque a veces salen de su propio modo de obrar, no escapan al poder del primer soberano, dice así: «En sus manos tiene las profundidades de la tierra».
Igualmente, también afecta el gobierno divino a los otros seres irracionales, que considera que no tienen fallos como los cuerpos terrestres, porque: «respecto a los cuerpos celestes, que sobrepasan lo más alto de la tierra, esto es, los cuerpos corruptibles y que siempre guardan el recto orden del gobierno divino, dice: «Y suyas son también las cumbres de los montes»
Por último, nota Santo Tomás que en el texto bíblico: «en tercer lugar, da la razón de este gobierno universal; pues es necesario que todo lo que Dios ha creado sea gobernado por Él; y por eso dice: «Suyo es el mar…»[2].
Enseña San Agustín, y sigue así toda la tradición, que Dios gobierna todas las cosas.Como una objeción a ello, nota que: «Se suele preguntar por qué Dios –según está escrito en el libro de la ley, llamado Génesis, con el que comienzan las santas Escrituras– puso término a sus obras el día sexto y el séptimo descansó de todas ellas». Indica que esta manera argumentar era parecida a la de: «los judíos, quienes entendían tan materialmente lo del sábado, que se imaginaban que Dios estaba ocioso desde aquel primer sábado. Y si no lo pensaban, creían tal vez que también él obraba en las criaturas seis días, que los sábados descansaba y no trabajaba, y que, como los niños, disfrutaba de unas vacaciones».
Sin embargo, añade: «El problema se resuelve de esta manera: es verdad que Dios realizó y puso término a su obra creadora y que el sábado descansó, pero de crear, no de administrar la creación. Efectivamente la mole de este mundo, es decir, el cielo la tierra y todo lo que en ellos hay, si él no lo gobierna, deja de existir». Además: «Él gobierna el mundo sin fatiga»[3].
Explica también que: «después de todo lo que hizo en el mundo, ya no hizo ninguna criatura nueva. Son las criaturas mismas las que cambian y se transforman. De hecho una vez que fueron creadas, nada más se añadió. Con todo, si el que hizo el mundo no lo gobernase, dejaría de existir lo hecho; no le queda sino administrar lo que hizo. Así, pues, como nada se añadió a la creación, se dice que Dios descansó de todas sus obras (Cf. Gn 2, 2). Al mismo tiempo, como no cesa de gobernar lo que hizo, el Señor dice con razón: «Mi Padre trabaja hasta ahora» (Jn 5)
El gobierno divino sigue a la creación, para su conservación. Dios: «gobierna las cosas que hizo: por eso no cesa de obrar. Pero las gobierna con la misma facilidad con la que las hizo. No juzguéis, hermanos, que no se fatigaba al crearlas, pero se fatiga al gobernarlas, al modo como, con referencia a una nave, se fatigan tanto los que la construyen como los que la gobiernan, dado que son hombres. Pues con la facilidad con que lo mandó y las cosas se hicieron, con esa misma facilidad y discreción las gobierna»[4].