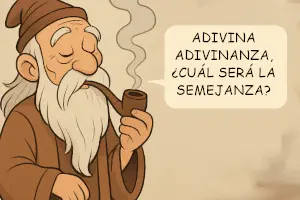Jesús no tuvo fe

En la audiencia general del 10 de Setiembre, el Papa León XIV meditó sobre el grito de Jesús en la Cruz, y a propósito de ello expresó lo siguiente:
“Ese grito lo contiene todo: dolor, abandono, fe, entrega. (…) El Hijo, que siempre vivió en íntima comunión con el Padre, experimenta ahora el silencio, la ausencia, el abismo. No se trata de una crisis de fe, sino de la última etapa de un amor que se entrega hasta el final. (…) En ese grito, Jesús puso todo lo que le quedaba: todo su amor, toda su esperanza. Sí, porque también hay esperanza en el grito: una esperanza que no se resigna. Se grita cuando se cree que alguien puede escuchar.”
Que sepamos, es la primera vez que un Papa habla explícitamente de la “fe de Jesús”.
———————————————–
El problema con una afirmación así es que la fe es incompatible con la visión. La fe es de lo que no se ve. Ahora bien, la enseñanza tradicional en la Iglesia es que ya en su vida terrena Jesús ve al Padre, y esto, por dos títulos: por su ciencia divina, que le corresponde según su Naturaleza divina y su Inteligencia divina, y por su ciencia humana, en tanto que en su naturaleza humana el Verbo Encarnado es sujeto de la visión beatífica, es decir, de la visión sobrenatural de Dios que es el fin último de todas las creaturas racionales.
Por tanto, la enseñanza tradicional en la Iglesia es que Jesús no tuvo fe.
Así lo dice por ejemplo Santo Tomás de Aquino en IIIa., q. 7, a. 3, c.:
“Como se expuso en la Segunda Parte, el objeto de la fe es la realidad divina no vista. Pero el hábito de la virtud, como cualquier otro, se especifica por el objeto. Y por lo mismo, si la realidad divina deja de ser algo no visto, desaparece el motivo de la fe. Ahora bien, Cristo, desde el primer instante de su concepción, vio plenamente la esencia divina, como luego se demostrará. Luego en él no pudo existir la fe.”
Esta doctrina tradicional tiene su apoyo, para empezar, en la Escritura:
Jn. 1, 18: “A Dios nadie le vio nunca; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer”.
Es clara la premisa implícita: el Hijo si ha visto al Padre, por eso puede darlo a conocer, y es que el Hijo está en el seno del Padre y por eso lo ve. Por eso ese “nadie” no hay que tomarlo en forma estricta, de hecho, al menos el mismo Dios sí se ve a Sí mismo.
Jn. 3, 11: “En verdad, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio.”
Este versículo lo confirma: el Hijo ha visto al Padre, y por eso, no habla de lo que cree, sino de lo que sabe.
Y aquí lo dice explícitamente:
Jn 6, 46: “No es que alguien haya visto al Padre; sino aquel que viene de Dios, este ha visto al Padre.”
Mt. 11, 27: “Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.”
Para nuestro tema, importa ante todo que Jesús pone aquí al mismo nivel el conocimiento que Él tiene del Padre y el conocimiento que el Padre tiene de Él. Es claro que el Padre tiene un conocimiento del Hijo que es exhaustivo y máximamente evidente. Eso nos lleva lo que sigue.
En efecto, este “ver plenamente la esencia divina” que vimos que Santo Tomás afirma en Cristo desde el primer instante de su concepción, se entiende de dos maneras diferentes: según la ciencia divina, que le corresponde en tanto que Dios y por su Inteligencia divina, y según la ciencia humana, en tanto que Cristo goza, en su naturaleza humana, de la visión beatífica, es decir, de la visión sobrenatural de Dios que es el fin último para el que ha sido creado el hombre.
———————————————–
Allá por el año 600, el Papa San Gregorio Magno escribió la carta “Sicut acqua frígida” a Eulogio, Patriarca de Alejandría, donde entre otras cosas, dice lo siguiente:
“Sobre lo que está escrito que el día y la hora, ni el Hijo ni los ángeles lo saben [cf. Mt. 13, 32], muy rectamente sintió vuestra santidad que ha de referirse con toda certeza, no al mismo Hijo en cuanto es cabeza, sino en cuanto a su cuerpo que somos nosotros… Dice también Agustín… que puede entenderse del mismo Hijo, pues Dios omnipotente habla a veces a estilo humano, como cuando le dice a Abraham: Ahora conozco que temes a Dios [Gen. 22, 12]. No es que Dios conociera entonces que era temido, sino que entonces hizo conocer al mismo Abraham que temía a Dios. Porque a la manera como nosotros llamamos a un día alegre, no porque el día sea alegre, sino porque nos hace alegres a nosotros; así el Hijo omnipotente dice ignorar el día que Él hace que se ignore, no porque no lo sepa, sino porque no permite en modo alguno que se sepa. De ahí que se diga que sólo el Padre lo sabe, porque el Hijo consustancial con Él, por su naturaleza que es superior a los ángeles, tiene el saber lo que los ángeles ignoran. De ahí que se puede dar un sentido más sutil al pasaje; es decir, que el Unigénito encarnado y hecho por nosotros hombre perfecto, ciertamente en la naturaleza humana sabe el día y la hora del juicio; sin embargo, no lo sabe por la naturaleza humana. Así, pues, lo que en ella sabe, no lo sabe por ella, porque Dios hecho hombre, el día y hora del juicio lo sabe por el poder de su divinidad… Así, pues, la ciencia que no tuvo por la naturaleza de la humanidad, por la que fue criatura como los ángeles, ésta negó tenerla como no la tienen los ángeles que son criaturas. En conclusión, el día y la hora del juicio la saben Dios y el hombre; pero por la razón de que el hombre es Dios. Pero es cosa bien manifiesta que quien no sea nestoriano, no puede en modo alguno ser agnoeta.
Porque quien confiesa haberse encarnado la sabiduría misma de Dios ¿con qué razón puede decir que hay algo que la sabiduría de Dios ignore? Escrito está: En el principio era el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios… todo fue hecho por Él [Ioh. 1, 1 y 3]. Si todo, sin género de duda también el día y la hora del juicio. Ahora bien, ¿quién habrá tan necio que se atreva a decir que el Verbo del Padre hizo lo que ignora? Escrito está también: Sabiendo Jesús que el Padre se lo puso todo en sus manos [Ioh, 13, 3]. Si todo, ciertamente también el día y la hora del juicio. ¿Quién será, pues, tan necio que diga que recibió el Hijo en sus manos lo que ignora?”
En este texto, San Gregorio Magno ofrece varias interpretaciones distintas según las cuales se puede sostener que N.S. Jesucristo no ignoró el día y la hora del juicio.
La primera, pensando en el Cristo total, Cabeza y miembros, cuyos miembros son los bautizados, dice que no lo ignoró la Cabeza, sino los miembros.
La segunda que “lo ignoró” no quiere decir que no lo supo, sino que no quiso hacérnoslo saber a nosotros.
La tercera dice que el Hijo encarnado lo supo en su naturaleza humana, pero no por su naturaleza humana, sino por su naturaleza divina.
El texto no hace una distinción clara entre la ciencia divina de Jesús, y su ciencia humana sobrenatural. Por momentos parece hablar de una, por momentos, de otra.
Es importante el vínculo que establece entre la negación del conocimiento sobrenatural en Cristo y el nestorianismo. San Gregorio es consciente de que es absurdo negarle a Cristo el conocimiento sobrenatural de Dios, de Sí mismo, y de todas las cosas, si se admite, con la fe católica ortodoxa, que en Cristo hay una sola Persona, que es la Persona divina del Verbo encarnado, porque entonces es imposible que esa Persona divina no tenga la Naturaleza divina y con ella la Inteligencia divina, como hemos ya dicho. Por tanto, para negar ese conocimiento sobrenatural en Cristo hay que negar que el hombre Jesús sea la misma Persona que el Verbo de Dios, y afirmar que es una persona humana, en todo caso asociada moralmente a la Persona divina del Verbo de Dios, que es justamente la herejía de Nestorio.
Por eso, en el párrafo siguiente, argumenta que si es verdad que la Sabiduría se ha hecho carne, es imposible que la Sabiduría encarnada ignore algo. Y ahí se ve la posible oscilación del texto entre la ciencia divina de Cristo y su ciencia humana sobrenatural, porque cuando dice que el Verbo, Creador del mundo, no puede haber hecho lo que ignora, está hablando claramente de la ciencia divina de Cristo, mientras que cuando dice que el Padre ha puesto todo en sus manos, y que no puede haber recibido en sus manos lo que ignora, parece estar hablando de la ciencia humana sobrenatural de Cristo.
———————————————–
Por lo que toca a la ciencia divina de Cristo, veamos este pasaje de Santo Tomás en IIIa, q. IX, a. 1, c, donde distingue claramente entre la ciencia divina y la visión beatífica, y afirma ambas en Cristo: la primera según su Divinidad, la segunda, según su humanidad:
“Cristo conoció todas las cosas por la ciencia divina en una operación increada, que es la misma esencia de Dios, pues la intelección de Dios es su propia sustancia, como se demuestra en el libro XII Metaphys.. Por eso el alma de Cristo no pudo tener un acto de esta clase, porque es de otra naturaleza. Por consiguiente, si en el alma de Cristo no hubiera existido otra ciencia que la divina, no hubiera conocido nada. Y, en tal supuesto, hubiera sido asumida en vano, porque las cosas existen en orden a su operación.”
En el texto siguiente vuelve a quedar clara esa distinción: la ciencia divina, por la cual Cristo conoce exhaustivamente la Esencia divina, y en ese sentido estricto y riguroso la “comprende”, no la tiene en su naturaleza humana, sino en su Naturaleza divina.
“Como se deduce de lo dicho anteriormente, la unión de las naturalezas en la persona de Cristo se realizó de tal modo que cada una de las naturalezas permaneció sin confundirse con la otra; es a saber, de manera que lo que es increado permanece increado, y lo que es creado continúa dentro de los límites de la criatura, como enseña el Damasceno en el libro III. Pero es imposible que una criatura tenga la comprehensión de la esencia divina, como se dijo en la Primera Parte, porque lo finito no puede comprehender a lo infinito. Y por eso es necesario decir que el alma de Cristo no poseyó en modo alguno la comprehensión de la esencia divina.”
Es importante recordar que en virtud de esa unión de las naturalezas de Cristo en la Persona del Verbo de Dios, se predican de Él, de Cristo, tanto las cosas que le corresponden según su Divinidad, como las que le corresponden según su humanidad:
“Teniendo en cuenta las realidades unidas, en Cristo se distingue una ciencia en cuanto a la naturaleza divina y otra en cuanto a la naturaleza humana; y ello porque, en virtud de la unión, que hace que Dios y el hombre tengan una misma hipóstasis, lo que es de Dios se atribuye al hombre, y lo que es del hombre se atribuye a Dios, como antes se ha dicho.” (IIIa, q. IX, a. 1, ad 3um.)
Con eso basta para atribuir al hombre Jesús de Nazaret la comprensión estricta de la Esencia divina que es propia solamente de la Inteligencia divina, de la cual es sujeto personal el Verbo Encarnado.
———————————————–
Por eso, cuando Santo Tomás se plantea esta objeción:
“Como enseña Agustín en el libro De Trinitate, lo que conviene por naturaleza al Hijo de Dios, le conviene por gracia al Hijo del hombre. Ahora bien, comprehender la esencia divina compete al Hijo de Dios por naturaleza. Luego le compete al Hijo del hombre por gracia. Y, de este modo, parece que el alma de Cristo tiene por gracia la comprehensión del Verbo.” (IIIa., q. X, a. 1, objeción 3)
responde lo siguiente:
“La sentencia de Agustín hay que interpretarla de la gracia de unión, por la cual todo lo que se dice del Hijo de Dios según la naturaleza divina, se dice también del Hijo del hombre a causa de la identidad del supuesto. Y, en este sentido, puede decirse con verdad que el Hijo del hombre es comprehensor de la esencia divina, pero no en cuanto a su alma, sino en cuanto a su naturaleza divina. Bajo este aspecto también puede decirse que el Hijo del hombre es el Creador.” (IIIa., q. X, a. 1, ad 3um)
O sea que no, el alma humana de Cristo no tuvo la comprensión exhaustiva de la Esencia divina que corresponde sólo a la Inteligencia divina, pero de todos modos esa comprensión exhaustiva ha de atribuirse a Cristo, porque por la identidad del supuesto personal (la Segunda Persona de la Trinidad) se debe predicar de Él todo lo que es propio de la Divinidad.
———————————————–
Por eso Santo Tomás afirma dos bienaventuranzas en Cristo: la Increada y la creada: La segunda es la que comúnmente se designa como la “visión beatifica” en Cristo:
“En virtud de la unión, Cristo hombre es bienaventurado con la bienaventuranza increada, como es Dios por esa misma unión. Pero fue conveniente que en la naturaleza humana de Cristo, además de la bienaventuranza increada, existiese una bienaventuranza creada, por la que su alma entrase en posesión del último fin de la naturaleza humana.” (IIIa., q. IX, a. 2, ad 2um)
Nótese que dice “en virtud de la unión”, por tanto, no después de la Resurrección, sino desde que existe esa unión, o sea, desde la concepción.
———————————————–
Pasemos entonces a hablar específicamente de la visión beatífica que Cristo tuvo según su naturaleza humana, o sea, de su bienaventuranza creada.
Como dice San Máximo el Confesor (Quaestiones et dubia, 66: PG 90, 840):
“…del mismo modo que el hierro al rojo vivo posee todas las cualidades del fuego, ya que brilla y quema, aunque no sea fuego por naturaleza sino hierro: así también la naturaleza humana, en cuanto estaba unida al Verbo, conocía todas las cosas y manifestaba en sí los atributos divinos según la majestad de Dios.”
Este texto es interesante porque pone la raíz de la visión beatífica en Cristo en la unión hipostática, y permite comprender entonces que la visión beatífica que Cristo tenía en su naturaleza humana era como una participación en la bienaventuranza increada que tenía por su Naturaleza divina.
Matizando, por supuesto, ese “todas las cosas”, que estrictamente tomado significa la Omnisciencia, que el Verbo Encarnado sí la tiene, pero no en su naturaleza humana, sino solamente en su Naturaleza divina, mientras que aquí San Máximo está hablando de la naturaleza humana del Verbo Encarnado, y entonces, que en ella el Verbo conoce “todas las cosas” sólo puede tomarse en sentido amplio y menos propio, como por ejemplo, “todas las cosas referidas a su misión entre los hombres”, o, como dice Santo Tomás de Aquino, todo lo que Dios conoce con ciencia de visión, es decir, lo de hecho existente, y no la infinidad de los posibles, etc.
———————————————–
Por su parte, dice Santo Tomás:
“Lo que está en potencia se actualiza por medio de lo que está en acto; así es necesario que esté caliente el ser mediante el cual han de calentarse otros seres. El hombre está en potencia con relación a la ciencia de los bienaventurados, que consiste en la visión de Dios, y está ordenado a la misma como a su fin, pues la criatura racional es capaz del conocimiento bienaventurado en cuanto que está hecha a imagen de Dios. Y los hombres son conducidos al fin de la bienaventuranza por medio de la humanidad de Cristo, de acuerdo con las palabras de Heb 2,10: Convenía que aquel por quien son todas las cosas, que conduciría muchos hijos a la gloría, perfeccionase al autor de la salvación de los mismos por medio de la pasión. Y por eso fue conveniente que el conocimiento consistente en la visión de Dios estuviese presente en Cristo hombre de modo excelentísimo, porque siempre es necesario que la causa sea mejor que el efecto.”
———————————————–
El Magisterio de la Iglesia ha recogido esta sentencia, por ejemplo, en las Encíclicas “Haurietis acquas” y “Mystici Corporis” de Pio XII:
“Además, el Corazón de Cristo es símbolo de la ardentísima caridad que, infundida en su alma, constituye la preciosa dote de su voluntad humana y cuyos actos son dirigidos e iluminados por una doble y perfectísima ciencia, la beatífica y la infusa.” (Haurietis acquas, n. 15)
La “ciencia infusa” de la que habla aquí el Papa es otra distinta tanto de la ciencia divina como de la visión beatífica, pues es una ciencia creada, que se da en la naturaleza humana de Cristo, de origen sobrenatural, por la cual Cristo conoce todo lo que debe conocer en orden a la misión para la que el Padre lo ha enviado. Cfr. IIIa., q. 9, especialmente el art. 3.
“Mas aquel amorosísimo conocimiento, que desde el primer momento de su encarnación tuvo de nosotros el Redentor divino, está por encima de todo el alcance escrutador de la mente humana, porque, en virtud de aquella visión beatífica de que disfrutó, apenas recibido en el seno de la Madre divina, tiene siempre y continuamente presentes a todos los miembros del Cuerpo místico y los abraza con su amor salvífico. ¡Oh admirable dignación de la piedad divina para con nosotros! ¡Oh inapreciable orden de la caridad infinita! En el pesebre, en la cruz, en la gloria eterna del Padre, Cristo ve ante sus ojos y tiene a sí unidos a todos los miembros de la Iglesia con mucha más claridad y mucho más amor que una madre conoce y ama al hijo que lleva en su regazo, que cualquiera se conoce y ama a sí mismo.” (Mystici Corporis, n. 34)
Veamos el Catecismo de la Iglesia Católica, n. 473:
“Pero, al mismo tiempo, este conocimiento verdaderamente humano del Hijo de Dios expresaba la vida divina de su persona (cf. san Gregorio Magno, carta Sicut aqua: DS, 475). “El Hijo de Dios conocía todas las cosas; y esto por sí mismo, que se había revestido de la condición humana; no por su naturaleza, sino en cuanto estaba unida al Verbo […]. La naturaleza humana, en cuanto estaba unida al Verbo, conocida todas las cosas, incluso las divinas, y manifestaba en sí todo lo que conviene a Dios” (san Máximo el Confesor, Quaestiones et dubia, 66: PG 90, 840). Esto sucede ante todo en lo que se refiere al conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios hecho hombre tiene de su Padre (cf. Mc 14, 36; Mt 11, 27; Jn 1, 18; 8, 55; etc.). El Hijo, en su conocimiento humano, mostraba también la penetración divina que tenía de los pensamientos secretos del corazón de los hombres (cf Mc 2, 8; Jn 2, 25; 6, 61; etc.).”
El “conocimiento inmediato” del Padre es justamente la visión de Dios, que se caracteriza precisamente por realizarse sin mediación de ninguna representación creada, cfr. Ia. q. 12, a. 2.
Véase también Notificación de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre las obras del P. Jon Sobrino S.J., de 2006.
“8. El P. Sobrino afirma, citando a L. Boff, que “Jesús fue un extraordinario creyente y tuvo fe. La fe fue el modo de existir de Jesús” (Jesucristo, 203). Y por su cuenta añade: “Esta fe describe la totalidad de la vida de Jesús” (Jesucristo, 206). (…) Añade todavía: “Por lo que toca a la fe, Jesús es presentado, en vida, como un creyente como nosotros, hermano en lo teologal, pues no se le ahorró el tener que pasar por ella. (…) La relación filial de Jesús con el Padre, en su singularidad irrepetible no aparece con claridad en los pasajes citados; más aún, estas afirmaciones llevan más bien a excluirla. Considerando el conjunto del Nuevo Testamento no se puede sostener que Jesús sea “un creyente como nosotros”. En el evangelio de Juan se habla de la “visión” del Padre por parte de Jesús: “Aquel que ha venido de Dios, éste ha visto al Padre”. Igualmente la intimidad única y singular de Jesús con el Padre se encuentra atestiguada en los evangelios sinópticos. La conciencia filial y mesiánica de Jesús es la consecuencia directa de su ontología de Hijo de Dios hecho hombre. Si Jesús fuera un creyente como nosotros, aunque de manera ejemplar, no podría ser el revelador verdadero que nos muestra el rostro del Padre. (…) Jesús, el Hijo de Dios hecho carne, goza de un conocimiento íntimo e inmediato de su Padre, de una “visión”, que ciertamente va más allá de la fe. (…) Esta doctrina ha sido expresada en diversos textos magisteriales de los últimos tiempos: “Aquel amorosísimo conocimiento que desde el primer momento de su encarnación tuvo de nosotros el Redentor divino, está por encima de todo el alcance escrutador de la mente humana; toda vez que, en virtud de aquella visión beatífica de que gozó apenas acogido en el seno de la madre de Dios”. Con una terminología algo diversa insiste también en la visión del Padre el Papa Juan Pablo II: “Fija [Jesús] sus ojos en el Padre. Precisamente por el conocimiento y la experiencia que sólo él tiene de Dios, incluso en este momento de oscuridad ve límpidamente la gravedad del pecado y sufre por esto. Sólo él, que ve al Padre y lo goza plenamente, valora profundamente qué significa resistir con el pecado a su amor.”
———————————————–
Resumiendo, entonces:
Las acciones son de los sujetos, es decir, de las personas. Ver, creer, oir, son acciones de la persona, que se realizan mediante facultades de la persona: vista, inteligencia, oído. La misma persona ve mediante la vista y oye mediante el oído.
La misma persona no puede ver y creer lo mismo al mismo tiempo. La fe es de lo que no se ve, su objeto es lo inevidente. La fe es el conocimiento basado en la palabra de un testigo, pero si hace falta la palabra de un testigo es precisamente porque no hay evidencia inmediata ni demostración racional de lo creído.
Por eso, lo que es evidente para una facultad cualquiera de la persona ya no puede ser creído por ella, a pesar de que no sea evidente para otras facultades de la misma persona. Por ejemplo, no podemos creer en lo que captamos por el sentido de la vista, aunque no lo captemos por el oído o el gusto.
En Cristo hay dos naturalezas, la divina y la humana, y por tanto, dos inteligencias, la divina y la humana. Es claro que con su Inteligencia divina el Verbo conoce perfectamente a Dios y a todas las cosas, incluido el Verbo Encarnado mismo, con conocimiento inmediato y evidente, como es todo el conocimiento divino. Por tanto, en Cristo no puede haber fe.
Incluso, entonces, si, contra lo que dice toda la tradición católica, Cristo no tuviese en su inteligencia humana la visión beatífica, es decir, la visión sobrenatural inmediata e inmediatamente evidente de Dios, de todos modos no podría tener fe, porque tendría, siempre y en cualquier hipótesis, la visión inmediata de Dios por su Inteligencia divina.
Y el Verbo Encarnado no puede perder ese conocimiento inmediato de Dios que tiene por su Inteligencia divina, porque sería como perder su propia Naturaleza divina y perderse a sí mismo, ya que, por la Simplicidad divina, en Dios se identifican realmente la Esencia o Naturaleza, la Persona divina, la Inteligencia divina, y los actos de conocimiento de esa Inteligencia divina, y todo ello constituye la realidad eternamente Inmutable de Dios.
Negar por tanto simplemente que durante su vida terrena Cristo haya tenido la visión de Dios, afirmar que desconocía su propia Divinidad, en suma, igualar el conocimiento que en su vida terrena Cristo tenia de Dios y de Sí mismo, en lo esencial, al que podría haber tenido un gran profeta habitado por el Espíritu Santo, es algo que sólo puede hacerse negando que la única Persona que hay en Cristo es la Persona divina del Verbo, y afirmando en él una persona humana distinta de la Persona divina del Verbo, o sea, incurriendo en el nestorianismo o el adopcionismo; la diferencia entre estos dos es que para el primero en Cristo hay dos personas, el Verbo y una persona humana que es el hombre Jesús, mientras que para el segundo Cristo es solamente una persona humana.
———————————————–
¿Qué es entonces lo que ha sucedido en la teología post-conciliar o de muy poco antes del Concilio Vaticano II?
Es posible que se haya hecho una interpretación torcida de algunos pasajes del Papa Pio XII y del Concilio Vaticano II.
Decía Pio XII en “Mystici Corporis”, hablando de la Iglesia:
“El Eterno Padre la quiso, ciertamente, como «reino del Hijo de su amor» (Col 1,13); pero un verdadero reino, en el que todos sus fieles le rindiesen pleno homenaje de su entendimiento y voluntad, y con ánimo humilde y obediente se asemejasen a Aquel que por nosotros «se hizo obediente hasta la muerte» (Flp 2,8).”
Este “pleno homenaje de su entendimiento y voluntad” se refiere, claramente, a la fe.
Y dice la Constitución “Dei Verbum” del Concilio Vaticano II en su n. 5:
“Cuando Dios revela hay que prestarle “la obediencia de la fe”, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios prestando “a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad", y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por El. Para profesar esta fe es necesaria la gracia de Dios, que proviene y ayuda, a los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y lo convierte a Dios, abre los ojos de la mente y da “a todos la suavidad en el aceptar y creer la verdad". Y para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones.”
Alguno tal vez podría, sin fundamento alguno, por supuesto, entender entonces esa “obediencia de la fe” como idéntica a la obediencia del Hijo hecho hombre, “hasta la muerte y muerte de Cruz”, y concluir de ahí que Cristo, en su vida terrena, tuvo fe.
Santo Tomás, en cambio, lo entiende de otra manera. Se plantea la siguiente objeción:
“Cristo no enseñó las virtudes que no tuvo él, de acuerdo con Act 1,1: Jesús comenzó a hacer y enseñar. Pero en Heb 12,2 se dice que Cristo es autor y consumador de la fe. Por consiguiente, se dio en él en grado supremo.” (IIIa., q. 7, a. 3, objeción 2ª.)
Y responde:
“El mérito de la fe consiste en que el hombre, por obediencia a Dios, asiente a lo que no ve, según aquello de Rom 1,5: “Para conseguir la obediencia a la fe entre todos los gentiles a causa de su nombre”. Ahora bien, Cristo observó una obediencia plenísima respecto de Dios, pues según Flp 2,8: Se hizo obediente hasta la muerte. Y así no enseñó nada referente al mérito que él mismo no practicase de manera más excelente.” (IIIa., q. 7, a. 3, ad 2um)
Esto, dicho por Santo Tomás precisamente en el artículo en el que sostiene que Cristo no tuvo fe, implica refutar esa objeción diciendo que en Cristo la obediencia se dio de un modo mucho más elevado que en aquellos que tienen fe, como corresponde, precisamente, al autor y consumador de la fe.
———————————————–
Sea lo que sea de lo anterior, el hecho innegable es que después del Concilio Vaticano II la teología católica, en muchos de sus representantes, se dejó dominar por la exégesis bíblica de origen protestante y racionalista, hasta el punto de cuestionar la misma Divinidad personal de Jesucristo, y de ahí vienen las dudas y los errores en cuanto a la visión que Cristo tenía de Dios en su vida terrena, y por tanto, la tesis de que Jesús tuvo fe.
A nuestro modo de ver, la exégesis bíblica racionalista parte de un error muy semejante al que está en la base de la filosofía moderna. En efecto, la filosofía que comienza con Descartes lleva implícita la conclusión, con el tiempo explicitada, de que para poder ser “imparcial” y “objetivo” en el comienzo de la filosofía, no hay que optar de entrada ni por el realismo (el objeto conocido existe con independencia del sujeto cognoscente) ni por el idealismo (el objeto conocido no existe o no puede afirmarse que exista con independencia del sujeto cognoscente).
Por tanto, esta filosofía no toma en cuenta, en el comienzo de la reflexión filosófica, la evidencia inmediata de los sentidos y del intelecto que muestra que efectivamente las cosas que conocemos existen en sí mismas, independientemente de nuestro conocimiento. Eso sería, dicen, embarcarse de entrada, de modo “dogmático” y “acrítico”, en el realismo.
Sino que lo “neutral” e “imparcial”, para esta filosofía, es decir que sólo podemos afirmar, inicialmente, que lo que conocemos son “representaciones” nuestras, para luego ver si la argumentación filosófica se decanta por el realismo o por el idealismo.
O sea, si se puede construir un “puente” discursivo que nos lleve válidamente de las representaciones a la “cosa en sí”.
El problema con este punto de partida, como han mostrado ya muchos, por ejemplo, E. Gilson en “El realismo metódico”, es que es un punto de partida ya idealista, y por tanto, para nada neutral ni imparcial.
Porque en efecto, si en el punto de partida del razonamiento hay sólo representaciones, en cualquier conclusión que se pueda sacar de ahí va a haber, necesariamente, sólo representaciones, porque la conclusión no puede ir más allá de las premisas. Como dice el clásico refrán: “De un gancho pintado en la pared sólo puede colgarse un gabán pintado en la pared, no un gabán real.”
———————————————–
En forma análoga, la exégesis bíblica racionalista, en aras también, supuestamente, de la neutralidad e imparcialidad inicial, propone determinar lo que es verdaderamente “histórico” en, por ejemplo, los Evangelios, prescindiendo inicialmente de si lo que dice la fe cristiana es verdad o no, y aplicando solamente criterios de verosimilitud o probabilidad histórica basados nada más que en nuestro conocimiento natural, cuando no, además, condimentados con una errónea filosofía que se opone a la existencia de lo sobrenatural en el mundo y en la historia.
Y este punto de partida tampoco es neutral ni imparcial. Para verlo, pensemos solamente que es necesariamente distinta la evaluación que harán el creyente y el no creyente de un determinado pasaje bíblico, por ejemplo, la multiplicación de los panes. Para quien cree que Jesús es Dios, lo narrado en ese pasaje es ciertamente notable, más aún, maravilloso, pero para nada escandalizador ni inaceptable, ni siquiera improbable. Por el contrario, para quien no tiene la fe cristiana, el pasaje es ciertamente una dificultad, y es fácil que sienta la tentación de considerarlo como un adorno redaccional de la primitiva comunidad cristiana.
Eso no quiere decir que la fe deba ser un asentimiento inicial ciego y sin razones, pero sí quiere decir que la primera cuestión que plantea el Nuevo Testamento es la cuestión apologética, es decir, qué motivos racionales hay para aceptar como verdadero lo esencial que dice el Nuevo Testamento, a saber, que el Hijo de Dios se hizo hombre, que murió en la cruz para salvarnos, y que resucitó al tercer día de entre los muertos. Esta cuestión debe estar resuelta antes de emprender la labor exegética.
En la resolución de esa cuestión apologética, además, no cabe centrarse solamente en los criterios internos al texto neotestamentario, como hace la crítica bíblica racionalista, sino que hay que tomar en cuenta también el argumento externo, es decir, el testimonio de los primeros Padres de la Iglesia y escritores eclesiásticos acerca de quiénes fueron los autores de los libros del Nuevo Testamento y cuándo fueron éstos compuestos.
———————————————–
Eso en cuanto a las posturas teoréticamente “puras”. En la realidad, suelen darse mezclas, por ejemplo, los que creen en la Divinidad de Jesucristo, o al menos, así lo profesan, y luego se guían en su exégesis del Nuevo Testamento por los resultados de la crítica bíblica racionalista. Ése ha sido el problema, en realidad, de muchos notables “teólogos” post-conciliares.
La consecuencia de esta deriva ha sido un rebrote del nestorianismo o del adopcionismo, es decir, la tesis herética que dice que en Jesús había una persona humana, distinta de la Persona divina del Verbo de Dios. O sea, para entendernos, que Jesús es persona humana.
Es lógico que la exégesis racionalista llegue a esta conclusión. No debe haber nada más sobrenatural que la Divinidad de Jesucristo. Es sin duda imposible afirmarla antes de haber resuelto globalmente la cuestión apologética, según lo que dijimos recién. Para una mirada naturalista, de prevención y aún rechazo de lo sobrenatural como es la de la exégesis racionalista, todo lo que eleve a Jesús por encima de la mera condición humana ha de ser relegado inevitablemente a la bolsa de las creaciones posteriores de la comunidad cristiana.
Y entonces, una de las conclusiones obvias es que Jesús tuvo fe. Porque ante todo, para empezar, para la visión nestoriana o adopcionista de Cristo no existe la ciencia divina de Jesús, no tiene sentido la “comunicación de idiomas” por la cual atribuimos al hombre Jesús lo propio de la Naturaleza divina, en virtud de la unión hipostática, es decir, en virtud de que el hombre Jesús es idénticamente, en el plano personal, el Verbo de Dios, la Segunda Persona de la Trinidad.
Y aquí se ve hasta qué punto es verdad que la visión beatífica en el alma humana de Cristo es una consecuencia de la ciencia divina que Cristo tiene en su Inteligencia divina, en tanto que Dios, porque de hecho estas posturas nestorianas o adopcionistas niegan también que en Cristo, durante su vida terrena, se haya dado esa visión beatifica, y consecuentemente, sostienen que Jesús tuvo fe.
———————————————–
Veamos por ejemplo algunas cosas que dice Karl Rahner, S.J.:
“Cuando la doctrina ortodoxa de una encarnación descendente dice: este Jesús “es” Dios, se trata sin duda de una verdad permanente de fe, si la frase se entiende rectamente; pero tal como la frase suena también puede entenderse de manera monofisita, o sea, herética. Pues en estas frases, que como tales están formadas y entendidas según las reglas de la comunicación de idiomas, nada señala explícitamente que este “es” como cópula aparece y’ quiere ser entendido en un sentido totalmente diferente que las demás frases usuales con la misma (en apariencia) cópula “es”. Pues si decimos: Pedro es un hombre, la frase significa una identificación real del contenido del sujeto y del nombre del predicado. Pero el contenido del “es” en frases de la comunicación de idiomas en la cristología precisamente no se apoya en tal identificación real, sino en una unidad singular de realidades diferentes que guardan entre sí una distancia infinita, una unidad que no se da en ninguna otra parte y que es misteriosa en lo más profundo. Pues Jesús en y según su humanidad, que nosotros vemos cuando decimos “Jesús”, no es Dios, y Dios en y según su divinidad no “es” hombre en el sentido de una identificación real. El adiairetos (sin separación) calcedónico, que este “es” quiere expresar (DS 302; + 148), dice lo que pretende de tal manera que no deja sentir su voz el asynchytos (sin mezcla) de la misma fórmula, y así la afirmación amenaza con ser entendida en forma “monofisita”, es decir, como una fórmula que identifica absolutamente el sujeto y el predicado. No pretenden tal cosa estas fórmulas, que son percibidas como shibboleth de la ortodoxia (“¿para Ud. Jesús es Dios?”, ¡sí!), pero tampoco la impiden positivamente. Para el devoto tradicional no son nocivas tales tergiversaciones concomitantes; más bien él las percibe como el radicalismo de una fe ortodoxa. Pero los hombres de hoy tienden en gran parte a entender estas tergiversaciones como constitutivos de la fe ortodoxa, la cual en consecuencia es rechazada como mitología, cosa que bajo este presupuesto no es sino legítima. Debería concederse y tenerse en cuenta pastoralmente que no todo el que se escandaliza de la frase “Jesús es Dios” tiene que ser por ello heterodoxo.” (Rahner, Karl, Curso fundamental sobre la fe, Ed. Herder, 1979, p. 340)
Aquí Rahner comete el sofisma de identificar la identificación, valga la redundancia, pura y simple de Jesús con Dios, con la identificación entre Jesús y Dios, no en el plano de las naturalezas divina y humana, que son ciertamente distintas, sino en el plano personal, en el cual sin duda que hay identidad real, porque hay una sola Persona, que es la Persona divina del Verbo Encarnado.
———————————————–
Pero es que eso es justamente lo que Rahner no quiere aceptar:
“…la palabra “persona”, por su uso moderno, acarrea el peligro constante de tergiversar las afirmaciones cristológicas en forma monofisita o monoteleta, pues entonces se piensa solamente en un centro de acción, a saber, el divino. Así pasaría desapercibido que el hombre Jesús en su realidad humana se contrapone a Dios y se diferencia absolutamente de él por un centro de acción creado, activo y “existencial” (adorando, obedeciendo, deviniendo históricamente, decidiéndose libremente, haciendo experiencias nuevas y sorprendentes para él —demostrables como tales por el Nuevo Testamento— en una auténtica evolución histórica, etc.)” (Ibid., p. 342)
O sea, para Rahner, “el hombre Jesús” es una persona distinta del Verbo de Dios, pues se “contrapone a Dios” como un “centro de acción creado”, que además adora a Dios, cosa que sin duda el Verbo de Dios no puede hacer y no hace, dada su estricta Igualdad con el Padre.
———————————————–
De todo esto salen consecuencias que al menos hay que decir que “hacen lugar” a la “fe de Jesús”, si no la exigen necesariamente:
“Jesús tenía una autoconciencia humana, que no puede identificarse de manera monofisita con la conciencia del Logos de Dios, por la cual estaría dirigida la realidad humana de Jesús, a la postre pasiva, que por su parte se comportaría como librea anunciadora del único sujeto activo de Dios. La autoconciencia humana de Jesús se confrontaba con Dios en una distancia de criatura, con libertad, obediencia y adoración, lo mismo que cualquier otra conciencia humana. La diferencia entre la autoconciencia humana y Dios, una diferencia que prohíbe en tender esta autoconciencia humana en cierto modo como un doble de la conciencia divina, se muestra además en el hecho de que Jesús durante su aparición pública hubo de llegar a conocer (hablamos siempre de conciencia objetivada y verbalizada de Jesús) que el reino de Dios, por causa de la dureza del corazón de los oyentes, no llegaba en la manera como él había pensado al principio de su predicación. A pesar de una identidad última —mantenida durante toda la vida— de una profunda conciencia no refleja de cercanía radical y singular respecto de Dios (tal como se pone de manifiesto en la peculiaridad de su conducta con el “Padre”), esta (auto)conciencia de Jesús, que se objetiva y verbaliza, tiene una historia: comparte los horizontes de inteligencia y de conceptos de su entorno (también para sí mismo, no sólo por mera “condescendencia” para con otros); aprende, hace nuevas experiencias que le sorprenden; está amenazado por crisis supremas de propia identificación, aun cuando éstas estén a su vez envueltas —sin perder su agudeza— por la conciencia de que también ellas mismas permanecen acogidas en la voluntad del “Padre”.” (Ibid., p. 294)
———————————————–
¿Tuvo Jesús una autoconciencia humana? Sí, sin duda, porque la autoconciencia es parte de la naturaleza humana, que está en forma perfecta en Jesucristo.
¿Esa autoconciencia humana constituye a Jesús en una persona humana distinta de la Persona del Verbo de Dios? No.
Porque en su autoconciencia humana, el Verbo Encarnado es humanamente consciente de ser una Persona divina, y de que esa es la única Persona que hay en su constitución ontológica.
Por la autoconciencia, la persona es consciente de sí misma. Pero en Cristo la única Persona es la divina. Por tanto, la autoconciencia humana de Cristo, que la tiene en virtud de su naturaleza humana, tiene como Sujeto y como Objeto a la Persona divina del Verbo Encarnado.
Pero obviamente, como para Rahner el “hombre Jesús” es una persona creada, distinta realmente del Verbo de Dios, la autoconciencia de esta persona tiene como sujeto y objeto a una persona creada, no a una Persona divina, pero además, el conocimiento de esta persona creada está sujeto a todas las limitaciones, vaivenes, dudas, oscuridades y crisis propias del conocimiento humano natural.
Y entonces, lo lógico al menos es sostener que esta persona creada, que además debe adorar al Verbo de Dios y dirigirse a Él en la oración, haya tenido fe.
De hecho Rahner dice en uno de sus “Escritos de Teología” que es de lamentar que al tratar de las virtudes teologales (fe, esperanza y caridad) no se mencione casi a Jesucristo.
Rahner habla también en el pasaje que citamos arriba de que hay en Jesús “una profunda conciencia no refleja de cercanía radical y singular respecto de Dios (tal como se pone de manifiesto en la peculiaridad de su conducta con el “Padre”)”
Obviamente que esta “cercanía respecto de Dios” no alcanza para sacar a Jesús del plano de lo creado ni para hacer justicia al “omousios” de Nicea.
Vemos cómo la afirmación de la visión beatífica en Jesús durante su vida terrena va unida a la afirmación de la ciencia divina de Jesús durante su vida terrena, en tanto que la visión beatífica en la naturaleza humana de Cristo es como un reflejo de la ciencia divina del Verbo de Dios, de modo que negada ésta, debido a que en el fondo se niega la unión hipostática tal como la profesa la fe católica, se niega aquella.
———————————————–
Rahner dice que en Cristo durante su vida terrena había visión inmediata de Dios, pero no visión beatífica, es decir, gloriosa y absolutamente plenificante. Pregunta por qué la visión inmediata de Dios no podría ser la experiencia de un “fuego abrasador”, que no tendría nada de beatificante.
Pero la visión de Dios es una participación en la creatura de la visión con la que Dios se ve a Sí mismo, y esa visión sin duda que no es para Dios mismo un “fuego abrasador” y sin duda que es absolutamente gloriosa y plenificante.
No puede haber visión inmediata de Dios que no sea beatificante. El conocimiento es una cierta unión entre el cognoscente y lo conocido. La visión inmediata de Dios es una unión inmediata con Dios en tanto que Dios, y no puede haber unión inmediata con Dios, Bien Supremo, en tanto que Dios, que no sea gloriosa y plenamente beatificante.
Lo que pasa es que Rahner niega la visión beatífica en Cristo durante su vida terrena, porque no la ve compatible con la verdadera humanidad de Cristo, con sus dudas, preguntas, aprendizajes, y con el abandono que sufrió en la Pasión. A la enseñanza del Magisterio Ordinario de la Iglesia que ha afirmado la visión beatífica en Cristo durante su vida terrena, Rahner opone una “visión inmediata no beatífica”, que para no serlo, es “no objetual”, “atemática”, o sea, una no – visión.
En efecto, el objeto de conocimiento es aquello que se conoce. Un conocimiento no objetual es un no conocimiento.
El problema de fondo es que no se puede negar la visión de Dios en el Verbo de Dios encarnado, porque no se puede negar la visión de Dios en el Verbo de Dios. Y ahí es que Rahner ataca al Concilio de Calcedonia, es decir, a la fe católica.
Porque Rahner simplemente rechaza (y caricaturiza, además) la fórmula “una sola Persona divina, dos naturalezas, la divina y la humana.”
Si quiere mantener su tesis sobre la “no visión beatífica” en Cristo durante su vida terrena, Rahner no puede aceptar que en Cristo haya una Inteligencia divina. Y eso equivale a negar que en Cristo haya una Naturaleza divina. Lo cual implica negar que Cristo haya una Persona divina, y afirmar que sólo es una persona humana.
Pero resulta que Rahner no puede decir eso sin más sin ser condenado por la Iglesia. Entonces aparece ahí el pensamiento “dialéctico” de Rahner. Se pregunta si Dios es Inmutable, y responde que en todo caso, hay que afirmar que es “mudable en lo otro” de Sí mismo.
Esto ya es un absurdo, porque cuando una cosa cambia, cambia en sí misma y no en otra cosa distinta de ella misma.
Pero el caso es que esto le sirve a Rahner para decir que en la Encarnación Dios “se ha mudado en lo otro”, es decir, ha cambiado, no en sí mismo, sino en Cristo, de tal manera que en Cristo, Dios se ha convertido en hombre.
Una fórmula rahneriana de eso mismo sería algo así como que “la naturaleza divina se autocomunica plenamente en la existencia humana de Jesús.”
O sea, que Cristo al mismo tiempo es Dios y no es Dios, es el Verbo y no es el Verbo, porque es Dios y el Verbo, transformados en un hombre.
Así se “pueden” mantener a la vez las afirmaciones de Rahner sobre la completa autonomía creatural de Jesucristo hombre, y sobre la Encarnación del Verbo de Dios.
———————————————–
Porque, por otra parte, para Rahner “la Trinidad económica es la Trinidad inmanente, y viceversa”.
Por “Trinidad económica” se entiende la Trinidad divina tal como se manifiesta en la historia de la salvación, en la “economía“, que es como llamaban los Padres griegos a lo que tiene que ver con el actuar de Dios “ad extra” : la creación, la Salvaciòn, la Providencia.
Por “Trinidad inmanente” se entiende la Trinidad divina en Dios mismo, independientemente de si Dios crea o no crea un mundo.
La primera parte de la frase es tradicional: en la historia de la salvación se revela el verdadero ser trinitario de Dios en sí mismo y no solamente una apariencia puesta allí por Dios para nosotros.
El problema está en el “y viceversa”, que de nuevo, se puede leer inocentemente como una repetición (superflua) de lo anterior, que la Trinidad inmanente es la misma que la que se nos hace presente en la historia de la salvación, pero que parece que debe leerse en forma no inocente: no hay nada más en la Trinidad inmanente que lo que se nos manifiesta en la historia de la salvación.
Es decir, no hay una Trinidad preexistente a la Creación y la Encarnación y el envío del Espíritu Santo. No hay un “en sí” de Dios distinto de lo que se revela de Dios en la historia. No es, como en la concepción católica tradicional, que Dios es necesariamente trinitario en Sí mismo, y que contingentemente, por un libre acto de la Voluntad divina, Dios crea el mundo, el Verbo se encarna, y el Espíritu Santo es enviado a los hombres.
Esto tiene consecuencias para la Cristología. Porque entonces el Verbo de Dios es constitutivamente Jesucristo.
Es decir, en Rahner, la creación y la Salvación son la autocomunicación de Dios, pero para comunicarse, Dios debe comunicarse a otro, y por eso Dios debe hacer surgir “lo otro” de sí, y para eso, debe negarse, con lo cual lo otro de Dios viene a ser entendido como Dios mismo, negado. Es obvio el trasfondo hegeliano: el ser se niega a sí mismo de modo que esa negación conserva lo negado por ella (ha caído el principio de no contradicción).
Ahora bien, si “la Trinidad económica es la Trinidad inmanente, y viceversa”, entonces la relación entre el Verbo y la Creación no es contingente. El Verbo y la Creación son parte, por así decir, de una única autocomunicación de Dios, pero además, de tal manera que no hay una generación del Verbo que sea previa a la creación, sino que el Verbo y la Creación son parte de una misma y única “alienación” de Dios, desde la cual comienza un camino de “retorno” a Dios que culmina en la Unión Hipostática.
La Encarnación, entonces, muestra que lo que estaba negado en la creación era Dios mismo, y que entonces, el ser del Verbo de Dios se identifica realmente con la creación que llega a su culmen en la Encarnación.
O sea, que en Rahner la idea de que Jesucristo es constitutivo del Verbo de Dios implica que en el Verbo de Dios no hay nada realmente distinto del hombre Jesucristo, tomado precisamente en su humanidad.
Por eso Rahner no puede afirmar en Cristo una Inteligencia divina que es la misma Inteligencia del Padre y el Espíritu Santo, ni tampoco una Naturaleza divina que es la misma Naturaleza del Padre y el Espíritu Santo, ni tampoco una Persona divina que es consustancial con el Padre y el Espíritu Santo en tanto que divinos.
Y entonces es claro que lo más lógico sería afirmar que ese sujeto humano que según Rahner es Jesucristo, tuvo fe.
———————————————–
Algo semejante veremos en Edward Schillebeeckx.
“El mensaje religioso de Juan el Bautista debió de producir en Jesús una fuerte impresión, ya que éste siguió la llamada de Juan, y se hizo bautizar. No pudo ser un simple gesto de condescendencia. El mensaje de Juan sobre la conversión o bautismo de metánoia tuvo que ser para Jesús una experiencia de desvelamiento, un acontecimiento revelador o una experiencia decisiva, una orientación para su propia vida.” (Schillebeeckx, “Jesús, historia de un viviente”, Ed. Trotta, 2002, p. 105)
Es decir, con esto Schillebeeckx prepara la tesis según la cual Jesús comenzó a tomar conciencia de quién era realmente Él recién cuando fue bautizado por Juan el Bautista.
“Quien vea en este paso de Jesús una decisión seria e importante reconocerá que el bautismo debió ser para él una experiencia de desvelamiento, es decir, una experiencia básica de descubrimiento. Debido a la falta de fuentes, un historiador nada puede afirmar (o negar) sobre la vida de Jesús anterior a su bautismo. La experiencia bautismal de Jesús no es, naturalmente, su primera experiencia religiosa. Pero sobre la conciencia que tenía de sí antes de este acontecimiento no sabemos más que lo que conocemos sobre la educación de un muchacho judío en tiempos de Jesús.” (Ibid., p. 125)
———————————————–
Por supuesto, al igual que Rahner, Schillebeeckx rechaza, en el fondo, la unión hipostática entre las naturalezas divina y humana en la única Persona divina del Verbo Encarnado:
“Para nosotros, la cristología patrística (prescindiendo de que tanto la cristología griega como la occidental se hayan interpretado de forma irresponsable) no resulta problemática hasta el momento en que la tradición neocalcedónica (por lo demás no dogmática) habló de una an-hipóstasis, en el sentido de que el hombre Jesús no es una persona humana (cosa que nunca afirma el dogma de Calcedonia, el cual habla sólo de «una persona»), sino exclusivamente una persona divina con una «naturaleza humana y otra divina». Esto sugiere al menos que a Jesús le falta algo para ser plena y auténticamente hombre. Así se incurría casi en el error monofisita de resaltar la «consustancialidad» de Jesús con el Padre y dejar en penumbra su verdadera humanidad. Lo cual sitúa a Jesús, por así decirlo, fuera de nuestra humanidad y por encima de ella y restringe ontológicamente su «humanidad»: un hombre como nosotros, excepto en el pecado. Esto tenía que suscitar una reacción.” (Ibid., p. 535)
———————————————–
Schillebeeckx dice que el dogma de Calcedonia dice solamente que Jesús es “una persona”, sin especificar si es una Persona divina o una persona humana.
Pero sin duda que esa persona ha de tener una naturaleza propia, que será por tanto, o la naturaleza divina, o la naturaleza humana.
Por lo que dice Schillebeeckx, se ve entonces que para él, la única persona que hay en Cristo es una persona humana, es decir, que tiene como propia la naturaleza humana. O sea, que Cristo no es Dios.
Porque sin duda que una Persona divina puede asumir una naturaleza humana, pero también es claro que una persona humana no puede asumir la Naturaleza divina, nada menos.
Así que los “neocalcedonenses” en realidad son los calcedonenses puros y simples, igual que los “bañecianos” en realidad son los tomistas puros y simples.
Porque si hay algo claro en el mundo es que para el Concilio de Calcedonia Jesucristo es Dios, y por tanto, por lo dicho, sólo puede ser una Persona divina que asume una naturaleza humana.
———————————————–
El que piensa en el fondo igual que los monofisitas es Schillebeeckx, pues sostiene que por el hecho de negar en Cristo la persona humana se está diciendo que “a Jesús le falta algo para ser plena y auténticamente hombre”.
Pero Cristo, como todo ser humano, es hombre en virtud de su naturaleza humana, y si hay algo que es calcedonense en el mundo, es la distinción real entre “persona” y “naturaleza”, por la cual, tener la naturaleza humana y ser por tanto “plena y auténticamente hombre” no implica ni exige ser una persona humana.
Precisamente, tanto el monofisismo como el nestorianismo surgen de desconocer esa distinción calcedonense entre “persona” y “naturaleza”, de modo tal que, sobre la base de ese desconocimiento, si se acepta, como se debe, la distinción real entre lo divino y lo humano en Jesucristo, se termina afirmando en él dos personas, la divina y la humana, como hace el nestorianismo, y si, sobre esa misma base, se acepta, como se debe, la unicidad de la Persona en Cristo, se termina afirmando en Cristo la unicidad de la naturaleza, que por un resto de lógica y cordura en aquellos tiempos fue la naturaleza divina, como hace el monofisismo, pero que nuestros tiempos nada impide, lamentablemente, que para alguno sea la naturaleza humana, lo cual parece ser justamente el caso de Schillebeeckx.
———————————————–
Es muy acertado, por tanto, lo que dice la Congregación para la Doctrina de la Fe en su “Carta al P. E. Schillebeeckx” del 20 de Noviembre de 1980:
“El rechazo sistemático y repetido de la palabra anhipóstasis (cf. Jezus…, 534, lín. 31; 538, lín. 5 desde abajo; 540, lín. 3 desde abajo; 543, lín. 8; Coloquio, 7,1.11: «prefiero evitar la anhipóstasis, implicada en el neocalcedonismo») es fuente permanente de ambigüedades. Se sabe que el autor quiere «solamente negar (de este modo) que haya una laguna humana en la humanidad de Jesús» (Carta, p. 13, última línea); pero el término hipóstasis no es el término persona y para nuestros contemporáneos no tiene el significado de naturaleza espiritual, sino el de realidad distinta e independiente en la existencia. Por consiguiente, rechazar la anhipóstasis no implica sólo negar toda laguna en la humanidad de Jesús, sino que induce a hacer ver en ella una realidad distinta e independiente en la existencia, y lleva a imaginar «el inconcebible “vis a vis” entre el Hombre Jesús y el Hijo de Dios» que el mismo Schillebeeckx quiere descartar (Jezus.., p. 543, lín. 13 desde abajo). El lector se encontrará traído y llevado entre estos dos sentidos: persona humana, no persona humana.”
La “anhipóstasis” es la ausencia de una persona humana en Cristo, dado que la única Persona que hay en Él es la Persona divina del Verbo de Dios. Es parte de la doctrina católica sobre Jesucristo.
————————————————-
Si se pregunta, finalmente, cómo es compatible la visión beatífica, que es fuente de la máxima felicidad, con el sufrimiento de la Pasión que experimentó el Verbo Encarnado, la respuesta luminosa es una vez más de Santo Tomás de Aquino, que dice en IIIa, q. 46, a. 7, c.:
“El todo se denomina por relación a las partes. Y las partes del alma se llaman potencias de la misma. Así pues, se dice que padece toda el alma cuando padece en toda su esencia o cuando padece en todas sus potencias.
Pero hay que tener en cuenta que una potencia del alma puede padecer de dos modos: uno, por su propia pasión, que se origina en su propio objeto, como cuando la vista padece por exceso de luz; otro, por la pasión del sujeto en que se asienta, como padece la vista cuando sufre el sentido del tacto en el ojo, sobre el que se funda la vista, por ejemplo cuando es picado el ojo o se destempla por el calor.
En consecuencia, hay que decir que, si la totalidad del alma la entendemos por razón de su esencia, resulta evidente que padeció el alma entera de Cristo, porque toda la esencia de su alma está unida al cuerpo, de manera que toda estaba en el todo, y toda en cada una de sus partes. Y por eso, cuando padecía el cuerpo y estaba dispuesto a separarse del alma, ésta padecía en su totalidad.
En cambio, si por toda el alma entendemos todas sus potencias, así, hablando de los sufrimientos propios de las potencias, (el alma de Cristo) padecía en todas sus potencias inferiores, porque en cada una de éstas, que se ocupan de las cosas temporales, se encontraba algo que era causa del dolor de Cristo, como es claro por lo dicho anteriormente. Pero, en este aspecto, no padecía en Cristo la razón superior por parte de su objeto, que es Dios, que no puede ser para el alma de Cristo causa de dolor, sino de delectación y de gozo. Pero según el otro modo de padecimiento, por el cual se dice que una potencia padece por parte de su propio sujeto, así padecían todas las potencias del alma de Cristo, pues todas esas potencias se asientan en la esencia de la misma alma de Cristo, a la que llega el sufrimiento cuando el cuerpo padece, porque aquélla es el acto de éste.”
————————————————-
Y en IIIa., q. 46, a. 8, c.:
“Como antes se ha expuesto, la totalidad del alma puede entenderse sea en cuanto a la esencia, sea en cuanto a todas sus potencias. Si se entiende conforme a la esencia, gozaba toda el alma, en cuanto es sujeto de la parte superior del alma, a la que pertenece el gozo de la divinidad; de manera que, así como la pasión se atribuye a la parte superior del alma por razón de la esencia, así también, por el contrario, la fruición se atribuye a la esencia por la parte superior del alma.
En cambio, si entendemos la totalidad del alma por razón de todas sus potencias, no gozaba toda el alma, ni directamente, porque la fruición no puede ser acto de cualquier parte del alma; ni por redundancia, porque, mientras Cristo fue viador, no se producía la redundancia de la gloria de la parte superior en la inferior, ni del alma en el cuerpo. Pero como, por el contrario, tampoco la parte superior del alma era impedida por la inferior respecto de lo que le es propio, se sigue que la parte superior del alma de Cristo seguía gozando cuando éste padecía.”
————————————————-
En armonía con esto dice el Catecismo Romano:
“II. El alma de Cristo según la parte inferior sintió los tormentos como si no hubiera estado unido con la Divinidad. Nadie debe dudar que el alma de Cristo, por lo que se refiere a la parte inferior, sintiese estos tormentos; porque como El tomó verdaderamente la naturaleza humana, es necesario confesar que padeció en su alma gravísimo dolor, por lo cual dijo: “Triste está mi alma hasta la muerte”. Pues si bien la naturaleza humana se juntó a la persona divina, con todo sintió tanto lo acerbo de su pasión como si nunca se hubiese hecho tal unión; porque en la única persona de Jesucristo se conservaron las propiedades de ambas naturalezas, divina y humana, y por eso lo que era pasible y mortal, quedó mortal y pasible, y lo que era inmortal e impasible, como sabemos que era la naturaleza divina, quedó también inmortal e impasible.”
“Cristo padeció en su alma: sin querer aceptar en su dolor la mitigación y consuelo interior con que Dios recrea a todos los santos en sus tribulaciones (Col. 1 24; II Cor. 7 4.), sino dejando padecer a su naturaleza humana toda la fuerza de los tormentos, como si sólo fuese hombre y no también Dios.”
Ese “como si sólo fuese hombre y no también Dios”, así como el “como si nunca se hubiese hecho tal unión”, debe entenderse, de acuerdo con el mismo texto del Catecismo Romano, de Cristo según la parte inferior de su alma, es decir, aquella por la cual el alma mira al cuerpo al que está sustancialmente unida, no según la parte superior del alma de Cristo, a saber, aquella donde se encuentran las facultades espirituales de inteligencia y voluntad, según la cual implícitamente el Catecismo Romano reconoce la doctrina tomista, a saber, que en la parte superior de su alma el Verbo Encarnado siguió gozando de la visión de Dios incluso en medio de su Pasión.
—————————————————–
En cuanto a que el Hijo haya experimentado la ausencia o el abandono del Padre, eso se puede entender de varias maneras.
Hay una especie de ausencia y abandono de Dios que es simplemente imposible, porque es contraria a la Omnipresencia divina. Dios está en todas partes como Creador, continuamente actuando en lo más íntimo de cada creatura para comunicarle la perfección fundamental que es el acto de ser.
Más aún, en el caso de Cristo, Verbo Encarnado, está la presencia del Padre en el Hijo y del Hijo en el Padre que es constitutiva de la misma Naturaleza divina y por tanto, absolutamente necesaria e inmutable, y por tanto, indestructible.
Luego, está la carencia de la presencia sobrenatural de Dios en el alma por el pecado mortal, que excluye la gracia.
Es claro que en el caso de Cristo no puede haberse dado ni la ausencia ni el abandono de Dios en ninguna de esas dos formas.
Pero se puede hablar también de una experiencia de oscuridad espiritual que la persona padece sin culpa de su parte, en la cual siente “como si” Dios la hubiese abandonado. Muchos santos la han experimentado y se dice por ejemplo que fue el caso de Santa Teresa de Calcuta durante los últimos años de su vida.
Eso puede perfectamente admitirse en Cristo, según “la parte inferior de su alma", según los textos arriba citados de Santo Tomás y del Catecismo Romano.
————————————————-
Por la misma razón, no pudo haber tampoco en Jesús esperanza. La esperanza es el “deseo confiado de la vida eterna”, un deseo de algo que aún no se tiene. Pero Jesús no solamente tiene la Vida Eterna, Él es la Vida Eterna (“Yo soy…la Vida”, Jn. 14, 6). Por eso, Jesús no pudo tener esperanza.
Hablando de la esperanza, dice Santo Tomás en Ia. IIae., q. 40, a. 1:
“La especie de la pasión se determina por el objeto. Ahora bien, acerca del objeto de la esperanza se tienen en cuenta cuatro condiciones. Primera, que sea un bien; pues, propiamente hablando, no hay esperanza sino del bien. Segunda, que sea futuro, pues la esperanza no se refiere al bien presente ya poseído. Y en esto se diferencia la esperanza del gozo, que se refiere al bien presente. Tercera, se requiere que sea una cosa ardua que se consigue con dificultad, pues no se dice que alguien espera una cosa mínima cuando está en su poder obtenerla inmediatamente. Y en esto se diferencia la esperanza del deseo o anhelo, que mira absolutamente al bien futuro, por lo cual pertenece al concupiscible, mientras que la esperanza pertenece al irascible. Cuarta, que ese objeto arduo sea posible de conseguir, pues nadie espera lo que es absolutamente inasequible. Y en esto se diferencia la esperanza de la desesperación.”
La esperanza, dice el Aquinate, intérprete aquí ante todo del sentido común, mira a un bien futuro, porque no se espera lo que ya se posee. Pero el Hijo de Dios hecho hombre posee en sí mismo la Plenitud de la Divinidad, por tanto, no puede tener de ella esperanza.
Es cierto que durante su vida terrena el Verbo Encarnado no tiene aún la glorificación de su naturaleza humana, que sólo le llega tras su muerte, en la Resurrección. Pero ése no es el objeto de la esperanza cristiana, porque sigue siendo algo creado, mientras que el objeto de la Esperanza, como de todas las virtudes teologales, es Dios, el Increado. Y a Dios Jesús lo posee eternamente, en tanto que Hijo del Padre, como se ha dicho, por eso Jesús no puede tener esperanza.
————————————————-
Como dice Santo Tomás en IIa. IIae, q. 17, a. 2:
“Como hemos expuesto, la esperanza de que tratamos alcanza a Dios apoyándose en su auxilio para conseguir el bien esperado. Ahora bien, entre el efecto y la causa debe haber proporción, y por eso el bien que propia y principalmente debemos esperar de Dios es un bien infinito proporcionado al poder de Dios que ayuda, ya que es propio del poder infinito llevar al bien infinito, y este bien es la vida eterna, que consiste en la fruición del mismo Dios. En efecto, de Dios no se puede esperar un bien menor que El, ya que la bondad por la que comunica bienes a sus criaturas no es menor que su esencia. Por eso el objeto propio y principal de la esperanza es la bienaventuranza eterna.”
Esa fruición de Dios que es inseparable de la visión beatífica y que es, según Santo Tomás, la vida eterna, ya la tenía el Verbo Encarnado en su vida terrena, según su naturaleza humana, y según su Naturaleza divina, no solamente la tenía y la tiene, sino que la ES, porque en Dios no hay accidentes y todo lo que hay en Dios se identifica realmente con Dios mismo, y el Verbo de Dios, desde la Eternidad, ve la Esencia divina y se goza con esa visión. Por eso dice en San Juan, como ya hemos referido: “Yo soy…la Vida” (Jn. 14, 6).
Tampoco se encontrará en el Catecismo de la Iglesia Católica mención alguna de que Jesús tuviese la virtud de la esperanza.
————————————————-
Sin duda que en las actitudes de N. S. Jesucristo durante su vida terrena hubo cualidades que también se dan en los que tienen fe y esperanza, como ser, la certeza absoluta acerca de Dios y de su plan de Salvación, la obediencia total al Padre, el deseo, en la naturaleza humana del Señor, de la glorificación de esa misma naturaleza humana, que tuvo lugar en la Resurrección, etc.
Si a propósito de esas cualidades del Señor y de otras se habla de “fe” y de “esperanza”, se está tomando esos términos en sentido impropio.
Si se dice que ése es un uso “pastoral” de esos términos, hay que tener en cuenta que la gente no entiende las cosas “pastoralmente”, sino a la letra.
Es de desear, entonces, que en el futuro el Magisterio de la Iglesia aclare este punto (que Jesús no tuvo ni fe ni esperanza propiamente dichas) en orden a sanear la comprensión de la fe católica por parte del pueblo de Dios.
35 comentarios
Claramente Jesus Nuestro Señor estaba citando a los oídos de cualquier judio el salmo 22 (se hacia por lo visto así pronunciando el principio)
Salmo de David. 2Dios mío, Dios mío, | ¿por qué me has abandonado? | A pesar de mis gritos, | mi oración no te alcanza. 3Dios mío, de día te grito, | y no respondes; | de noche, y no me haces caso. 4Porque tú eres el Santo | y habitas entre las alabanzas de Israel. 5En ti confiaban nuestros padres; | confiaban, y los ponías a salvo; 6a ti gritaban, y quedaban libres; | en ti confiaban, y no los defraudaste. 7Pero yo soy un gusano, no un hombre, | vergüenza de la gente, desprecio del pueblo; 8al verme, se burlan de mí, | hacen visajes, menean la cabeza: 9«Acudió al Señor, que lo ponga a salvo; | que lo libre si tanto lo quiere». 10Tú eres quien me sacó del vientre, | me tenías confiado en los pechos de mi madre; 11desde el seno pasé a tus manos, | desde el vientre materno tú eres mi Dios. 12No te quedes lejos, | que el peligro está cerca | y nadie me socorre. 13Me acorrala un tropel de novillos, | me cercan toros de Basán; 14abren contra mí las fauces | leones que descuartizan y rugen. 15Estoy como agua derramada, | tengo los huesos descoyuntados; | mi corazón, como cera, | se derrite en mis entrañas; 16mi garganta está seca como una teja, | la lengua se me pega al paladar; | me aprietas contra el polvo de la muerte. 17Me acorrala una jauría de mastines, | me cerca una banda de malhechores; | me taladran las manos y los pies, 18puedo contar mis huesos. | Ellos me miran triunfantes, 19se reparten mi ropa, | echan a suerte mi túnica. 20Pero tú, Señor, no te quedes lejos; | fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. 21Líbrame a mí de la espada, | y a mi única vida de la garra del mastín; 22sálvame de las fauces del león; | a este pobre, de los cuernos del búfalo. 23Contaré tu fama a mis hermanos, | en medio de la asamblea te alabaré. 24«Los que teméis al Señor, alabadlo; | linaje de Jacob, glorificadlo; | temedlo, linaje de Israel; 25porque no ha sentido desprecio ni repugnancia | hacia el pobre desgraciado; | no le ha escondido su rostro: | cuando pidió auxilio, lo escuchó». 26Él es mi alabanza en la gran asamblea, | cumpliré mis votos delante de sus fieles. 27Los desvalidos comerán hasta saciarse, | alabarán al Señor los que lo buscan. | ¡Viva su corazón por siempre! 28Lo recordarán y volverán al Señor | hasta de los confines del orbe; | en su presencia se postrarán | las familias de los pueblos, 29porque del Señor es el reino, | él gobierna a los pueblos. 30Ante él se postrarán los que duermen en la tierra, | ante él se inclinarán los que bajan al polvo. | Me hará vivir para él, 31mi descendencia lo servirá; | hablarán del Señor a la generación futura, 32contarán su justicia al pueblo que ha de nacer: | «Todo lo que hizo el Señor».
ESTABA DICIENDO TANTO ES PRECIOSO
-------------------------
En realidad, todo lo que se dice tiene carácter lingüístico, incluido el "homousios" de Nicea o las definiciones dogmáticas de los otros Concilios Ecuménicos. La misma Sagrada Escritura es indudablemente "lingüística".
Y de lo que se trata no es de enturbiar, sino de aclarar cuál ha sido siempre la enseñanza tradicional de la Iglesia (incluidos los Papas, por ejemplo, Pio XII, citado en el "post".)
Saludos cordiales.
Me pregunto, sin embargo, cómo se reconcilia Apocalipsis 14:12 en esta cuestión?
Podría (o debería) interpretarse el término “fe” como sinónimo de “fides” (fidelidad, lealtad) tanto en Apocalipsis 14:12 como en la expresión del Papa León que motiva este artículo?
Muchas gracias de antemano. Bendiciones
----------------------------------
Ap. 14, 12: "Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús."
Este "la fe de Jesús" ciertamente que no puede referirse a una fe subjetiva de Jesús, porque ésa no podría ser "guardada" por otros, sería exclusiva suya. Y tampoco hace falta entenderlo de una fe objetiva creída por el mismo Jesús, se lo puede entender perfectamente como una fe de cuyo objeto el mismo Jesús forma parte, es decir, de modo que sea una "fe de Jesús" porque es una fe en Jesús, y que además lo tiene a Él como "autor y consumador", como dice la Carta a los Hebreos.
Gracias y saludos cordiales.
8. El P. Sobrino afirma, citando a L. Boff, que “Jesús fue un extraordinario creyente y tuvo fe. La fe fue el modo de existir de Jesús” (Jesucristo, 203). Y por su cuenta añade: “Esta fe describe la totalidad de la vida de Jesús” (Jesucristo, 206). El Autor justifica su posición aduciendo al texto de Heb 12,2: “En forma lapidaria la carta [a los Hebreos] dice con una claridad que no tiene paralelo en el Nuevo Testamento que Jesús se relacionó con el misterio de Dios en la fe. Jesús es el que ha vivido originariamente y en plenitud la fe (12,2)” (La fe, 256). Añade todavía: “Por lo que toca a la fe, Jesús es presentado, en vida, como un creyente como nosotros, hermano en lo teologal, pues no se le ahorró el tener que pasar por ella. Pero es presentado también como hermano mayor, porque vivió la fe originariamente y en plenitud (12,2). Y es el modelo, aquel en quien debemos tener los ojos fijos para vivir nuestra propia fe” (La fe, 258).
La relación filial de Jesús con el Padre, en su singularidad irrepetible no aparece con claridad en los pasajes citados; más aún, estas afirmaciones llevan más bien a excluirla. Considerando el conjunto del Nuevo Testamento no se puede sostener que Jesús sea “un creyente como nosotros”. En el evangelio de Juan se habla de la “visión” del Padre por parte de Jesús: “Aquel que ha venido de Dios, éste ha visto al Padre”[18]. Igualmente la intimidad única y singular de Jesús con el Padre se encuentra atestiguada en los evangelios sinópticos[19].
La conciencia filial y mesiánica de Jesús es la consecuencia directa de su ontología de Hijo de Dios hecho hombre. Si Jesús fuera un creyente como nosotros, aunque de manera ejemplar, no podría ser el revelador verdadero que nos muestra el rostro del Padre. Son evidentes las conexiones de este punto con cuanto se ha dicho en el n. IV sobre la relación de Jesús con el Reino, y se dirá a continuación en el n. VI sobre el valor salvífico que Jesús atribuyó a su muerte. En la reflexión del Autor desaparece de hecho el carácter único de la mediación y de la revelación de Jesús, que de esta manera queda reducido a la condición de revelador que podemos atribuir a los profetas o a los místicos.
Jesús, el Hijo de Dios hecho carne, goza de un conocimiento íntimo e inmediato de su Padre, de una “visión”, que ciertamente va más allá de la fe. La unión hipostática y su misión de revelación y redención requieren la visión del Padre y el conocimiento de su plan de salvación. Es lo que indican los textos evangélicos ya citados.
Esta doctrina ha sido expresada en diversos textos magisteriales de los últimos tiempos: “Aquel amorosísimo conocimiento que desde el primer momento de su encarnación tuvo de nosotros el Redentor divino, está por encima de todo el alcance escrutador de la mente humana; toda vez que, en virtud de aquella visión beatífica de que gozó apenas acogido en el seno de la madre de Dios”[20].
Con una terminología algo diversa insiste también en la visión del Padre el Papa Juan Pablo II: “Fija [Jesús] sus ojos en el Padre. Precisamente por el conocimiento y la experiencia que sólo él tiene de Dios, incluso en este momento de oscuridad ve límpidamente la gravedad del pecado y sufre por esto. Sólo él, que ve al Padre y lo goza plenamente, valora profundamente qué significa resistir con el pecado a su amor”[21].
También el Catecismo de la Iglesia Católica habla del conocimiento inmediato que Jesús tiene del Padre: “Es ante todo el caso del conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios hecho hombre tiene de su Padre”[22]. “El conocimiento humano de Cristo, por su unión con la Sabiduría divina en la persona del Verbo encarnado gozaba de la plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar”[23].
La relación de Jesús con Dios no se expresa correctamente diciendo que era un creyente como nosotros. Al contrario, es precisamente la intimidad y el conocimiento directo e inmediato que él tiene del Padre lo que le permite revelar a los hombres el misterio del amor divino. Sólo así nos puede introducir en él.
------------------------------------
Muy buena referencia, gracias, la agrego al "post".
Saludos cordiales.
En el segundo "fe" sí que pone también fe en italiano. Sin embargo es una frase negativa "no se trata de una crisis de fe", lo cual es cierto, pero redundante, porque Cristo no tenía fe y tampoco podía tener crisis de fe.
Conclusión: es difícil sacar conclusiones sobre el texto porque se trata de un texto confuso.
Dicho eso, siempre es bueno recordar todo lo que se ha recordado en el artículo, así que, una vez más, todo sucede para bien de los que aman a Dios.
-------------------------------------
Gracias. Es que la primera frase dice: "Quel grido racchiude tutto: dolore, abbandono, fede, offerta. Non è solo la voce di un corpo che cede, ma il segno ultimo di una vita che si consegna."
//www.vatican.va/content/leo-xiv/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2025/9/10/udienza-generale.html
Después viene lo de que no hubo crisis de fe, y después de ello lo de la "fiducia".
Saludos cordiales.
He tenido relación con los agustinos, y pensaba que con la Escolástica me iba a bastar, pero ha llegado Leone XIV y saca cada tema que cruje.
Estoy mayor para empezar a empollar los escritos agustinos, así que le agradezco su artículo, que me va a llevar tiempo rumiarlo en la oración.
Espero ver a Leone XIV muchos lustros y actuar como cuando era obispo que es lo que necesitamos, un pastor que tenga línea directa con el Paráclito y ejecute.
Y a orar, que oramos pocos, y los pocos, poco.
QDLB.
--------------------------
Así sea. Saldos cordiales.
-------------------------------
Eso, propiamente hablando, es confianza y obediencia, no fe.
Saludos cordiales.
¿Cuál sería el estatuto de esta doctrina, i.e., que Jesucristo no tuvo fe y gozó de la visión beatífica desde su concepción? Está claro que no es un dogma en sentido propio.
Que hubo una suspensión del gozo beatífico de Jesucristo, no de su visión, durante su Pasión, fue una tesis de algunos autores antiguos, como M. Cano, Valencia, Salmerón, según Garrigou-Lagrange, quien, fiel a santo Tomás, justamente la critica, junto con alguna otra teoría, en su De Christo Salvatore.
-----------------------------------
Es al menos Magisterio ordinario, porque lo han enseñado algunos Papas, como digo en el "post". Según eso, entraría dentro de lo que se llama "doctrina católica".
Saludos cordiales.
Al margen de la cuestión de hecho, me parece que no está claro si sería en sí posible que Jesucristo hubiera tenido fe, al menos según santo Tomás. Es decir, si se sigue necesariamente la visión beatífica de la unión hipostática o sólo es algo máximamente conveniente que de hecho se dio. En cuanto a los textos bíblicos, parece que podrían entenderse de Jesucristo en cuanto Dios y no necesariamente en cuanto hombre. En efecto, no parece ser imposible que el mismo Jesucristo creyera algo según su inteligencia creada y viera lo que cree según su Inteligencia divina. La argumentación de santo Tomás, por los textos aducidos y por lo que recuerdo, no va por la imposibilidad de que se den en un mismo sujeto o supuesto, sino como cierta exigencia o conveniencia por la unión hipostática. Así, por ejemplo, la oración es algo que corresponde a Jesucristo en cuanto hombre, no en cuanto Dios, lo mismo que la obediencia y la adoración que mencionaste.
------------------------------------
Entiendo que cuando Santo Tomás habla de que la visión beatífica en Cristo era "conveniente", habla de la visión beatífica según su naturaleza humana, o sea, de la "bienaventuranza creada". Es claro que Santo Tomás no puede decir que era "conveniente" nada más al Verbo de Dios la visión de Dios según su Naturaleza divina, o sea, la bienaventuranza increada: ésa la tiene necesariamente.
En cuanto a si en ausencia de la visión beatífica según la naturaleza humana y en presencia de la visión de Dios según la Divinidad, N. S. Jesucristo habría podido tener fe, está lo que digo en el "post": la misma persona no puede ver y creer lo mismo al mismo tiempo.
Es cierto que según su naturaleza humana el Verbo puede ignorar y aprender cosas que según su Naturaleza divina conoce desde la Eternidad. Pero por eso mismo, se trata de una ignorancia y un aprendizaje solamente relativos. Simplemente hablando, el Verbo Encarnado sabe y no ignora eso que según su naturaleza humana ignora y aprende.
Justamente, ahí Rahner comete el error de confundir una ignorancia relativa con una ignorancia simulada o solamente pedagógica (que rechaza, claro).
En cambio, parece que decir que alguien tiene fe en algo implica que simplemente hablando esa persona no sabe ni ve eso en lo que cree, al menos si se habla de fe propiamente dicha.
Saludos cordiales.
1 Corintios 13
8 El amor nunca se acaba; en cambio, las profecías terminarán, las lenguas cesarán, la ciencia tendrá su fin.
9 Porque (sólo) en parte conocemos, y en parte profetizamos;
10 mas cuando llegue lo perfecto, entonces lo parcial se acabará.
11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño; mas cuando llegué a ser hombre, me deshice de las cosas de niño.
12 Porque ahora miramos en un enigma, a través de un espejo; mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, entonces conoceré plenamente de la manera en que también fui conocido.
13 Al presente permanecen la fe, la esperanza y la caridad, estas tres; mas la mayor de ellas es la caridad.
Nuestro Señor Jesucristo, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, no tiene la Fe ni la Esperanza, solo pura Caridad, pues se une perfectamente al Padre.
No se espera lo que ya se posee.
----------------------------------
Exactamente. Gracias y saludos cordiales.
--------------------------
En efecto, parece la interpretación más natural.
Saludos cordiales.
Claro que santo Tomás se refiere a la naturaleza humana de Jesucristo y, más concretamente, a su inteligencia humana, pero su argumentación en pro de la visión beatífica no va por la línea de que sea incompatible con un Supuesto o Persona que, por su naturaleza divina, ve a Dios (a Sí mismo) cara a cara. Más bien parece indicar la conveniencia de ello que se sigue de la unión.
Para que haya contradicción también se requiere que se dé en el mismo sentido, y ahí no lo habría, en ese supuesto caso, de ser posible: Jesucristo en cuanto hombre creería, en cuanto Dios vería. Así también en cuanto hombre ora, en cuanto Dios es a quien se ora.
-------------------------------
Entiendo que tu frase es "pero su argumentación en pro de la visión beatífica no va por la línea de que su negación sea incompatible..."
Así entendido, es cierto, Santo Tomás habla de una conveniencia, no de una necesidad, de la visión beatífica en la naturaleza humana de Cristo.
Pero de ahí no se sigue que la fe sea compatible con la ciencia divina de Cristo, la que Él tiene según su Divinidad.
Supongamos que nosotros tuviésemos otra facultad más, X, con la cual viésemos lo que creemos con nuestra inteligencia. ¿Sería lo mismo? ¿Se podría hablar en ese hipotético caso nuestro de "fe" en el mismo sentido en que la tenemos ahora?
Saludos cordiales.
-------------------------------
Ahí me parece importante distinguir entre la individualidad y el individuo. Después hay que distinguir lo natural de lo sobrenatural. Y después hay que distinguir lo que de hecho ocurrió de lo que podría haber ocurrido.
Naturalmente, y al menos en lo creado, un individuo de naturaleza racional es una persona de esa misma naturaleza, aunque la persona se distinga de la individualidad abstractamente concebida (no abstracta en el sentido de que no sea singular, sino en el sentido de que se la piensa separada de su supuesto personal, del cual se distingue realmente.)
Sobrenaturalmente, un individuo de naturaleza racional puede ser una Persona de otra Naturaleza, como efectivamente pasa con N.S. Jesucristo.
Y más aún, puede ser, aunque de hecho no es, varias Personas de otra Naturaleza, pues Santo Tomás enseña que varias Personas divinas pueden asumir una misma naturaleza humana individual (IIIa., q. 3, a. 6).
Si seguimos la tesis tomista de Cayetano, la personalidad depende de un "modo" realmente distinto de la naturaleza humana, de modo que también será realmente distinto de la "individualidad" si por ella se entiende la naturaleza humana individual.
En realidad, también si seguimos la otra tesis, que dice que la personalidad se constituye por el acto de ser, porque éste también se distingue realmente de la naturaleza humana individual según Santo Tomás.
Saludos cordiales.
---------------------------
Exacto. El caso es que, como digo al final del "post", la inmensa mayoría de los católicos no ha estudiado teología, y si se les dice "blanco", entienden "blanco".
Saludos cordiales.
1. Si Cristo no hubiera vivido la fe ni la esperanza humanas, su solidaridad con nosotros quedaría incompleta. ¿Cómo podría ser “sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades” (Heb 4,15) si no hubiera pasado también por la oscuridad de confiar en el Padre sin verlo?
2. El grito de abandono: crisis de fe y revelación
En la cruz, Jesús pronuncia el salmo 22: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”.
Es cierto: ese salmo termina en confianza, pero Jesús no recita todo el salmo serenamente; grita desde el dolor, experimentando realmente el silencio de Dios.
Si se tratara solo de una “representación pedagógica”, el texto perdería su fuerza dramática. La Escritura lo presenta como clamor genuino, crisis de fe en carne propia, no mera cita litúrgica.
El hecho de que Jesús clame “¿por qué?” indica que entra en la oscuridad del creyente que no entiende, que no ve, que se siente abandonado. Pero al mismo tiempo ese grito es oración: aun sintiéndose abandonado, se dirige al Padre. Eso es fe desnuda.
3. Caridad sin fe ni esperanza sería incompleta
Si Jesús solo tuviera “pura caridad”, pero sin fe ni esperanza, entonces:
No sería plenamente humano: el hombre no puede amar a Dios en plenitud sin atravesar la fe y la esperanza.
No sería modelo del creyente: Pablo nos invita a imitar la fe de Cristo (Gal 2,16-20: “vivo de la fe en el Hijo de Dios”).
No habría redención solidaria: lo que no se asume, no se redime. Si Cristo no hubiera asumido la fe y la esperanza humanas, no habría redimido nuestra incredulidad y desesperanza.
Y 4. Conclusión teológica
El grito de abandono en la cruz no es teatro, ni pura recitación del salmo. Es la culminación de la fe de Jesús, que atraviesa la más radical oscuridad y sin embargo sigue confiando en el Padre. Ahí se da la esperanza que aguanta contra toda evidencia.
Por tanto, decir que Jesús no tuvo fe ni esperanza porque ya poseía al Padre en visión beatífica reduce la Encarnación a una especie de simulacro.
------------------------------------
De acuerdo. Comenzando, si es por "solidaridad con nosotros", en Jesús debería haber habido también pecado, que no lo hubo. O sea, la solidaridad con nosotros no implica semejanza en todo.
En cuanto al grito de Jesús en la Cruz, como digo en el "post", Santo Tomás y el Catecismo Romano admiten la oscuridad en la parte inferior del alma de Cristo, no en la superior, según la cual gozaba de la visión beatífica. Eso elimina la fe en el sentido en que nosotros la experimentamos, o sea, fe en lo absolutamente no visto.
En cuanto a la caridad, en el Cielo, en los bienaventurados, está sin fe y sin esperanza, y no por eso dejan de ser humanos, incompletamente antes de la Resurrección de la carne, completamente lo serán luego de ésta. La fe y la esperanza son sí, necesarias al hombre, pero al hombre "viador", es decir, en esta vida, no al hombre "comprensor", es decir, en el Cielo.
En esos versículos de Gálatas San Pablo no habla de imitar a Cristo, en todo caso se pone él, Pablo, como modelo de fe. Como respondí antes, "la fe de Cristo" se entiende más naturalmente de la fe que tiene a Cristo como objeto, no como sujeto.
Asumir la fe y la esperanza tampoco habría sido asumir la incredulidad y la desesperanza, así que la objeción "lo que no se asume no se redime" seguiría en pie.
En realidad, Cristo nos redime de nuestros pecados sin ser Él mismo pecador.
En cuanto a la conclusión, repito lo dicho por Santo Tomás y el Catecismo Romano.
Saludos cordiales.
La unión hipostática, entendida tal como la profesa la Iglesia, introduce una diferencia infinita respecto de cualquier otra imagen de N. S. Jesucristo.
Si Cristo es el de la unión hipostática tal como la profesa la Iglesia, el otro simplemente no es Cristo.
Según esto ¿cuántos católicos hoy día tienen realmente fe católica?
Saludos cordiales.
Claro que no se sigue ni dije que se siguiera. Pero me parece que no deja de ser a lo menos llamativo que santo Tomás no aluda a una argumentación que, al parecer, exigiría en Jesucristo, por la vía del Supuesto, el no tener fe y tener visión según su intelecto humano, mientras alude a una argumentación que parece ir por otro lado y por la vía de conveniencia.
El problema que veo es que, por la línea de que es absolutamente incompatible que un Supuesto (el Verbo) que ve a Dios cara a cara crea según la inteligencia creada de la naturaleza humana asumida, ¿cómo no rechazar también que tal Supuesto ore (lo cual no es propio de una Persona divina), obedezca (idem), padezca (idem) y un largo etcétera. Todo esto lo realiza según su naturaleza divina, se dirá. Claro, de acuerdo. Pero, ¿por qué no se podría decir lo mismo del creer...?
---------------------------------------
Es que yo no digo que la ciencia divina en Cristo exija la visión beatífica en la naturaleza humana de Cristo. La exige sin duda en su Naturaleza divina, y en el grado perfecto de la "comprensión" de la Esencia divina, a diferencia de la bienaventuranza creada, y con eso basta, digo, para que Cristo no pueda tener fe, al menos en el sentido en hablamos de "fe" cuando hablamos de nuestra fe.
Porque el "centro receptor", por así decir, de todas esas facultades, tanto la Inteligencia divina como la inteligencia humana, es el mismo, la única Persona del Verbo de Dios, y ya en nosotros tenemos el caso de que lo que vemos por una sola de nuestras facultades no lo podemos creer, a pesar de que no lo vemos con otras.
Sí, en Cristo se trata de dos naturalezas diferentes, la divina y la humana, pero de todos modos el sujeto personal de ambas naturalezas, y por tanto, tanto de la Inteligencia divina como de la inteligencia humana, es uno solo y único: la Persona divina del Verbo de Dios.
Respecto de la visión beatífica en la naturaleza humana de Cristo, sospecho que Santo Tomás dice que es "conveniente" y no dice que es "necesaria", por razón de la esencial gratuidad y sobrenaturalidad de dicha bienaventuranza creada.
En el caso del creer, hay algo en la visión beatífica que se opone contradictoriamente a la fe: evidencia vs. inevidencia. En el caso de la oración, por ejemplo, es distinto: es claro que Cristo no puede orar en tanto que Dios, pero tampoco es contradictorio eso con que Cristo ore en tanto que hombre.
En el caso de la visión y la fe, la contradicción no viene solamente del lado de la naturaleza divina o humana, sino además del lado del objeto de la visión y de la fe: lo evidente y lo inevidente.
Billuart, por ejemplo, excluye de Cristo tres virtudes, por razón del objeto de las mismas, que es incompatible con la visión beatífica: la fe, la esperanza y la penitencia. La penitencia mira a los pecados propios, la fe mira a lo que no se ve, y la esperanza a lo que no se posee.
Garrigou - Lagrange, en "De Christo Salvatore", dice que Santo Tomás excluye de los bienaventurados la virtud de la fe, por razón del objeto de la misma.
Saludos cordiales.
Me imagino haciendo esa pregunta a Jesús en el Cielo y que me responda: "¡Te quiero ver gozando la visión beatífica mientras estás martillando en un taller de carpintería! ¡Así te va a quedar la mano!"
Mi punto es que una de las limitaciones de la naturaleza humana, y en particular de la masculina, es la incapacidad de concentrarse en varias cosas a la vez. Dado que Jesús asumió esas limitaciones (el Evangelio narra que tenía hambre, sed, sueño), es posible que su goce de la vision beatífica no fuese las 24 horas del día.
-----------------------------------------
Pregunta novedosa, para mí al menos. Como vengo diciendo, al menos ha debido tener en toda hipótesis el Verbo Encarnado la ciencia divina, y con ella, la visión de Dios que corresponde a la Inteligencia divina, y que para esa Inteligencia es natural, no sobrenatural. Según esa Inteligencia, el Verbo no duerme nunca.
En cuanto a la visión beatífica según la naturaleza humana de Cristo, o sea, esa visión beatífica que es un don sobrenatural para la inteligencia en la que se realiza, que es la inteligencia humana de Cristo, es interesante la pregunta de si permanecía o no cuando el Señor dormía.
En todo caso, para el tema que nos ocupa, eso solamente dejaría lugar en Cristo para una fe durante el sueño, cosa que obviamente no tiene sentido.
Saludos cordiales.
Y lo mismo la Iglesia:
"Acerca de algunas proposiciones sobre la ciencia del alma de Cristo [Decreto del Santo Oficio, de 5 de junio de 1918]
Propuesta por la sagrada Congregación de Seminarios y Universidades la duda: Si pueden enseñarse con seguridad las siguientes proposiciones:
Dz 2183 I. No consta que en el alma de Cristo, mientras Este vivió entre los hombres, se diera la ciencia que tienen los bienaventurados o comprensores.
Dz 2184 II. Tampoco puede decirse cierta la sentencia que establece no haber ignorado nada el alma de Cristo, sino que desde el principio lo conoció todo en el Verbo, lo pasado, lo presente y lo futuro, es decir, todo lo que Dios sabe por ciencia de visión.
Dz 2185 III. La opinión de algunos modernos sobre la limitación de la ciencia del alma de Cristo, no ha de aceptarse menos en las escuelas católicas que la sentencia de los antiguos sobre la ciencia universal.
Los Emmos. y Revmos. Sres. Cardenales Inquisidores Generales en materias de fe y costumbres, previo sufragio de los Señores Consultores, decretaron que debía responderse: Negativamente".
Es decir, no puede enseñarse con seguridad.
--------------------------------------
Por eso, yo no digo que la Bienaventuranza Increada en Cristo exija la bienaventuranza creada, digo solamente que alcanza con la primera para que Cristo no haya podido tener fe en el mismo sentido en que nosotros tenemos fe.
Notar que todas esas proposiciones hablan del alma de Cristo, o sea, de la bienaventuranza creada, en todo caso.
Saludos cordiales.
------------------------------
Es que mi argumento, tomado en relación a lo que de hecho se dio en Cristo, mira tanto a la bienaventuranza increada como a la creada, tomado en relación a lo que podría haberse dado o no en Él, mira al menos a la bienaventuranza increada.
Es decir, aún suponiendo que Cristo no hubiese tenido la visión beatífica según su humanidad, habría tenido la "madre" de todas las visiones beatificas, que es la que Dios según su Divinidad tiene de Sí mismo. Y por eso en ninguna hipótesis habría podido tener fe.
Saludos cordiales.
No creo que su grito en la cruz fuera "fingimiento", sino la realidad de una naturaleza humana que está confiando en medio de la oscuridad de ese momento concreto y que nos propone la confianza en Dios por mucho que nos sintamos en total oscuridad y experimentemos ese "abandono" - que Él también experimentó en la cruz como humano, a pesar de ser divino. Finalmente dijo "en tus manos encomiendo mi Espíritu" y nos marcó el camino de la fe como total confianza en Dios en medio de la mayor oscuridad. A mí me parece que es posible hablar de la "fe" de Jesucristo en cierto sentido, aunque no fuera igual que la nuestra en todos los sentidos que se pueden dar a la palabra "fe".
Saludos cordiales.
---------------------------------
Como he dicho, la exclusión del fingimiento no exige necesariamente la oscuridad de la fe, puede ser una oscuridad sin fe, que es de la que habla Santo Tomás.
En cuanto a la expresión "en todo semejante a nosotros, menos en el pecado", ver la respuesta al comentario que sigue.
Saludos cordiales.
_____________________________
Eso no es lo que afirma la Biblia y la Tradición:
HEBREOS 2,17 .
Por eso tuvo que asemejarse en TODO a sus hermanos"
De hecho la Tradición siempre ha afirmado que Cristo es semejante a nosotros en TODO menos en el pecado. Así que Néstor, para esa objeción debe usted buscar una salida más airosa. La que ha formulado es muy floja.
PD.- Repito que me adhiero a lo que la Iglesia afirma. Pero esa adhesión se refuerza cuando las objeciones que surgen se refutan con contundencia.
-----------------------------------
Las expresiones de la Escritura no se deben interpretar aisladamente, sino en el contexto toda la Escritura y en el contexto de la toda la fe católica.
Por ejemplo, como digo en el “post”, en el Evangelio según San Juan se dice que “a Dios nadie lo vio nunca”. Pero sin duda que Dios sí vio a Dios. En el Evangelio según San Mateo el Señor dice: “Nadie conoce al Hijo, sino el Padre, y nadie conoce al Padre, sino el Hijo”. Pero sin duda que el Padre y el Hijo se conocen cada uno a Sí mismo, y que el Espíritu Santo conoce a ambos.
Además, la concupiscencia no es pecado, afirmarlo sería caer en uno de los errores de Lutero. Pero en Cristo no hubo concupiscencia.
Nosotros, además, somos engendrados por un padre humano, no así Cristo.
Y la falta de la unión hipostática con la Divinidad, en nuestro caso, no es pecado, y sin embargo, en ello no nos asemejamos a Cristo.
Por eso mismo es que, sin pecado, no podemos hacer milagros por nuestro propio poder, ni perdonar pecados por nuestra propia autoridad, Cristo sí.
El no ser Salvadores de la humanidad no es en nosotros pecado alguno, pero nos diferencia de Cristo.
Ni hemos nacido tampoco de una Madre Virgen, como Él, sin que eso sea un pecado de nuestra parte.
Cristo es “en todo” semejante a nosotros, porque posee la misma naturaleza humana que tenemos nosotros, y porque en esa naturaleza humana se privó, por así decir, durante su vida terrena, de manifestar su gloria divina, en todo aquello que, siendo compatible con su misión en este mundo. era posible privarse de ello, supuesta la unión hipostática.
Saludos cordiales.
_____________________________
Por lo tanto habría que concluir que Dios permitió que su hijo sufriera en la prueba la oscuridad de la Fe en las potencias inferiores del alma inhibiendo en ese momento la visión, la noche oscura que pudo sufrir la Madre Teresa de Calcuta. Es que de lo contrario no se entiende lo que afirma la escritura en Hebreos;
" semejante en TODO menos en el pecado "
Por favor Nestor, vuelvo a repetir que a la objeción de TODO menos el pecado usted no ha dado una respuesta satisfactoria
----------------------------------
En el caso de Santo Tomás, al mismo tiempo que admite eso, excluye la fe en Cristo, y por lo que toca al Catecismo Romano, no aparece por ninguna parte la idea de que Cristo haya tenido fe.
Y es que, como vengo diciendo ¿qué clase de fe sería la nuestra, si tuviésemos otra facultad, llamémosla X, con la cual viésemos todo lo que con nuestra inteligencia creemos?
¿No se nos podría acusar también de fingimiento y teatralidad si dijésemos: "oh, qué oscura noche de fe estoy pasando respecto de estas cosas que al mismo tiempo contemplo claramente"?
Por eso, en Cristo no hubo fingimiento ni teatralidad, porque la oscuridad que, según Santo Tomás y el Catecismo Romano experimentó en la parte inferior de su alma, no la experimentó en la fe.
Saludos cordiales.
Una argumentación teológica desde Balthasar y Benedicto XVI
1. El problema de fondo
Hebreos 2,17 y 4,15: Jesús es semejante a nosotros en todo, excepto en el pecado.
Tradición clásica: Jesús, como Hijo eterno, posee la visión inmediata del Padre → no necesita “fe” en sentido estricto.
Tensión: ¿Cómo interpretar entonces su agonía en Getsemaní y su grito de abandono en la cruz (Mc 15,34)? Si Jesús solo “ve” al Padre, esos textos serían teatro o simple pedagogía.
2. Hans Urs von Balthasar: la “noche de la fe” asumida por Cristo
Balthasar subraya que Cristo no solo cargó con nuestros pecados, sino también con la lejanía de Dios que produce el pecado.
En la cruz, Jesús entra en la experiencia de la separación de Dios que es propia del hombre caído.
Eso no significa pérdida de su unión ontológica con el Padre (que es inseparable), sino que en su conciencia humana experimenta la oscuridad de la fe, la ausencia, el abandono.
Por eso su grito no es fingido: vive realmente la fe como nosotros la vivimos en su forma más radical: confiar en el Padre cuando toda evidencia sensible y espiritual parece negarlo.
3. Joseph Ratzinger / Benedicto XVI: Jesús como “el creyente”
En Jesús de Nazaret y en sus homilías, Ratzinger explica que Jesús es, en su humanidad, el Hijo que ora.
Su oración no es una visión automática, sino una actitud de fe y confianza filial.
En Getsemaní y en la cruz, Jesús entra en nuestra noche:
Vive el silencio de Dios.
Se abandona en las manos del Padre “sin ver”, solo confiando.
Ratzinger lo formula así: Jesús es “el que cree” en nombre de todos nosotros, el que hace el acto perfecto de fe que nosotros, por debilidad, no podemos llevar a cabo plenamente.
4. Cómo se armoniza con la cristología clásica
La tradición tiene razón al afirmar que Jesús, como Verbo, posee la visión del Padre.
Pero esa visión no anuló la posibilidad de que, en su conciencia humana histórica, Dios permitiera la experiencia de la oscuridad.
Así, en Getsemaní y en la cruz, Jesús ejerció la fe como nosotros:
No porque ignorase al Padre, sino porque se abandonó confiando en el silencio de Dios.
Su fe no nace de la carencia, sino de la obediencia y del amor llevado hasta el extremo.
5. Conclusión
El grito de Getsemaní y el de la cruz solo se entienden si aceptamos que Jesús vivió la fe en sentido humano: confiar en el Padre cuando no se siente ni se ve.
Con Balthasar: Jesús asumió nuestra noche de la fe.
Con Ratzinger: Jesús es el creyente perfecto, el que lleva a plenitud el acto de fe en nombre de toda la humanidad.
--------------------------------------
"La tradición tiene razón al afirmar que Jesús, como Verbo, posee la visión del Padre.
Pero esa visión no anuló la posibilidad de que, en su conciencia humana histórica, Dios permitiera la experiencia de la oscuridad."
Pero es que el consenso de los teólogos (hasta antes del Concilio Vaticano II) y el Magisterio ordinario de los Papas, por ejemplo, Pio XII, afirma que Cristo tuvo la visión beatífica también en su inteligencia humana, la que le corresponde por su naturaleza humana asumida.
Véase este estupendo texto de Ratzinger al comienzo mismo de su libro “Jesús de Nazareth” donde según él mismo, pone nada menos que la clave para entender quién es Jesús:
“Este misterioso texto ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la mística judía y cristiana; a partir de él se intentó establecer hasta qué punto puede llegar el contacto con Dios en esta vida y dónde se sitúan los límites de la visión mística. En la cuestión que nos ocupa queda claro que el acceso inmediato de Moisés a Dios, que le convierte en el gran mediador de la revelación, en el mediador de la Alianza, tiene sus límites. No puede ver el rostro de Dios, aunque se le permite entrar en la nube de su cercanía y hablar con Él como con un amigo.
Así, la promesa de «un profeta como yo» lleva en sí una expectativa mayor todavía no explícita: al último profeta, al nuevo Moisés, se le otorgará el don que se niega al primero: ver real e inmediatamente el rostro de Dios y, por ello, poder hablar basándose en que lo ve plenamente y no sólo después de haberlo visto de espaldas. Este hecho se relaciona de por sí con la expectativa de que el nuevo Moisés será el mediador de una Alianza superior a la que Moisés podía traer del Sinaí (d. Hb 9, 11-24).
En este contexto hay que leer el final del Prólogo del Evangelio de Juan: «A Dios nadie lo ha visto jamás; el Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer» (1,18). En Jesús se cumple la promesa del nuevo profeta. En Él se ha hecho plenamente realidad lo que en Moisés era sólo imperfecto: Él vive ante el rostro de Dios no sólo como amigo, sino como Hijo; vive en la más íntima unidad con el Padre.
Sólo partiendo de esta afirmación se puede entender verdaderamente la figura de Jesús, tal como se nos muestra en el Nuevo Testamento; en ella se fundamenta todo lo que se nos dice sobre las palabras, las obras, los sufrimientos y la gloria de Jesús. Si se prescinde de este auténtico baricentro, no se percibe lo específico de la figura de Jesús, que se hace entonces contradictoria y, en última instancia, incomprensible. La pregunta que debe plantearse todo lector del Nuevo Testamento sobre la procedencia de la doctrina de Jesús, sobre la clave para explicar su comportamiento, sólo puede responderse a partir de este punto. La reacción de sus oyentes fue clara: esa doctrina no procede de ninguna escuela; es radicalmente diferente a lo que se puede aprender en las escuelas. No se trata de una explicación según el método interpretativo transmitido. Es diferente: es una explicación «con autoridad». Al reflexionar sobre las palabras de Jesús tendremos que volver sobre este diagnóstico de sus oyentes y profundizar más en su significado.
La doctrina de Jesús no procede de enseñanzas humanas, sean del tipo que sean, sino del contacto inmediato con el Padre, del diálogo «cara a cara», de la visión de Aquel que descansa «en el seno del Padre». Es la palabra del Hijo. Sin este fundamento interior sería una temeridad. Así la consideraron los eruditos de los tiempos de Jesús, precisamente porque no quisieron aceptar este fundamento interior: el ver y conocer cara a cara.”
Por otra parte, he hecho una búsqueda algo extensa en ese mismo libro y no encontré nada referido a la “fe de Jesús”, si alguien lo encuentra ( en este libro o en algún otro texto de Ratzinger o de Benedicto XVI) y lo puede hacer llegar aquí, lo agradezco.
Saludos cordiales.
Entonces, si estoy entendiendo, la tesis sería que, dado que la Persona divina del Verbo no puede tener fe, porque el objeto de la fe es incompatible con la visión propia de Dios mismo, entonces tampoco según la humanidad asumida podría tal Persona tener fe en ningún caso, "en ninguna hipótesis".
Ahora bien, esa sería una prueba muy contundente para negar y excluir la fe de Cristo... Ni santo Tomás ni los tomistas clásicos que he consultado siquiera la mencionan, al menos expresamente, lo cual no deja de ser llamativo. Más bien parten del supuesto de la visión beatífica de Jesucristo según su inteligencia creada, visión o ciencia bienaventurada que sería consecuencia de la plenitud de gracia y tendría razón en su función instrumental. En cambio, según la prueba dada, la gracia habitual misma de Jesucristo implicaría necesariamente consigo la visión, dado que no podría llevar consigo la fe y no puede estar sin ningún hábito sobrenatural cognoscitivo. Pero tampoco en cuanto a esto santo Tomás parecería adherir, al menos expresamente, a tu tesis, por lo que dice en S. Th., III, q. 34, aa. 1 y 4.
Nosotros tenemos sólo una inteligencia, a la cual sola corresponde propiamente creer. Lo que "vemos" por una sola de nuestras facultades, en definitiva no parece que podamos dejar de verlo con la inteligencia. Si creo humanamente a los pronosticadores del tiempo meteorológico y luego siento y veo sensiblemente que se ha cumplido lo pronosticado, ahí ya entiendo con la inteligencia que se ha cumplido.
----------------------------------
Pero nosotros no vemos de ningún modo lo que creemos, y eso no parece ser algo accidental a la fe como tal. Recordar que el sujeto de la fe, propiamente, no es la inteligencia, sino la persona mediante su inteligencia.
En todo caso, como ya dije, la falsa acusación de teatralidad y fingimiento seguiría teniendo la misma apariencia de validez, porque en definitiva, Cristo (el único que hay, el Verbo Encarnado) sí veía todo eso respecto de lo cual estaba en oscuridad, y de hecho lo veía por dos vías diferentes: su Inteligencia divina y la visión beatífica sobrenatural en su inteligencia humana.
Queda la cuestión de porqué Santo Tomás dice que la visión beatífica en el alma humana de Cristo es "conveniente" en vez de decir que es "necesaria". Tal vez la respuesta sea que, fiel a su enfoque aristotélico, él mira el asunto en relación a la naturaleza humana de Cristo, por relación a la cual la visión beatífica es gratuita, y no en relación a su Naturaleza divina.
Es cierto que nuestra inteligencia, por la "conversio ad phantasmata", puede captar en forma intuitiva, y en ese sentido, "ver", lo singular y concreto que alcanzamos directamente por los sentidos. No se da en nosotros el caso, entonces, de que podamos creer algo que vemos con los ojos, por ejemplo. Pero en Cristo, se argumenta, está la Inteligencia divina, que ve cosas que su inteligencia humana no puede ver, y por ese lado parece entonces que esa inteligencia humana del Señor podría creerlo.
Pero como digo, ahí falta hacer presente que el sujeto de todo eso es uno solo, la Persona divina del Verbo Encarnado. No podemos creer con nuestra inteligencia humana lo que vemos con los ojos, por dos razones, una, porque con la inteligencia de algún modo también lo vemos, y otra, porque también somos el sujeto del sentido de la vista, y las acciones de creer o ver son en definitiva de ese sujeto, no de la inteligencia ni de la vista, aunque se realizan mediante ellas.
En el caso de lo que ve la Inteligencia divina del Verbo encarnado, es cierto que su inteligencia humana no puede verlo, pero también es cierto que el único sujeto de todas esas facultades divinas o humanas, la Persona divina del Verbo Encarnado, sí lo ve.
Saludos cordiales.
Yendo a la analogía con nosotros mismos: si vemos algo con un ojo y con el otro no lo vemos, ahí se puede decir, del sujeto, que ve según un ojo y que no ve según el otro. El ver es incompatible con el no ver (al mismo tiempo y en el mismo sentido): el sujeto no puede ver y no ver al mismo tiempo y en el mismo sentido. Pero sí puede hacerlo con un ojo y no con el otro (si se lo tapa o le funciona mal). Si los ojos fueran intelectos, pues uno vería, el otro no vería y, no viendo, ¿por qué no podría creer? En ese caso, ¿el sujeto vería o no? Pues según un intelecto sí; según otro, no. Es cierto que es propiamente el sujeto el que cree o no, pero, como dices, según el intelecto. Y si nada obsta a atribuir al Sujeto divino, al Verbo, atributos incompatibles con su divinidad en cuanto tal merced a la comunicación de idiomas, en la medida en que asumió la naturaleza humana, ¿por qué el creer obstaría y no el padecer o el obedecer? Que haya una oposición por el lado del objeto entre ver y creer, ¿sería un óbice cuando no es sino según distintas potencias que se realiza cada acto? También hay una oposición entre ver y no ver por parte del ojo, y eso no impide que un ojo vea y el otro no, y que el sujeto de ambos vea por uno y por el otro no vea.
¿Jesucristo conoce absolutamente todos los posibles? Sí, según su Inteligencia divina; no, según su inteligencia humana. ¿No podría Jesucristo recibir, según su inteligencia creada, la revelación de algo posible que no conoce, de modo que lo creyera?
Como "confirmación" vuelvo a algo que ya te dije (bueno, como casi todo, y perdón por la insistencia): me llama sobremanera la atención que, si el argumento es válido (no lo descarto absolutamente, pero me parece que no llega a verse con claridad) y, si lo es, erradica absolutamente la posibilidad misma de la fe en Jesucristo y hasta parecería que su admisión (de la fe) caería en cierto nestorianismo, si es así, repito, me llama sobremanera la atención su ausencia en santo Tomás y, hasta donde pude ver, en grandes representantes de su escuela como Cayetano, los Salmanticenses, Billuart, Garrigou-Lagrange...
----------------------------------
Es que en todo caso, el concepto de "fe" se vuelve muy analógico. Cuando nosotros creemos en las verdades de la fe, no las vemos de ningún modo. Si tuviésemos dos inteligencias y con una las viésemos y con la otra no, eso ya no sería verdad. Por eso, si se le quisiese dar a esa "fe" de Jesús todo el peso que la fe tiene en nosotros, habría que incurrir necesariamente en el nestorianismo o el adopcionismo.
Que es lo que de hecho hacen algunos "notables teólogos" que defienden la existencia de la fe en Jesús.
De hecho, lo más probable es que la inmensa mayoría de los que hoy día sostienen que Jesús tuvo fe lo hagan en virtud de un nestorianismo inconsciente, básicamente porque nunca se pararon a pensar en serio que Jesús es una Persona divina, no una persona humana (proposición que además seguramente sorprenderá a muchos de ellos).
Cambiando parcialmente de tema, fijémonos en el texto que cité de Ratzinger - Benedicto XVI. La visión de Dios es una exigencia de la función de Revelador definitivo de Dios que tiene N. S. Jesucristo.
Supongamos que N. S. Jesucristo, en su naturaleza humana, tuviese fe. Es claro que entonces no tendría, en su naturaleza humana, la visión beatífica.
Entonces, si nos hablase de las cosas de Dios, para hacerlo con autoridad debería hacerlo solamente desde su Naturaleza divina, pero entonces ¿para qué la Encarnación? ¿Y cómo la naturaleza humana sería lo que constituiría a Cristo en Mediador de la Revelación de Dios?
Esto parece poner una especie de exigencia de la visión beatifica en la inteligencia humana de Cristo.
Saludos cordiales.
Ante todo, que la visión beatífica de Jesús no fuese continua las 24 horas del día no implica de manera alguna que durante el lapso en que Jesús no la gozase debería o incluso podría tener fe. Cuando vos cerrás la llave del gas no necesitas pasar las 24 horas del día mirándola para tener la certeza absoluta de que está cerrada.
En cuanto al sueño, si hay una etapa del día (entendido como jornada de 24 horas) en que no habría ningún problema en gozar la visión beatífica es justamente el sueño! Porque durante el sueño uno no necesita enfocar el intelecto. Mi pregunta apunta al caso opuesto de actividades que demandan total concentración, como martillar un clavo en un taller de carpintería.
------------------------------------
Ese problema de atención sin duda que no se presenta en el Cielo, donde los bienaventurados, al tiempo que ven continuamente la Esencia divina, reciben también de Dios iluminaciones que los hacen conocer lo que pasa en el mundo, al menos en lo que a ellos respecta según el plan de Dios, por ejemplo, que tal persona les pide qe intercedan por ella.
En el caso de N.S. Jesucristo, hay que recordar que según Santo Tomás se dan en Él cuatro ciencias distintas: la divina, la beatífica, la infusa y la adquirida. También enseña Santo Tomás que nuestra inteligencia no puede atender a varias cosas al mismo tiempo, si se trata de conocerlas a cada una con una idea diferente, porque el intelecto no puede estar al mismo tiempo informado por varias especies distintas, pero sí puede hacerlo, si las conoce a todas con la misma especie. (Ia., q. 12, a. 10)
En el caso de los bienaventurados en el Cielo, ven todo lo que ven en una sola "especie", que es la misma Esencia divina, y por eso lo ven todo simultáneamente . En el caso de N. S. Jesucristo en la tierra, no parece que haya que recurrir a la visión beatífica para explicar su actividad de carpintero, eso más bien dependió de su ciencia adquirida.
Cristo tuvo la condición peculiar de ser "simul viator et comprehensor". Según esto, con la ciencia adquirida N. S. no podía tampoco atender a varias cosas distintas al mismo tiempo, pero es que la visión beatífica no pertenece a la ciencia adquirida.
Saludos cordiales.
--------------------------------
Así lo sostienen muchos teólogos, aunque hay otros, como Pietro Parente, que dicen que para eso basta con la autoconciencia humana de N. S. Jesucristo, que de todos modos es la autoconciencia de una Persona divina.
Claro que se podría preguntar cómo una autoconciencia humana que tiene intuitivamente por objeto al Verbo según su Divinidad no es ya por eso mismo visión beatífica.
Me temo que se hace necesario un futuro "post", Dios mediante, sobre la controversia entre Galtier y Parente acerca del "yo" de Cristo. Xiberta también terció en la cuestión.
Saludos cordiales.
Parto de agregar a cada punto el "no puede enseñarse con seguridad", obteniendo así la forma original completa, de la que elimino lo accesorio.
Dz 2183 I. No puede enseñarse con seguridad
que no consta que en el alma de Cristo, mientras Este vivió entre los hombres, se diera la ciencia que tienen los bienaventurados.
Dz 2184 II. No puede enseñarse con seguridad
que no puede decirse cierta la sentencia
"el alma de Cristo desde el principio lo conoció todo".
Dz 2185 III. No puede enseñarse con seguridad
que la opinión de que la ciencia del alma de Cristo era limitada
no ha de aceptarse menos
que la sentencia de que esa ciencia era universal.
Si una proposición P no es segura, entonces su contradictoria ¬P es por lo menos probable. (Parto de que es posible que ninguna de las dos posiciones posibles sobre una cuestión particular sea segura, sino que ambas posiciones sean meramente probables.) Por lo tanto los puntos pueden expresarse positivamente como:
Dz 2183 I. Es por lo menos probable
que consta que en el alma de Cristo, mientras Este vivió entre los hombres, se diera la ciencia que tienen los bienaventurados.
Dz 2184 II. Es por lo menos probable
que puede decirse cierta la sentencia
"el alma de Cristo desde el principio lo conoció todo".
Dz 2185 III. Es por lo menos probable
que la opinión de que la ciencia del alma de Cristo era limitada
ha de aceptarse menos
que la sentencia de que esa ciencia era universal.
Hecho esto, hay dos pasajes del Evangelio que fundamentan la proposición que según Dz 2184 II "no puede enseñarse con seguridad", el que cito en primer lugar con mucha mayor certeza que el segundo.
1. (Mt 24,36; Mc 13,32): Jesús en estado de viador no conocía en su intelecto humano el día y la hora de su Segunda Venida.
2. (Mt 5,30-32; Lc 8,45-46): Jesús no estaba simulando que no sabía quién lo había tocado sino que realmente no lo sabía. Esto se debía a que como parte de haber asumido las limitaciones de la naturaleza humana ("mostrándose igual que los demás hombres", Fil 2,7) Jesús no adquiría a través de la visión beatífica aquellos conocimientos de la vida cotidiana que los seres humanos adquirimos ordinariamente por la experiencia sensorial, motriz, etc. Por ejemplo cuando José decidió comenzar a enseñarle el oficio de carpintero Jesús no le dijo "Es al revés, papá: Yo te voy a explicar como hacerlo mejor." sino que realmente lo aprendió a través de prestar atención y practicar.
------------------------------------
En estos textos hay que tener presente que por “ciencia universal” se entiende la ciencia de todo lo existente, pasado, presente o futuro, no la ciencia de todo en general, pues ésta también incluye lo meramente posible.
Así que esta “ciencia universal” en la naturaleza humana de Cristo no es incompatible con una cierta limitación de esa misma ciencia.
En cuanto al día y la hora de la segunda venida, en el “post” tengo el texto de San Gregorio Magno donde hablando precisamente de ese pasaje niega que se pueda atribuir ignorancia absoluta, sin más, a Cristo, en ese punto. Eso quiere decir que ese pasaje en todo caso debe ser interpretado en armonía con el conjunto de la fe, igual que el pasaje, por ejemplo, que dice que nadie conoce al Hijo, sino el Padre, y que evidentemente no quiere decir que ni el Hijo ni el Espíritu Santo conocen al Hijo.
En cuanto a que Jesús ignoraba quién lo tocó, ahí está justamente la cuestión.
Santo Tomás admite en Cristo, durante su vida terrena, cuatro ciencias distintas: una divina, y tres humanas: la beatífica, la infusa, y la adquirida.
De estas tres, las dos primeras son sobrenaturales, la tercera es natural.
La ciencia beatífica tiene por objeto a Dios visto cara a cara, en su Esencia; la infusa, todo lo relativo a la misión del Verbo Encarnado respecto de los hombres, la adquirida, lo que el Verbo Encarnado podía aprender según su naturaleza humana al modo normal humano, partiendo de la experiencia.
Según esto, el Verbo Encarnado podía ignorar algunas cosas según su ciencia adquirida, que las sabía por su ciencia infusa, o por su ciencia beatífica, o por su ciencia divina.
Y ahí entraría, por ejemplo, el no haber quién lo había tocado.
Pero es claro, a la luz de todo esto, que esa ignorancia, y esa sorpresa, y ese asombro, y todo lo demás, sólo puede ser en sentido relativo. Porque la misma Persona del Verbo Encarnado tiene las otras tres ciencias, y es claro que al menos según la ciencia divina, el Verbo Encarnado lo sabe absolutamente todo, tal como le corresponde a Dios.
Por otra parte, parecería lo más natural incluir el día y la hora del Juicio entre las cosas que el Verbo Encarnado sabe por su ciencia infusa.
En todo caso, seguramente lo sabe por su ciencia divina, y bajo este aspecto, es claro que N. S. Jesucristo no puede ignorar el día del juicio, ni el oficio del carpintero, ni nada en general, salvo que sea una persona humana distinta del Verbo de Dios, y por eso dice San Gregorio, que quien no sea nestoriano no puede ser agnoeta.
Saludos cordiales.
De manera que esa expresión del abandono (“dereliquisti me”) debe entenderse en el sentido de que Dios Padre abandonó a Cristo exponiéndole a la Pasión, inmolando a su Hijo al igual que Abraham inmoló a Isaac.
Recuerdo también una Trinidad del Greco en la que Dios Padre, revestido con las insignias sacerdotales del Antiguo Testamento, sostiene en sus brazos el cuerpo exangüe de su Hijo descendido de la Cruz.
Feliz domingo decimoquinto después de Pentecostés.
Pero la fe no pertenece a la naturaleza humana.
-----------------------------------------
En la doctrina católica la fe es la virtud sobrenatural, impresa por Dios en nuestras almas, por la cual creemos ser verdadero todo lo que Dios ha revelado y la Iglesia nos propone como revelado por Dios para ser creído.
Es un caso particular y sobrenatural de lo que se entiende en general por "fe", que es el conocimiento basado en la palabra de un testigo digno de crédito, de algo que no se nos hace evidente ni en forma inmediata ni por razonamiento.
La fe cristiana es un acto de la inteligencia, movida por la voluntad, con la ayuda de la gracia de Dios.
La confianza puede implicar fe o no. Se puede decir que un general confía en la excelencia del armamento con está dotado su ejército, sobre la base, no de la fe, sino de estudios científicos que le demuestran que es el mejor disponible.
Lo mismo pasa con la obediencia: puede ser obediencia en la fe, o no. En los ejércitos, nuevamente, hay obediencia, pero no es obediencia en creer, sino en ejecutar lo que se manda.
La obediencia de la fe es la sumisión del intelecto y la voluntad a la verdad revelada por Dios. Y es obediencia de fe, porque esa verdad revelada por Dios no es evidente ni demostrable, sino que se acepta porque Dios lo ha dicho, y Dios no puede mentir ni equivocarse.
Eso es lo que significa en este contexto la palabra "autoridad". Se cree basado en la autoridad de Dios que revela, pero "autoridad" aquí no quiere decir en primer lugar "mandato", sino "saber" y "veracidad": Dios sabe lo que dice, y dice lo que sabe.
Saludos cordiales.
Aquí entiendo que hay cierta circularidad. Porque, en realidad, por la fe conocemos con certeza, en nuestro intelecto humano, que Jesús es el Hijo de Dios. De modo que tener un conocimiento tal no basta para afirmar que Jesucristo poseyó la visión beatífica, a no ser que se excluya, por otro capítulo, la posibilidad de la fe en el mismo Jesucristo. Si ello no se hace, la fe le hubiera bastado para conocer con certeza que era y es el Hijo de Dios.
-----------------------------
Cierto. El asunto es que en el caso de N. S. Jesucristo no alcanza con cualquier certeza, porque Él es el Revelador original, primario, del Padre, y como tal, no puede ser a su vez destinatario de la Revelación recibida en la fe.
Por eso San Juan vincula la autoridad de Cristo como Revelador del Padre con la visión que el Verbo tiene de Dios, ver los pasajes citados al comienzo del "post".
Saludos cordiales.
La argumentación de Ratzinger entiendo que está en la línea del mismo santo Tomás y el tomismo: la visión beatífica de Jesucristo sería como una exigencia de la misión redentora y mediadora de Jesucristo. Tanquerey, por ejemplo, habla de razones de conveniencia.
De cualquier modo, que el nestorianismo cuadre con el atribuir la fe a Jesucristo no implica necesariamente que admitir, en absoluto, la posibilidad de la fe en él (o no excluirla por el lado del supuesto) implique el nestorianismo.
Espero el próximo post sobre la conciencia de Jesucristo..., Dios mediante.
---------------------------------------------
Así sea.
Si hay una exigencia de la misión redentora, hay algo más que una simple conveniencia.
Cuando decimos que "la fe es de lo que no se ve", ese "se" parece que apunta al sujeto.
En todo caso, sin duda que sería fe en sentido solamente relativo.
Saludos cordiales.
En cuanto Dios, es evidente que no podía tener Fe.
En cuanto Hombre tampoco, porque Cristo es modelo o arquetipo del Hombre Perfecto. Lo explica claramente Santo Tomás cuando aborda la cuestión de la ciencia adquirida de Cristo. Por lo tanto, no existió ni existe ni podrá existir nunca ninguna autoridad humana a la que debiera someterse. Digo esto porque la Fe en sentido genérico es la adhesión o acatamiento a lo que dice una autoridad. Y obviamente, no existe ninguna autoridad por sobre la de Cristo, aún en cuanto Hombre.
No obstante todo esto, hay algunas cuestiones muy complejas.
Por lo tanto pregunto:
Cuando Cristo mandaba ser seguido por los apóstoles: ¿Sabía o no sabía cuál iba a ser su respuesta? En cuanto a esto, está el tema del mandato a dejar todo para seguirlo que le hizo al joven rico.
Una vez más, Cristo en cuanto Hombre, ¿sabía o no sabía cual iba a ser su respuesta?.
Personalmente creo que sí la sabía porque Cristo es persona Divina.
De todas formas, con esto que digo entramos en el complejísimo problema de la Ciencia Divina y el libre albedrío humano.
Otra cuestión: En varios pasajes de los Evangelios se afirma, si no me estoy equivocando, que Jesús se asombraba de la falta de Fe de muchos de sus contemporáneos. O al menos, que hizo todo lo posible para que esta falta de Fe, no se diera. Porque si decimos lo contrario, correríamos el serio riesgo de que todo lo que hizo el Señor en su Vida terrena, ya presuponía de antemano todas las respuestas que habían de darle todos y cada uno de aquellos con quienes interactuó. Con lo cual volvemos al muy complejo tema de la Omniciencia Divina y el libre albedrío humano.
Si no me equivoco, por lo tanto, creo que por un lado, debe ser mantenida la Ciencia Perfecta de Cristo y también la realidad de la respuesta libre de parte de los hombres a quienes se dirigió.
Y del asombro que le generaban las buenas y las malas respuestas que le daban y le seguimos dando al día de hoy todos los que nos llamamos o pretendemos ser creyentes.
----------------------------------
En efecto, se debe afirmar todo eso: que Cristo sabía todo lo que iba a suceder, que la respuesta buena o mala de los hombres a su predicación es libre.
La relación entre la Omnisciencia divina y el libre albedrío de las creaturas racionales se hace menos espinosa si se tiene presente que en realidad Dios no prevé nada, sino que ve todo como presente, porque Dios no cambia y por tanto, no tiene antes ni después, y por tanto, para Él todo es presente.
Ahora bien, ver en el presente que alguien hace un acto libre no quita nada, ni a la certeza absoluta con que se ve que esa persona realiza el acto libre, ni a la libertad del acto en cuestión.
En cuanto al asombro de Cristo, hay que recordar que en Cristo hay cuatro ciencias: la divina, la beatifica, la infusa y la adquirida. El asombro hay que referirlo a la ciencia adquirida, que es como la nuestra, procede de la experiencia, y por tanto, puede ignorar algunas cosas y aprender cosas nuevas.
De lo que se sigue que es un asombro también relativo, pues al menos según su ciencia divina, que le corresponde por su Inteligencia divina, el Verbo Encarnado sabe absolutamente todo.
Cfr. Jn. 16, 30: "Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte; por esto creemos que tú viniste de Dios."
Saludos cordiales.
Esta publicación tiene 4 comentarios esperando moderación...
Dejar un comentario