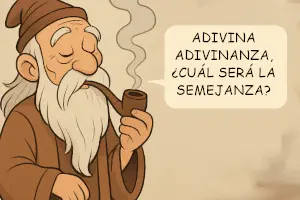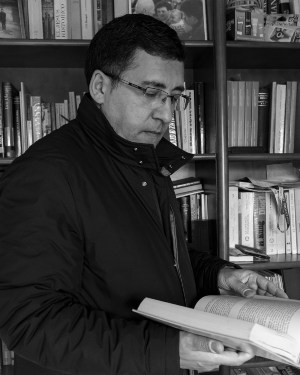Fieles difuntos
 A la iniciativa de San Odilón (s. X-XI), abad de Cluny, se debe la conmemoración de todos los fieles difuntos el día 2 de noviembre. Esta práctica fue introducida primeramente en Cluny y adoptada después en la Iglesia universal. En tiempos más cercanos, en concreto el 10 de agosto de 1915, el papa Benedicto XV promulgó una constitución apostólica en la que autorizaba a todo sacerdote a celebrar tres misas el 2 de noviembre. Pesaba sobre el ánimo del pontífice el drama de la I Guerra Mundial, cuando “vemos casi ante nuestros ojos a tantos hombres, en la flor de la vida, morir prematuramente en la batalla”.
A la iniciativa de San Odilón (s. X-XI), abad de Cluny, se debe la conmemoración de todos los fieles difuntos el día 2 de noviembre. Esta práctica fue introducida primeramente en Cluny y adoptada después en la Iglesia universal. En tiempos más cercanos, en concreto el 10 de agosto de 1915, el papa Benedicto XV promulgó una constitución apostólica en la que autorizaba a todo sacerdote a celebrar tres misas el 2 de noviembre. Pesaba sobre el ánimo del pontífice el drama de la I Guerra Mundial, cuando “vemos casi ante nuestros ojos a tantos hombres, en la flor de la vida, morir prematuramente en la batalla”.
Esta celebración religiosa, así como la visita a los cementerios, nos lleva a pensar no solo en los muertos, a quienes queremos acompañar con nuestra intercesión y recuerdo, sino en la misma realidad de la muerte, que es una sombra que se proyecta sobre cada uno de nosotros personalmente. Un teólogo muy reconocido, Karl Rahner, escribió que la muerte “oculta necesariamente en sí misma todos los misterios del hombre”. Es el punto en el que, de modo más intenso, el hombre se torna problema para sí mismo.
Así lo expresa igualmente el Concilio Vaticano II: “Ante la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su culmen. El hombre no solo es atormentado por el dolor y la progresiva disolución del cuerpo, sino también, y aún más, por el temor de la extinción perpetua. Juzga certeramente por instinto de su corazón cuando aborrece y rechaza la ruina total y la desaparición definitiva de su persona”.
La muerte oscila entre el padecimiento y la acción, entre la impotencia y la plenitud. Nos llega inexorablemente desde fuera, sin pedirnos permiso, ya que no es voluntario u opcional el morir. No obstante, de modo paradójico, es asimismo lo último que hacemos en esta vida; la acción que sintetiza nuestra existencia, que resume de modo definitivo su peso y su valor. No es lo mismo morir como un santo, morir como un héroe o morir como un condenado.
Es verdad que la sociedad suele pasar de puntillas sobre la muerte, aislándola en lo posible a través de una especie de conjura de silencio, aunque en la filosofía del siglo XX ha sido objeto de un importante esfuerzo reflexivo. Heidegger definía al hombre como “ser para la muerte”. Esta no sería solo el término, sino también la consumación de la trayectoria existencial humana. Jaspers ve en la muerte una de las situaciones límite de la existencia que puede convertirse en apertura a la trascendencia: “Lo que la muerte destruye es apariencia, y no el ser mismo”, pensaba. Y un filósofo marxista como Bloch repite en su meditación sobre la muerte frases de resonancia bíblica: “Non omnis confundar; absorta est mors in victoria” - “no desapareceré del todo; la muerte ha sido absorbida en la victoria”-.
Estoy persuadido, de todos modos, de que el problema de la muerte solo lo puede resolver Dios. Sin él, resultaría muy difícil rebatir a Sartre cuando concluye: “Es absurdo que hayamos nacido y es absurdo que muramos”. Dios nos rescata del absurdo con la muerte de su Hijo, el grano de trigo que cae en tierra y muere y da mucho fruto. Es él, Jesucristo, el que cambia el significado de la muerte: no equivale ya a la amenaza de la aniquilación, sino que es un destierro que tiene como meta “vivir junto al Señor”.
Cabe, entonces, comprender la muerte como apertura de horizontes, como comunión con lo más hondo del ser – el amor de Dios -, donde algún día podremos reencontrarnos con tantos fieles difuntos, amados nuestros, que, como dice bellamente la liturgia, nos precedieron con la señal de la fe y duermen ya el sueño de la paz.
Publicado en Atlántico Diario.
Los comentarios están cerrados para esta publicación.