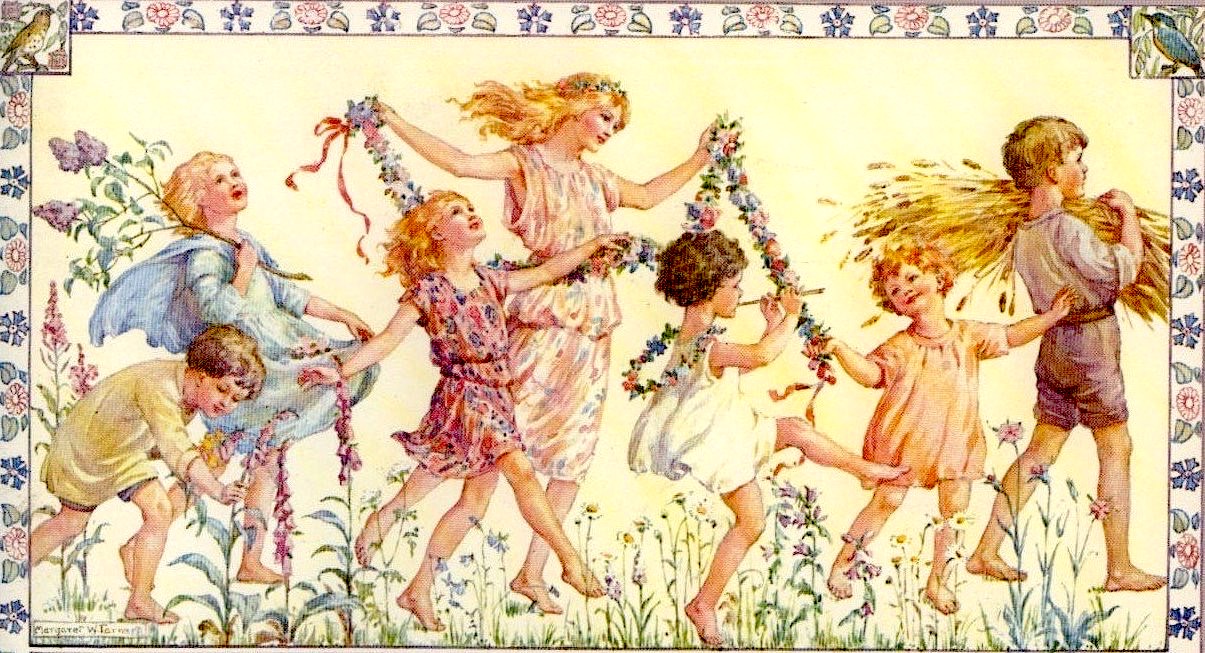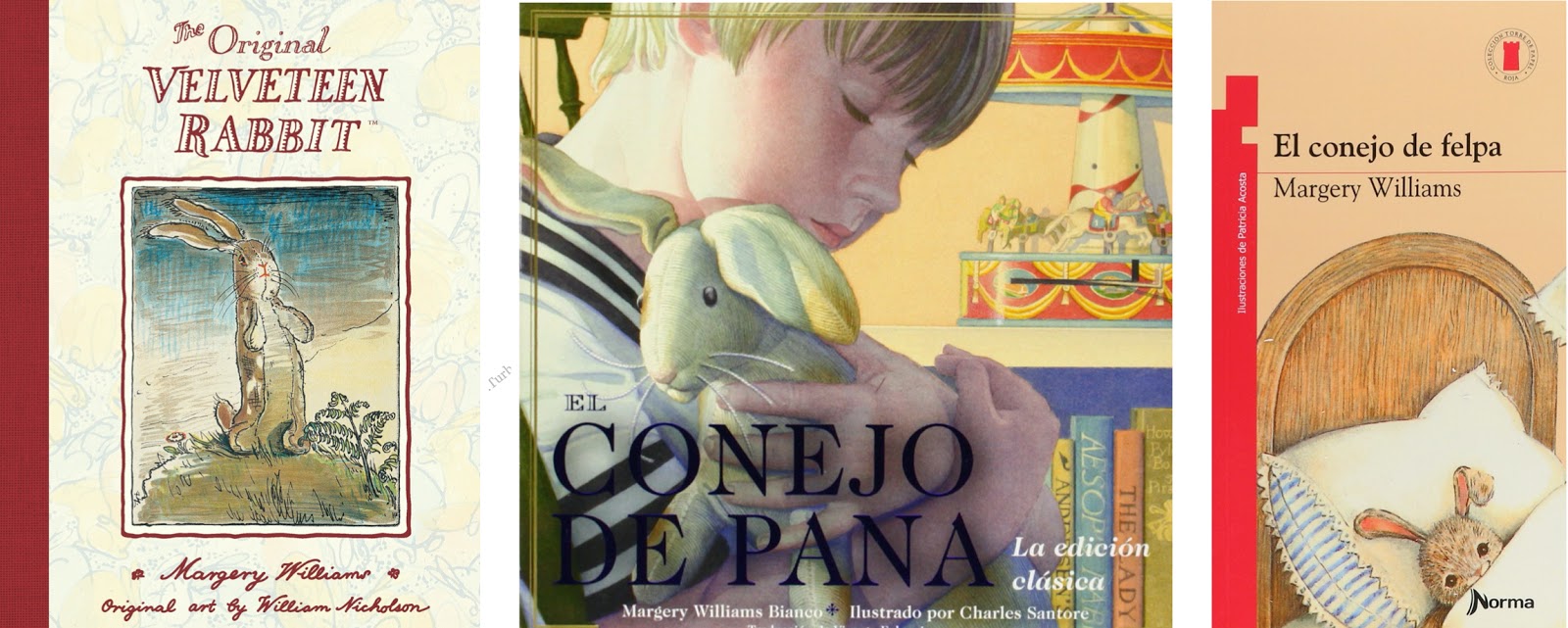Tolkien para los más pequeños

Tolkien y Gimli. Obra de los hermanos Hildebrandt (Greg, 1939 -, Tim, 1939-2006).
«Una vez te relacionas con los magos y sus colegas, ya no sabes lo que pasará después».
J.R.R. Tolkien. Roverandom
No cabe duda de que J.R.R. Tolkien es uno de los autores más celebrados y populares del pasado siglo, y que su popularidad y éxito siguen gozando de una buena y robusta salud. La causa de ello es, obviamente, su magna obra El Señor de los anillos y su fiel acompañante, El hobbit. Pero los buenos aficionados a Tolkien saben que su labor literaria no se acaba ahí y que aguardan al curioso lector otros trabajos estimables por descubrir; narrativa menor, sí, pero obra de Tolkien, y a eso siempre vale la pena acercarse.
Para los más pequeños (gracias a su dedicación como padre atento y amoroso), Tolkien dejó títulos como El señor Bliss, Roverandom y Egidio el granjero de Ham, y ello a pesar de que creía firmemente que no existe tal cosa como escribir “para niños”, y que pensar lo contrario era un claro error, cometido normalmente por aquellos que «por cualquier razón privada (como la falta de hijos), tienden a pensar en los niños como un tipo especial de criatura, casi una raza diferente, en lugar de normales, si bien inmaduros, miembros de una familia en particular y de la familia humana en general» (Sobre los cuentos de hadas, 1947). Sin embargo, él mismo se saltó esa “regla” en algunas ocasiones, cuando era más joven y sus hijos eran pequeños, para delicia de estos y de los hijos de otros.
ROVERANDOM

Portadas de la edición española de Minotauro y de una edición inglesa.
Recientemente, en la entrada titulada El encanto de los peluches, les hablé de un cuento (El conejo de terciopelo, de Margery Williams), en el que el protagonista era un conejito de peluche que quería ser real. Roverandom va de todo lo contrario. En 1925, mientras la familia Tolkien disfrutaba de unas vacaciones en la costa, uno de los hijos, Michael, perdió en la playa su querido perrito de juguete. Para consolarlo Tolkien inventó una historia sobre un perro real convertido en juguete por un mago y sus aventuras bajo el mar y en la luna. A pesar de que el destinatario original del relato era Michael, fue John, el hermano mayor, quien quedó particularmente impresionado con la historia.
El cuento trata de Rover (más tarde rebautizado como Roverandom), un perro transformado en un juguete por un mago, y que luego es regalado a un niño (el «niño Dos», en referencia a Michael, por ser el segundo hijo varón), quien luego lo extravía en una playa. El niño nunca olvida al perro y al final de la historia, ambos vuelven a reunirse. Entre tanto, el perro corre numerosas aventuras con un terrible dragón, una vieja y sabia ballena, varios magos y el Hombre de la Luna.
En 1936, Tolkien terminó de dar forma escrita la historia y la presentó, junto con sus ilustraciones, a los editores, pero no se publicó hasta 1998 a título póstumo.

Ilustraciones, Paisaje lunar y Jardines del Palacio de Merkig, obras de Tolkien.
Durante mucho tiempo el relato fue duramente criticado: que si se trataba de una mera «historia de aventuras juveniles… notable solo por su autoría», que si estaba aquejada de una «trama incoherente e inconexa». Sin embargo, algunos vieron en él algo más que un cuento bien escrito y divertido. La crítica literaria Karleen Bradford, por ejemplo, escribe que Roverandom «no sería un cuento de Tolkien si no hubiera mucho más sucediendo bajo la superficie de lo que es aparente». De hecho, hay mucho bajo la superficie de Roverandom, tanto que recientemente la crítica y el público casi se han pasado hasta el extremo, encontrando en él referencias a las mitologías inglesas, griegas, nórdicas, romanas y galesas; a Shakespeare, a Los cuentos de las 1001 Noches y a la Biblia, así como ecos de literatura infantil clásica: como Cinco niños y Eso de E. Nesbit, las historias de Alicia de Lewis Carroll, el Pinocho de Colodi, el Peter Pan de Barrie, El viento en los sauces de Grahame y Precisamente así de Kipling, entre otros.
Quizá no sea ni tanto ni tan poco.
En realidad, es un relato entretenido y que guarda muchas similitudes con los mundos imaginarios que su autor crearía posteriormente. Al pobre Roverandom le pasa de todo: es castigado por el mago Artajerjes a ser un juguete, es regalado al niño Dos, quien lo extravía en la playa, luego es encontrado por el mago Psamathos que lo envía a la Luna volando sobre una gaviota. Allí se encuentra con el Hombre de la Luna y su perro de la luna volador, y es perseguido por el Gran Dragón Blanco. Más tarde, regresa a la Tierra y se transforma, sumergido en Mar Azul Profundo, en un perro de las olas. Explora la profundidad de los mares acompañado por un perro de mar y por la gran ballena Uin, y, en un momento de travesura, despierta a la vieja Serpiente de Mar. Pero a pesar de que el pequeño perro parece siempre sujeto a los avatares de un destino ciego, mantiene el poder de tomar las decisiones que en última instancia le sirven para determinar su suerte. De esta manera, Tolkien sugiere a los niños que ellos también tienen acceso a tal poder, el poder del libre albedrío. No importa cuán débil se sea físicamente, no importa de cuán poco poder político o económico se disponga, los hombres, y con ellos los niños, tienen la capacidad de determinar su vida moral, de optar por el bien frente al mal.
El final de Roverandom es, como diría el propio Tolkien, una eucatástrofe, un final feliz repentino e inesperado. El perrito es restaurado a su naturaleza animal y a su tamaño normal por el mago Artajerjes, vuelve a su familia y se reencuentra con el niño Dos en una especie de sueño inesperadamente hecho realidad para ambos. En el camino, como buen peregrino, crece «para ser muy sabio» y finalmente disfruta en su hogar de «una reputación local inmensa», como lo hace Sam después de volver a casa en la Comarca.
Se ha dicho que el cuento responde al esquema típico de los Immram de la Irlanda medieval, los relatos de viajes de héroes a través del mar, con su periplo de purificación y redención. Sea o no sea así, se trata de un relato entretenido y muy bien escrito que gustará sus hijos, tal y como gustó a los de Tolkien y a los míos.
EL SEÑOR BLISS

Portada del libro, editado por Minotauro.
El señor Bliss, al igual que Roverandom, se inspiró en parte en los juguetes infantiles de los pequeños Tolkien. Y como en el caso de Roverandom, Tolkien escribió e ilustró esta historia para deleite y entretenimiento de sus hijos. El relato ha sido publicado exactamente como nuestro autor lo creó: escrito a mano y con sus propias y divertidas ilustraciones y con transcripciones de su caligrafía en páginas opuestas.
El señor Bliss es un excéntrico conocido por sus sombreros de copa excepcionalmente altos y por mantener a un «jirafanejo», extraña criatura con cuerpo de conejo y cuello de jirafa, en el patio trasero de su casa. Es un tipo adorable que se asemeja a Bilbo Baggins, y como él, es un soltero acomodado que vive en la cima de una colina, apartado del resto de sus vecinos. Un día el señor Bliss toma la caprichosa decisión de comprar un coche. Pero cuando se dispone a estrenar su nueva adquisición los desastres se suceden uno tras otro. Choca con todo lo imaginable en una serie de accidentes cómicos que involucran, entre otras cosas, coles, plátanos, un burro, un trío de osos y un policía. Sin embargo, lo que parecía ser una colosal catástrofe se arregla finalmente e incluso el coche amarillo de ruedas rojas (al que el señor Bliss, como es comprensible, había tomado gran antipatía) tiene una cierta función benéfica.

Dos ilustraciones del cuento, obra de Tolkien.
El señor Bliss es probablemente la primera historia para niños de Tolkien, anterior al Hobbit y a Roverandom (no tomo en consideración Las cartas de Papá Noel, 1920-1943). A diferencia de El Hobbit y Roverandom, El señor Bliss se acerca a la tipología del álbum infantil, donde el texto y las ilustraciones están integradas, en la tradición de Beatrix Potter y con toques de Edward Lear. Los comentarios irónicos del Tolkien narrador sobre sus ilustraciones a lo largo del libro («El auto está aquí (y los ponis y el burro), pero estoy cansado de dibujarlo»), también recuerdan a Precisamente así de Rudyard Kipling. Se trata de una historia para ser leída en vos alta a los niños (seguramente como se concibió).
En una carta publicada en el Sunday Times el 10 de octubre 1992, una de las nueras de Tolkien, Joan, esposa de su hijo Michael, nos revela algunos secretos de la historia; por ejemplo, que fue escrita alrededor de 1928, que los tres osos se basaron en los osos de peluche de los tres hijos de Tolkien, o que el coche conducido por el señor Bliss se inspiró en un automóvil de juguete de Christopher, el tercero de sus hijos varones. No obstante, Humphrey Carpenter informa en su biografía sobre Tolkien que las propias desventuras del escritor con su primer automóvil fueron la fuente de inspiración para algunos de los desastrosos paseos motorizados del señor Bliss. Tolkien era conocido por acelerar a través de los cruces concurridos gritando «¡Carguemos y se dispersarán!» y al parecer una vez, en un pequeño descuido, derribó un muro de piedra con el automóvil.
Un libro curioso y divertido que gustará a sus hijos. De 4 o 5 años en adelante.
EGIDIO, EL GRANJERO DE HAM

Dos ediciones en castellano de la obra, por Círculo de lectores y por Minotauro.
Egidio, el granjero de Ham también se originó en las historias que Tolkien inventaba para divertir a sus hijos, pero en su forma final es un relato más maduro, aunque mantiene su tono humorístico y su fácil lectura. La Universidad de Marquette (Estados Unidos de América) posee varias versiones sucesivas. Primero, está el esqueleto desnudo del cuento que Tolkien contó a sus hijos a finales de los años 20 cuando fueron atrapados en una tormenta después de un picnic. Años después, tras la publicación de El Hobbit, el escritor volvió a revisarlo para darle su forma final.
Como Bilbo y Frodo, Egidio es un héroe renuente. De hecho, no tiene el aspecto de un héroe, ni tampoco su espíritu. Es gordo y de barba roja, tranquilo, despreocupado y algo egoísta. Un día, un gigante bastante sordo y corto de vista entra por error en sus tierras y él, con más suerte que habilidad, logra asustarlo y hacerlo huir. De la noche a la mañana, Egidio se ve convertido en un héroe. Tanto es así, que cuando un genuino dragón, Crisófilax, invade el reino, la gente clama por su presencia y el rey envía a buscarlo para que se enfrente al monstruo. De esta manera, con la ayuda de una espada mágica que le regala el rey y de su valiente (y sabia) yegua gris, Egidio doma al astuto (pero no lo suficientemente astuto) dragón y en consecuencia obtiene una gran fama. Los aldeanos se liberan del codicioso rey y su decadente corte, y pasan a ser regidos y gobernados por nuestro heroico granjero en su nuevo Pequeño reino.
Según Joseph Pearce, la historia «tiene cierta afinidad con la “fantasía chestertoniana”, quizá más que cualquier otro de sus libros. Mientras que en otras obras Tolkien exhibe el sentido de maravilla de Chesterton, el «superviviente», e incluye imágenes del hombre cotidiano y del «hombre eterno», en “Egidio, el granjero de Ham” muestra el sentido chestertoniano de la diversión. Se trata de un juego ligero y bullicioso en la tradición de “La posada volante” y “El Napoleón de Notting Hill”».
Hay otras dos lecturas de la historia, en absoluto incompatibles entre sí. Una de ellas, señala que con el mal y el maligno no debe convenirse ni negociarse nada; solo vale su sometimiento y su derrota. Es una enseñanza vieja como el mundo, que está escrita en nuestros corazones y ha sido expresada de muchas y distintas formas, algunas literarias, como en el Fausto de Goethe o, en nuestra literatura, en Los Milagros de Nuestra Señora de Berceo (en la historia El milagro de Teófilo) y en El mágico prodigioso de Calderón. En este cuento Tolkien nos dice lo mismo. Los caballeros del rey han negado la realidad de los dragones y, como resultado, la mayoría termina siendo devorada por lo que no creían que existiera. Cuando olvidamos que el mal es real, nos encontramos sin preparación para defendernos de sus manifestaciones en el mundo. Y no solo los caballeros son funestamente sorprendidos, los pastores de almas, ingenuos y buenistas, corren la misma suerte: el párroco del pueblo vecino de Quercetum es un tipo bien intencionado pero estúpido, intenta convertir al dragón y termina convirtiéndose en comida de dragón.
Pero ante la inoperancia y superficialidad de los caballeros y del primer párroco, Tolkien nos muestra que puede haber hombres que trabajen en pos de la verdad y combatiendo el mal. Egidio no es un dechado de virtudes, es muy humano, egoísta y reticente a sacrificarse por el bien común enfrentándose con el dragón. Dejado a su propia naturaleza, no se movería hasta que fuera demasiado tarde para sus vecinos, para el reino, y en última instancia, para él mismo. Pero el sabio sacerdote de Ham le insta a ser más que un granjero y ver más allá de su bienestar material. El párroco modera el materialismo rústico y la practicidad política de Egidio con sabiduría espiritual y con la capacidad de vislumbrar el bien superior. Le mueve a actuar con prudencia, pero diligentemente, y ello conduce al final feliz del cuento.
La segunda lectura nos trae otra de las moralejas de la historia. El relato es, por un lado, un canto a la rusticidad y a los valores tradicionales del campo frente al degeneración de lo urbano, representado por una corte real corrupta y disipada (una especie de Beatus ille), y por otro, una exaltación de la humildad (los últimos serán los primeros y el humilde será ensalzado), pues es un campesino quien vence al dragón y llega finalmente a ser rey. Pero esta crítica es sosegada y realista: Egidio es un hombre con defectos y faltas y esa comunidad agraria a la que devuelve a sus vecinos está también llena de fallas. Pero, aún así, se trata de un mundo mejor y más auténtico.

Ilustraciones de Pauline Baynes (1922-2008) para Egidio, el granjero de Ham.
Tolkien no creo ninguna ilustración para el granjero Egidio, así que su editor se las encargó a Pauline Baynes, cuyas maravillosas viñetas medievales, en palabras del escritor redujeron su texto a un comentario sobre los dibujos. De inmediato, Baynes se convirtió en su ilustradora favorita y participó en varios de sus libros como El herrero de Wootton Mayor, Las aventuras de Tom Bombadil, y La última canción de Bilbo, así como las Crónicas de Narnia de su amigo C. S. Lewis.
Hemos visto cómo la familia puede ser una fuente de inspiración. Para Tolkien lo fue, especialmente durante el período en que la imaginación de sus hijos giraba en torno a sus juguetes y a las historias que su padre les contaba. Deseo que sus hijos las disfruten también.