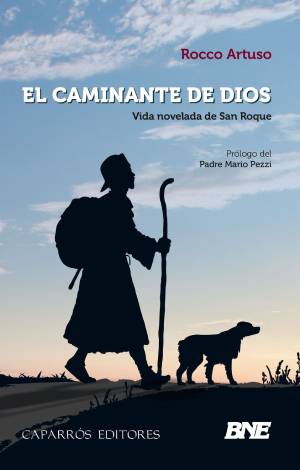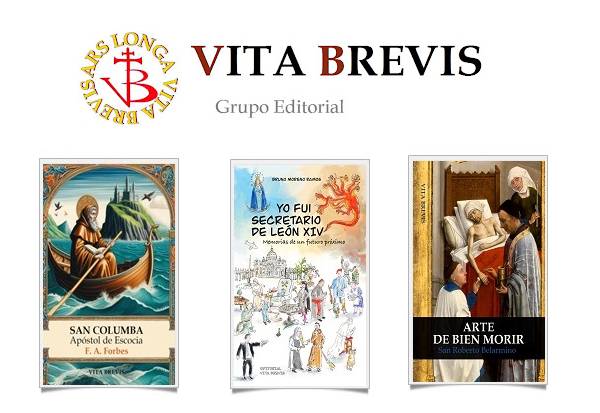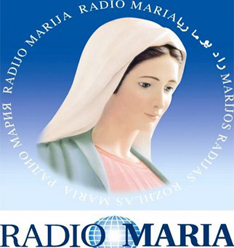En el Paraíso original, según el libro del Génesis (2, 15), el trabajo carecía del carácter penoso que adquiere en la condición postlapsaria, es decir, después del primer pecado. Era una cooperación del hombre y la mujer con Dios para llevar la creación visible a su perfección. El trabajo era un elemento de la armonía prevista para el hombre (el Adám o sujeto humano: varón y mujer), por la providencia del Dios Creador. En la plegaria eucarística IV, del novus ordo (la liturgia reformada tras el Concilio Vaticano II), se dice: «Creaste al hombre a Tu imagen, y le encargaste el cuidado total del mundo, para que sirviéndote solo a Ti su Creador, dominara a todas las criaturas». La redención obrada por Jesucristo incluyó la recuperación del sentido del trabajo como realidad humana, y ahora como crédito para el nuevo Paraíso. Se supera, así, el carácter doloroso del trabajo expresado en el libro del Génesis (3, 19), con una figura exactísima: ganar el pan que comemos «con el sudor de tu frente» («de tu rostro», dice el texto).
La Tradición cristiana difundió el nuevo sentido del trabajo humano como una realidad positiva de colaboración con Dios Creador y Redentor, para el servicio del hombre y para llevar la creación a su plenitud. No se puede rehusar el trabajo sin dañarse uno mismo. En este contexto se entiende que el mandato del Apóstol San Pablo a los fieles de Tesalónica haya sido reconocido como una ley universal: «El que no quiera trabajar, que no coma» (2 Tes 3, 10). El significado del trabajo incluye el sentido de responsabilidad en relación a los demás y de participación en su suerte. Es decir que uno no trabaja solamente para subvenir a las propias necesidades, sino como inclusión activa en la vida pública, a través del orden familiar. El trabajo humano proviene, inmediatamente, de personas creadas a imagen de Dios, y que reciben la vocación de dominar la tierra y obrar en unión unas con otras, en favor de todos. Responsabilidad y participación designan la doble dimensión del trabajo humano, que es obra personal y comunitaria. Existe en la naturaleza una realización inferior, que encontramos en la figura de la hormiga y el hormiguero. En el orden humano está como protagonista la libertad. Hay artesanías que son obra individual de una persona, y monumentos que requieren el concurso de muchos. Las realizaciones históricas, por ejemplo, van desde las pirámides de Egipto (designadas con los nombres de los arquitectos), hasta la Basílica de San Pedro; en cuya fabricación y decoración trabajaron los más grandes artistas de la época de su construcción (aunque en el frontis figura el nombre del Papa que la encargó).
Las leyes y las instituciones que se fueron creando regularon lo que se llamaría el «mercado laboral». Pero el trabajo humano es un valor antropológico, no una mercancía. Desde las corporaciones medievales hasta los modernos sindicatos han sido defendidas las diversas situaciones por las que atravesaba el trabajador. Así, el hito de la expresión moderna de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, la encíclica de León XIII (1891), «Rerum novarum», lleva como subtítulo «De conditione opificum» (Sobre la situación de los obreros).
La historia refleja las numerosas variaciones que el trabajo humano experimenta en el curso de los siglos. Habría que decir mejor que el sujeto de esas infinitas experiencias es el hombre mismo, en sus familias y en los grupos sociales que van apareciendo como conclusión del trabajo de los hombres. La vida económica de las sociedades incluye la recíproca utilidad, que a veces en realidad es oposición, que se debe concertar. Hay una responsabilidad superior en el Estado, organización de las diversas sociedades humanas, agrupadas en naciones; entre éstas pueden tejerse pactos que tomen en cuenta la situación de los trabajadores. Así nacen los derechos del trabajador, que deben brotar de la naturaleza del hombre y del sentido primordial del trabajo. El primero de esos derechos ha de ser el derecho a trabajar, y por tanto a contar con un trabajo digno. Subrayo el valor de la dignidad, porque fue tradicional en los regímenes de esclavitud la degradación del trabajo, convertido en un instrumento de explotación. La dialéctica de la historia se expresa en la oposición que existe entre el capitalismo y el comunismo. El capitalismo se verifica en diversos planos del desarrollo de la historia de los pueblos; no se debe confundir el primitivo, de rasgos elementales, del más complejo, que a su vez conoció realizaciones muy diversas. En el siglo XIX están bien configurados el capitalismo, que procede del liberalismo impulsado por la Revolución Francesa de 1789; y la oposición a ese capitalismo que se fue esbozando en los variados intentos de socialismo, hasta alcanzar el nivel pretendidamente «científico», que alcanzó en la obra de Karl Marx.
El socialismo vive una propia evolución bajo el incipiente capitalismo moderno, el cual ha de ser reconocido en diversas sociedades. En 1917 la Revolución Rusa contra el régimen zarista asume el papel universal que atribuía al trabajo la especulación marxista. La sedicente Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se convierte en el sujeto de expansión del comunismo en el mundo. Los hombres que se convirtieron en líderes del movimiento comunista son: Lenin (que muere pronto), Stalin (que se apodera del Estado soviético hasta 1953), y Trotski; que es una especie de disidente, que emigra a Méjico, y es allí asesinado. La tiranía comunista se apoyó en la muerte de millones de personas, que se atribuyó a «los crímenes de Stalin»; éste, por supuesto, no era un angelito, pero el genocidio fue obra de un sistema, es lo que el comunismo moderno dejó en la historia. El capitalismo, por su parte, quedó presidido por los Estados Unidos de Norteamérica; entre éste y la URSS se desarrollaron los episodios de lo que se llamó la «guerra fría».
El sindicalismo tiene, también, una larga historia; como realización moderna, que llega hasta la actualidad, y consiste en la protección de los derechos de los trabajadores. Deben ser creaciones de la libertad, superando una dialéctica de confrontaciones con el capital, en sus diversas formas. Es lógico que una misma actividad edifique un sindicato; no es fácil evitar que los dirigentes se conviertan en dueños. La concepción del trabajo, y del hombre que es su autor debe quedar salvaguardada en la dimensión sindical. Un «tertium quid», por elevación entre capital y trabajo, se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica, y en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia; obras de San Juan Pablo II, en las que trabajó el insigne teólogo Joseph Ratzinger, quien fue luego Papa Benedicto XVI.
Esta referencia a la Doctrina Social de la Iglesia Católica muestra un camino para la comprensión del sentido del trabajo; y, con éste, del hombre mismo. Se trata de un camino abierto hacia el futuro.
+ Héctor Aguer
Arzobispo Emérito de La Plata.
Buenos Aires, lunes 17 de noviembre de 2025
Santos Roque González de Santa Cruz, Alfonso Rodríguez y Juan del Castillo, presbíteros y mártires. -