La ciencia y la fe: la enseñanza de san Agustín
 Para aproximarse a la cuestión de la relación entre la ciencia y la fe resulta útil leer a los grandes autores de la historia cristiana. Entre ellos, destaca con méritos propios san Agustín, obispo de Hipona (354-430). En uno de sus escritos, titulado “De Genesi ad litteram”, advierte de lo contraproducente que resulta, amparándose de modo erróneo en los textos bíblicos, contradecir los datos que sobre el conocimiento del mundo proporcionan la razón y la experiencia.
Para aproximarse a la cuestión de la relación entre la ciencia y la fe resulta útil leer a los grandes autores de la historia cristiana. Entre ellos, destaca con méritos propios san Agustín, obispo de Hipona (354-430). En uno de sus escritos, titulado “De Genesi ad litteram”, advierte de lo contraproducente que resulta, amparándose de modo erróneo en los textos bíblicos, contradecir los datos que sobre el conocimiento del mundo proporcionan la razón y la experiencia.
Esta actitud impide la correcta interpretación de la Escritura y daña la credibilidad de la fe: “Acontece, pues, muchas veces que un infiel conoce por la razón y la experiencia algunas cosas de la tierra, del cielo, de los demás elementos de este mundo, del movimiento y del giro, y también de la magnitud y distancia de los astros, de los eclipses del sol y de la luna, de los círculos de los años y de los tiempos, de la naturaleza de los animales, de los frutos, de las piedras y de todas las restantes cosas de idéntico género; en estas circunstancias es demasiado vergonzoso y perjudicial, y por todos los medios digno de ser evitado, que un cristiano hable de estas cosas como fundamentado en las divinas Escrituras, pues al oírle el infiel delirar de tal modo que, como se dice vulgarmente, yerre de medio a medio, apenas podrá contener la risa. No está el mal en que se ría del hombre que yerra, sino en creer los infieles que nuestros autores defienden tales errores, y, por lo tanto, cuando trabajamos por la salud espiritual de sus almas, con gran ruina de ellas, ellos nos critican y rechazan como indoctos”.

 Una de las cuatro basílicas papales es la de Santa María la Mayor, edificada en la cumbre del monte Esquilino, una de las siete colinas de la Roma antigua. La tradición dice que la Virgen María se apareció en sueños al patricio Juan y al papa Liberio pidiendo la construcción de una iglesia en su honor en un lugar que indicaría milagrosamente. La noche del cinco de agosto de 358 apareció cubierta de nieve una parte del Esquilino. Y en ese terreno se levantó la basílica. Cada cinco de agosto, día de la Virgen de las Nieves, se conmemora en la liturgia este prodigio, haciendo descender desde el techo del templo una cascada de pétalos blancos.
Una de las cuatro basílicas papales es la de Santa María la Mayor, edificada en la cumbre del monte Esquilino, una de las siete colinas de la Roma antigua. La tradición dice que la Virgen María se apareció en sueños al patricio Juan y al papa Liberio pidiendo la construcción de una iglesia en su honor en un lugar que indicaría milagrosamente. La noche del cinco de agosto de 358 apareció cubierta de nieve una parte del Esquilino. Y en ese terreno se levantó la basílica. Cada cinco de agosto, día de la Virgen de las Nieves, se conmemora en la liturgia este prodigio, haciendo descender desde el techo del templo una cascada de pétalos blancos.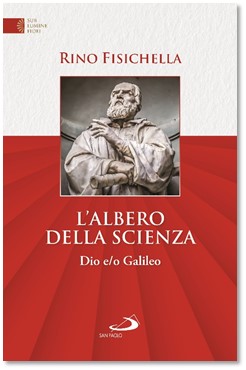 Rino Fisichella, L’albero della scienza. Dio e/o Galileo, San Paolo (col. Sub lumine fidei), Cinisello Balsamo 2024, ISBN: 9788892244030, 221 páginas.
Rino Fisichella, L’albero della scienza. Dio e/o Galileo, San Paolo (col. Sub lumine fidei), Cinisello Balsamo 2024, ISBN: 9788892244030, 221 páginas. Serafín Béjar, Cristología y donación. Ha aparecido la gracia de Dios, Sal Terrae (colección Presencia Teológica 312), Maliaño 2024, 383 páginas, ISNB: 978-84-293-3194-3.
Serafín Béjar, Cristología y donación. Ha aparecido la gracia de Dios, Sal Terrae (colección Presencia Teológica 312), Maliaño 2024, 383 páginas, ISNB: 978-84-293-3194-3.






