Hijos de la luz
Homilía para el Domingo IV de Cuaresma (ciclo A)
El Señor es la Luz del mundo. Él es quien alumbra todas las cosas con el resplandor de Dios: “Era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre, que viene a este mundo”, leemos en el prólogo del evangelio de San Juan (Jn 1,9). Donde no hay luz, donde reinan las tinieblas, los objetos no resultan visibles. Sumidos en la oscuridad, nos sentimos completamente desorientados, sin saber cómo ni hacia dónde movernos.
Jesús viene a curar nuestra ceguera, al igual que curó al ciego de nacimiento (cf Jn 9,1-41). Le da a este hombre la capacidad de ver, pero le concede un don más profundo: el don de la fe. Abre así su mirada interior, permitiéndole participar en la mirada de Dios, en la visión con la que Él contempla todo. Lejos de ser ciega, la fe tiene sus propios ojos y capacita para observar la realidad en toda su riqueza y en la pluralidad de sus matices.
Esa mirada nueva hace posible que el que había sido ciego reconozca poco a poco la verdadera identidad del Señor. A sus vecinos, les contesta que “ese hombre que se llama Jesús” hizo barro, se lo untó en los ojos y le mandó ir a lavarse a la piscina de Siloé (Jn 9,11). A los fariseos, que le interrogan sobre quién le ha abierto los ojos, les contesta: “Es un profeta” (Jn 9,17). Y a Jesús, que se le revela como el Hijo del hombre, le responde: “Creo, Seor”, postrándose ante Él.
Queda así caracterizado el itinerario de su fe: Jesús es más que un hombre y más que un profeta; es el Señor. La confesión de fe se traduce en adoración, en reconocimiento pleno de la divinidad del Hijo de Dios.
La peor ceguera no consiste en la incapacidad de ver, sino en la obcecación de no querer hacerlo. La peor ceguera es la incredulidad, la resistencia obstinada en negar la realidad y, en consecuencia, en negar a Dios y las obras de Dios. Como les dice Jesús a los fariseos: “Si estuvierais ciegos, no tendríais pecado; pero como decís ‘vemos’, vuestro pecado permanece” (Jn 9,41).
Para cada uno de nosotros la piscina de Siloé es la fuente del Bautismo. A través de este sacramento, el Señor infunde en nuestros corazones la luz de la fe. Por eso San Justino llamaba al Bautismo “iluminación”. El bautizado, tras haber sido iluminado por Cristo, se convierte en “hijo de la luz” y en “luz” él mismo, como dice San Pablo (cf Ef 5,8-14).
¿Qué exigencias comporta ser “hijos de la luz”? Supone caminar en la bondad, en la justicia y en la verdad. Supone buscar lo que agrada al Señor. Supone llevar una conducta limpia que, por sí misma, denuncia y pone al descubierto “las obras estériles de las tinieblas”.
El Catecismo nos recuerda que si queremos permanecer fieles a las promesas de nuestro Bautismo – viviendo como hijos de la luz - debemos poner los medios oportunos: el conocimiento de sí mismo, la práctica de la ascesis adecuada, la obediencia a los mandamientos, la práctica de las virtudes morales y la fidelidad a la oración (cf Catecismo, 2340).
Guillermo Juan Morado.
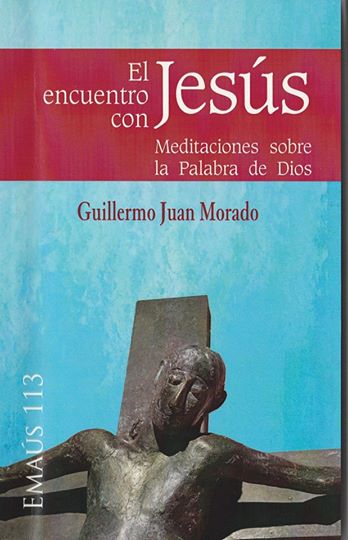
Los comentarios están cerrados para esta publicación.










