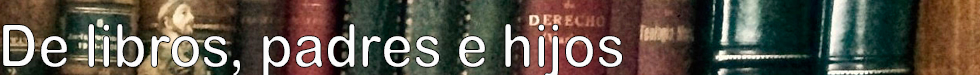De nuevo, a vueltas con el amor
%20-%20(MeisterDrucke-293369).jpg) |
«El banco junto al mar» Eyre Crowe (1824-1910). |
«Amar es querer el bien para el otro».
Tomás de Aquino. Suma Teológica, I-II, q. 26, a. 4.
«Sea, pues, el amar: querer para alguien lo que se tiene por bueno —por causa de él, y no de uno mismo— y ser capaz de realizarlo, en la medida de lo posible».
Aristóteles. Retórica. II, 4.
Y seguimos con el amor. Como vimos en algunas entradas precedentes, el amor es un concepto muy maltratado, lleno de aristas y honduras varias, pero que hoy se ha banalizado al punto de su total vaciamiento. Por ello urge rescatar aquello que el amor es en realidad. Y nada mejor como acudir a la Philosophia perennis, a Aristóteles y a Santo Tomás de Aquino.
Recordábamos en esas entradas previas cómo para estos maestros el amor no es meramente una emoción (una “pasión” del apetito sensitivo), sino, sobre todo –sin olvidar lo conveniente de que vaya acompañado del afecto– un acto de la voluntad. Su definición canónica es «velle alicui bonum»: querer el bien para el otro. De esta manera, la esencia del amor es la donación de sí mismo, lo que paradójicamente culmina en un “círculo virtuoso” (como lo llamó el Estagirita) que revierte en el bien propio.
Dentro de este marco se distinguen dos tipos principales de amor: el amor de concupiscencia, que supone el querer algo para uno mismo, por causa del deseo, de la utilidad o de la conveniencia; y el amor de benevolencia, que consiste en querer el bien del otro por el otro mismo y no por las razones antes expuestas de placer o utilidad. No se trata de amores contrapuestos, ni de uno malo y otro bueno. Cada uno es conveniente en su medida, aunque entre ellos hay un orden que respetar.
El amor verdadero, además, está anclado en la realidad; requiere conocer la verdad del otro y ayudarle a alcanzar su telos (su plenitud), entregándose plenamente y sin reservas a ello. Por ello, el amor auténtico es una elección constante y voluntaria, no un sentimiento caprichoso. No se da igual a todos, ni se recibe igual de todos. Requiere una elección y es, en toda su hondura y vida, un hacer voluntario, constante y dedicado; preferentemente lleno de afecto: un hacer de amor.
Esta visión clásica del amor, que es elección y no capricho, que es hacer y no solo sentir, se refleja de manera magistral en la literatura. Veamos algunos ejemplos:
En Sarah, sencilla y alta (1985), Patricia MacLachlan nos demuestra que no siempre el amor entre un hombre y una mujer nace con una pasión, con un enamoramiento. En la novela el amor de utilidad da paso al amor de amistad, para culminar finalmente con el amor de benevolencia.
La breve historia, que nos habla sobre la familia, el amor y la dura vida en la frontera del Medio Oeste a fines del siglo XIX, se inicia cuando el granjero viudo Jacob Witting, con dos hijos a su cargo, Anna y Caleb, decide, a través de un anuncio periodístico, buscar esposa. Sarah Wheaton, desde la lejana costa de Maine, responde y acepta visitarlos por un mes. Sarah trae consigo alegría, pero su nostalgia por su amado mar preocupa a los niños. Finalmente, aunque extraña Maine y su mar, la protagonista se queda con los Witting, concluyendo la novela con el anuncio de la boda de Jacob y Sarah.
La relación entre Jacob y Sarah comienza por una necesidad práctica: él necesita ayuda en la granja y en la educación de sus hijos, ella necesita un hogar. Es lo que Aristóteles llamaría una “amistad basada en la utilidad".
El amor se manifiesta a través del sacrificio de Sarah, quien deja el horizonte inacabable de su amado mar en Maine por el igualmente inacabable horizonte de la pradera. Santo Tomás explica que la unión que el amor implica y el bien a que da lugar, a veces requiere la renuncia a otros bienes. Sarah elige el “bien de las personas” (la familia) sobre el bien del “placer estético“ y subjetivo que representa su nostalgia del mar, ordenando sus afectos correctamente. De esta manera, a través de la convivencia y el sacrificio compartido, la amistad basada en la utilidad se transfigura en un amor de benevolencia que culmina en el matrimonio.
Un amor que se presenta en esta breve novela despojado de sentimentalismo romántico, alineándose perfectamente con la visión clásica del amor como una decisión racional y un compromiso de la voluntad.
La obra, que fue continuada por cinco secuelas (de las cuales dos ha sido traducidas al castellano: Como una alondra y Caleb, todas editadas por Noguer) ganó la Medalla Newbery y dio lugar a una exitosa adaptación para la televisión protagonizada por Glenn Close y Christopher Walken.
Natalia Sanmartin Fenollera, en su novela El despertar de la Señorita Prim (2013), nos enseñan varias cosas sobre el amor: Primero, que nada es querido si no es previamente conocido, recogido en el famoso dicho del monje medieval Ricardo de San Víctor, «Ubi amor, ibi oculus». Segundo, que la virtud consiste en el «ordo amoris» del que bien habló San Agustín, es decir, amar las cosas según su orden natural.
En la visión moderna romántica, el amor es un sentimiento ciego. En la visión clásica, el amor sigue al conocimiento, y viceversa. Solo el que ama ve. Solo el que ama conoce. Y solo el que conoce puede amar. Hay una conexión inquebrantable entre lo que amamos y lo que conocemos. El amor dirige nuestra mirada y atención hacia aquello que sea lo que amamos. Ello implica una forma de “ver” más allá de lo superficial, una comprensión profunda que viene del afecto.
En la novela, asistimos a una seducción, a un cortejo entre el Hombre del Sillón y Prudencia Prim, pero que resulta atípico y desconcertante para los estándares modernos. Él no trata de seducir los sentimientos de ella (su apetito sensitivo), sino de despertar su intelecto y mover su voluntad. Su objetivo no es la posesión material, ni la satisfacción personal, ni sensitiva ni intelectual. No desea conquistarla para sí, ni para exhibirla como trofeo; no desea someterla o domeñarla. No; él actúa buscando únicamente su bien. La mira y desea su bien. Y sabe que su bien está en la Verdad, pues ella está perdida.
Y para ello, él la ama con un amor de benevolencia exigente: no la halaga (amor de lisonja), no la engaña, sino que la confronta con su ignorancia. Para él, amar a Prudencia Prim significa sacarla de la caverna de la modernidad y mostrarle la luz del sol del mediodía. Y solo así ella conoce; ella ve. Y ella comienza a amar.
Y aquí entramos en la segunda cuestión amatoria: El «ordo amoris» agustiniano. Prudencia llega a San Ireneo de Arnois dando valor a las cosas incorrectas; hay en ella un desorden original que relega lo esencial a un rincón oscuro. Y así ostenta orgullosa sus títulos académicos, su “independencia", tan moderna ella, su eficiencia burocrática y organizativa; pero no es feliz; se encuentra insatisfecha, sin saber por qué. Sin todavía saber que su amor, aquello a lo que ama, apunta erróneamente.
Solo a través del mismo amor puede curarse. Y ese amor la espera en el Hombre del Sillón, quien encarna el orden correcto. Él ama a Dios, y a la Belleza y la Verdad por encima de la utilidad y el éxito social o profesional. Y deposita su amor en algo intangible y nada crematístico o rentable: la educación de sus sobrinos.
Y cuando Prudencia comienza a conocerle, a ver su realidad, comienza a disiparse la niebla que traía consigo y le impedía ver, comienza a comprender ese orden, y comienza a nacer en ella una atracción hacia él. Y se enamora de él porque él ama algo más grande que ella (algo que la trasciende y le trasciende a él, a ambos). El Hombre del Sillón resulta atractivo precisamente porque su centro de gravedad es Dios, no sí mismo, ni nada de lo que diga o haga, y eso ofrece a Prim una seguridad que trasciende lo físico y que la traspasa llevándola a donde él está, hacia ese centro vital que es Dios.
El matrimonio al que apunta muy sutilmente la novela no es un fin en sí mismo, al igual que no lo es la relación entre los protagonistas hasta ese momento. Se trata de un instrumento, de un medio para un fin. El Hombre del Sillón actúa como una causa eficiente instrumental; él es la herramienta que la Providencia usa, mediante el amor humano entre un hombre y una mujer, para llevar a Prim hacia la fe. Él no busca “sentirse bien” con ella, busca salvarla de su error. Ella no busca a un hombre que la consienta o la mime, sino a uno que la eleve. Este es, probablemente, uno de los ejemplos más puros de ‘Amor de Benevolencia’ guiado por la virtud de la Prudencia que puede encontrarse en la literatura contemporánea: amar al otro es querer su bien, y ¿qué mayor bien puede haber que ayudarle a encontrar la Verdad?
Por último, en Retorno a Brideshead (1945), Evelyn Waugh nos muestra la idea más dura y difícil, pero muy verdadera, sobre el amor: a veces, el amor a Dios (Bien Supremo) exige sacrificar el amor humano (Bien Deleitable), en un acto de voluntad extremo. Y esto no nos vacía, como podríamos pensar, sino que nos llena.
Charles Ryder y Julia Flyte están casados con sus respectivos cónyuges, pero ello no evita que entre ellos nazca una pasión amorosa ilícita. La vorágine de la pasión adúltera que les envuelve les lleva a plantearse el romper, a través del divorcio, sus respectivos matrimonios con el fin de casarse civilmente entre ellos. Su instinto y su emoción (su amor concupiscente) les dice a voz en grito que tienen derecho a ser felices, aunque para ello deban romper promesas humanas y divinas.
Pero algo sucede. El padre de Julia, Lord Marchmain –un pecador empedernido y apóstata–, de modo impensable, se arrepiente en su lecho de muerte, lo que conmueve a Julia de una manera muy profunda (ella ve en ello la acción de la Gracia). Todo ello la lleva de nuevo ante Dios, retomando una conciencia de pecado olvidada, y adoptando una decisión difícil y dolorosa: la de romper con Charles.
Julia afronta el trance amoroso más decisivo de su vida con un duro ejercicio de su voluntad. Renuncia a su amor (Charles); pero no porque no lo ame, sino porque comprende que vivir en pecado (un adulterio permanente) destruiría su relación con un Bien superior. Esa renuncia es un acto de amor heroico: Julia sacrifica su felicidad temporal para no perder su felicidad eterna, y Charles acepta ese sacrificio cuando finalmente se convierte al catolicismo.
Son solo tres ejemplos –hay muchos más–, pero suficientemente ilustrativos; tres ejemplos que apuntan en la dirección correcta: que el amor no es simplemente algo que “nos pasa", sino algo que “hacemos", una virtud que se construye día a día, con la decisión constante e infatigable de buscar el bien del otro.
2 comentarios
Benedicto XVI escribió una encíclica entera sobre el amor y sobre el Amor de Dios en especial.
Y es muy buena
Dejar un comentario