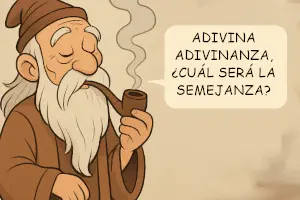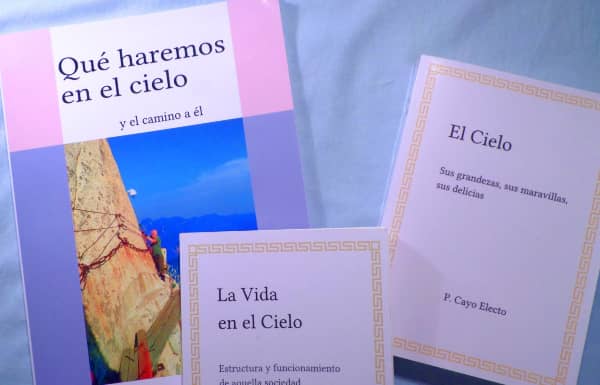El P. Zarraute imparte un apasionante curso de Historia de la Iglesia en la Escuela Melchor Cano
 Gabriel Calvo Zarraute. Nacido en 1981, es un sacerdote de la diócesis primada de Toledo, España. Desde su ordenación en 2008, ha dedicado su vida al apostolado parroquial, a la alta divulgación, la docencia y la investigación académica, destacándose por su labor como escritor y conferenciante. Diplomado en Magisterio. Licenciado en Estudios Eclesiásticos. Licenciado en Teología Fundamental, con la tesina “Fuentes tomistas del conocimiento teologal en San Juan de la Cruz”. Licenciado en Historia de la Iglesia, con la tesina “Aproximación histórico – teológica a las cartas pastorales del cardenal Gomá 1936 – 1939”. Licenciado en Derecho Canónico, con la tesina “La Filosofía del Derecho en el Padre Victorino Rodríguez OP”. Graduado en Filosofía.
Gabriel Calvo Zarraute. Nacido en 1981, es un sacerdote de la diócesis primada de Toledo, España. Desde su ordenación en 2008, ha dedicado su vida al apostolado parroquial, a la alta divulgación, la docencia y la investigación académica, destacándose por su labor como escritor y conferenciante. Diplomado en Magisterio. Licenciado en Estudios Eclesiásticos. Licenciado en Teología Fundamental, con la tesina “Fuentes tomistas del conocimiento teologal en San Juan de la Cruz”. Licenciado en Historia de la Iglesia, con la tesina “Aproximación histórico – teológica a las cartas pastorales del cardenal Gomá 1936 – 1939”. Licenciado en Derecho Canónico, con la tesina “La Filosofía del Derecho en el Padre Victorino Rodríguez OP”. Graduado en Filosofía.
En esta entrevista el P. Zarraute empieza valorando la Escuela de Pensamiento Católico Melchor Cano que acaba de nacer y nos habla del curso de Historia de la Iglesia Católica (Vol I. Edad Antigua) que va a impartir en la mencionada escuela.
¿Cómo valora la nueva Escuela de Pensamiento Católico Melchor Cano?
Modestamente, se trata de la articulación de un proyecto formativo de carácter tradicional, sin la menor pretensión de exclusividad, pero con una vocación científica rigurosa dirigida a todos aquellos que buscan profundizar en los fundamentos de la filosofía, la teología, la historia y el derecho. El fin que perseguimos es una formación católica metódica e integral desde la Tradición, abierta a las personas no especializadas y conducente a la lucha contrarrevolucionaria. Es decir, al aumento y consolidación de la influencia de la corriente tradicional en la Iglesia a través de una sólida formación intelectual, así como a la apertura de un horizonte amplio de estudio que recupere el vigor que siempre caracterizó la especulación del pensamiento católico, y que se encuentra en un estado de decadencia, cuando no de postración humillante. En definitiva, elevar el nivel de la cultura católica –que hoy es ínfimo– rescatándola de su disolución en la Modernidad.
¿Qué supone para usted impartir un curso sobre la Historia Antigua de la Iglesia? Por cierto, que posteriormente irá seguido por otros cursos en la Historia de la Iglesia en la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea.
En primer lugar, la preparación remota que consiste en la dedicación de años de estudio, a fin de dominar la materia en sus fuentes primarias y secundarias lo más profundamente posible hasta la erudición. Pero no por espíritu de pedantería, sino porque sólo de esa forma es posible hacer una síntesis ordenada que facilite y favorezca el aprendizaje por parte del alumno. En segundo lugar, el invertir centenares de horas de trabajo en la preparación de las clases, sintetizando y estructurando los conocimientos didácticamente, lo que se irá concretado en la publicación de los distintos manuales de estudio para el curso de cada época histórica: Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.
¿Por qué es importante conocer bien todas las circunstancias históricas de la época en que nació Cristo?
Porque la Encarnación no ocurrió en el vacío, en abstracto. Se produjo en unas circunstancias espacio-temporales, es decir, históricas, muy precisas. San Pablo habla de «la plenitud de los tiempos» (Gal 4, 4), lo que se materializó entonces en: i) un mundo romano unificado políticamente por el Imperio romano y lingüísticamente con la koiné griega y el latín; ii) pacificado mediante la pax romana desde el emperador Augusto; iii) estructurado por el genio del Derecho romano que se concretaba en unas leyes comunes; iv) una red de calzadas y puertos que hicieron posible que una doctrina nacida en las periferias del Imperio —Palestina— viajara con rapidez por todo el Mare Nostrum. Eso explica por qué los Evangelios y las cartas apostólicas pudieron circular y ser comprendidos por comunidades tan distintas y distantes. Desde Siria hasta Hispania, desde Britania y Germania a la Mauritania.Pero no se trató sólo de infraestructuras.
En el Imperio había también una profunda crisis religiosa, filosófica y moral: i) el politeísmo estaba agotado; ii) proliferaban los cultos orientales que prometían la salvación personal; iii) las grandes escuelas filosóficas ya se encontraban agotadas. Ese vacío generó una expectativa general y difusa de renovación, abriendo un espacio para la Revelación universal. En paralelo, el mundo judío conservaba el monoteísmo, la esperanza mesiánica y el sentido moral; con instituciones como el Sanedrín; las corrientes doctrinales de los fariseos y los saduceos, y una diáspora muy extendida que, gracias a la traducción griega de la Escritura —la versión de los Setenta— era leída y comentada por todo el Imperio romano a través de su red de sinagogas. Todo ello sirvió de puente entre la fe cristiana y el mundo pagano.
Entender la complejidad histórica de ese contexto —político, cultural y religioso—permite considerar que la venida de Nuestro Señor Jesucristo no fue un accidente o una mera casualidad, sino que se produjo en un momento que había sido preparado por Dios: con caminos idóneos para ser andar, lenguas para anunciar y corazones, a la vez cansados y expectantes, para recibir.
¿Por qué es clave saber cómo se produjo el origen y expansión de la Iglesia?
Es la manera de descubrir que no es una organización que nace de una idea humana, sino de una intervención de Dios, de un hecho divino que irrumpe en un momento preciso y concreto de la Historia. Nuestro Señor Jesucristo funda una comunidad visible, sacramental y jerárquica con los Apóstoles y entre ellos san Pedro como el principio de unidad, siendo enviada por el Espíritu Santo a la misión evangelizadora desde Pentecostés. Gracias a ese marco, el anuncio del Evangelio pasa rápidamente de Jerusalén a Antioquía y Roma, y, con san Pablo y san Pedro, se convierte en verdaderamente católico, esto es, universal, superando el nacionalismo excluyente de la religión judaica.Al mismo tiempo, comprender su expansión vacuna contra todo tipo de simplificaciones, la Iglesia crece en medio de una crisis religiosa y filosófica del mundo pagano, responde a un hambre real de verdad y salvación, y se verifica en la vida moral de sus fieles con: i) la caridad con los pobres, los enfermos y los esclavos; ii) la pureza de las costumbres morales en el matrimonio y la familia; iii) la dignidad de la persona creada a imagen de Dios (cf. Gn 1, 26).
Incluso las persecuciones —desde Nerón el año 67—, lejos de destruir la Iglesia, purificaron su testimonio ya que la sangre de los mártires no era propaganda, sino el sello de su credibilidad. En resumen, conocer ese origen y esa expansión permite comprender que el catolicismo no es un fenómeno sociológico, otra variante religiosa más al lado del resto, ni tampoco una ONG filantrópica, sino el Cuerpo Místico de Cristo (cf. 1 Cor 12, 12) que, en un tiempo y lugar concretos, empezó a transformar el Imperio romano desde dentro y sigue predicando al mundo el mismo Evangelio con la misma misión.
¿Por qué ya desde el origen empiezan las persecuciones?
Desde su primer anuncio el cristianismo chocó frontalmente con los pilares religiosos y políticos del mundo antiguo en el que nació. No existía el masónico «diálogo interreligioso» ni la falacia del ecumenismo. Los primeros cristianos proclamaron un único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por lo que rechazaron toda idolatría, la única religión verdadera era la cristiana mientras que el resto eran falsas y, de igual modo, los dioses paganos y culto al emperador. En una sociedad que se movía en el más completo relativismo religioso y entendía la religión oficial romana como el cemento del orden público, esa exclusividad se consideraba como impiedad y subversión. De ahí los primeros enfrentamientos con el Sanedrín —san Pedro ante el consejo, san Esteban lapidado— y, muy pronto, con la misma Roma. El rápido crecimiento de la Iglesia, la vida tan distinta de los fieles respecto a los paganos, y su negativa a sacrificar a los dioses alimentaron las calumnias de ateísmo, canibalismo e incesto, lo que significó justificar represalias de todo tipo: i) la confiscación de bienes; ii) la exclusión de cargos públicos; iii) la tortura y la pena capital. Nerón llegará a convertir en un acto punible por ley «el mero hecho de ser cristiano».
Además, el Evangelio trastocaba las principales vértebras sociales del paganismo al proclamar la dignidad humana de la mujer y del esclavo, o la exigente moral conyugal propia del sacramento del Matrimonio. En un imperio fascinado por el lujo desmesurado hasta la extravagancia, los espectáculos sangrientos y deshumanizadores del circo, junto con la magia y todo tipo de supersticiones provenientes de Oriente, esa novedad intelectual y moral desenmascaraba los vicios paganos y desestabilizaba los intereses creados por las oligarquías. A esto se sumó lo que podría llamarse —aunque anacrónicamente— la «razón de Estado», es decir, cuando una fe no rinde culto al César, el poder absoluto la interpreta como amenaza a la unidad imperial. Por eso, ya desde el origen, la Iglesia avanzaba entre hostilidades, pero no por un despliegue de la violencia propia, sino porque su verdad exclusiva, su vida tan distinta de la pagana y su expansión veloz resultaron intolerables para autoridades religiosas judías primero, y para el Estado romano después.
¿Qué importancia tuvieron las grandes persecuciones del Imperio romano y cómo se fortaleció la fe de la Iglesia?
En pocas palabras cambiaron la historia. Con el emperador Decio, el Imperio pasó a golpear de frente al cristianismo, ya no se buscaba castigar con excesos de violencia, sino quebrar a una comunidad cristiana que se había vuelto socialmente fuerte. El edicto exigía a todos los ciudadanos un gesto público de aceptación del culto pagano, por lo que abrió la era de los libelli, o certificados de lealtad imperial. Valeriano y más tarde la maquinaria tetrárquica bajo Diocleciano y el fanático Galerio, llevaron esa lógica al máximo con la destrucción de los templos y los libros sagrados, la pena de cárcel para sacerdotes y obispos y la obligación universal de sacrificar. Fue el intento más serio de desarraigar el cristianismo como institución independiente del Estado y rival de éste como fuente de la moralidad pública.
Paradójicamente, ese choque purificó y cohesionó a la Iglesia. El testimonio de los mártires y de los confesores de la fe dio a la predicación una credibilidad imposible de fabricar con sucedáneos. Surgió un tejido espiritual y disciplinar muy sólido con obispos como san Cipriano, Dionisio de Alejandría o san Gregorio Taumaturgo sostuvieron a sus comunidades desde la clandestinidad. La Iglesia de Roma ejerció un liderazgo real moderando los extremos —ni el laxismo con los libeláticos ni los rigorismos sin misericordia— y se fue afinando la penitencia pública, la catequesis y la práctica sacramental. Incluso nacen impulsos nuevos de radicalidad evangélica como la vida eremítica con san Pablo el Ermitaño.
También hubo un fortalecimiento intelectual e institucional. Las crisis forzaron la convocatoria de concilios regionales o sínodos, cartas doctrinales y fórmulas comunes de fe, y obligaron a precisar prácticas cristianas, por ejemplo, la readmisión de los lapsi y la validez del Bautismo que dieron a la Iglesia un armazón universal reconocible desde Cartago hasta Alejandría. El culto a los mártires, la memoria de sus actas y la caridad organizada en torno a los presos y sus familias unieron a las distintas comunidades mostrando al mundo pagano una fe, una moral y una esperanza muy superiores a las del decadente paganismo.Por eso, cuando cesa la tormenta —del edicto de tolerancia de Galerio a la paz de Constantino— la Iglesia no solo había sobrevivido, sino que salía del periodo persecutorio más unida, más clarificada en su doctrina y más creíble ante la sociedad. Las grandes persecuciones buscaron destruirla, sin embargo, en la práctica, consolidaron su fe, su estructura y su conciencia de misión universal.
¿Qué supuso el edicto de Constantino y cómo termina el paganismo?
El Edicto de Milán (313) supuso un giro histórico, por primera vez el cristianismo obtuvo la libertad plena de culto, la igualdad jurídica con los cultos tradicionales y la devolución de sus bienes confiscados. El emperador Constantino dejó de perseguir a la Iglesia para pasar a protegerla: i) financió la construcción de basílicas como la de san Pedro, san Pablo, san Lorenzo; ii) trasladó al palacio Laterano al papa; iii) liberó al clero de las cargas municipales; iv) permitió las donaciones testamentarias a la Iglesia; v) reconoció las manumisiones de esclavos hechas ante la Iglesia; vi) estableció el descanso dominical. Sin prohibir de entrada el paganismo —incluso mantuvo el título de Pontífice Máximo de la religión pagana romana y la iconografía clásica en las monedas— dejó de celebrar los sacrificios públicos a los dioses y empezó a legislar contra las prácticas idolátricas degradantes, como la adivinación privada y los cultos lujuriosos. Además, cuando edificó la nueva capital, Constantinopla, dio un rostro cristiano al Imperio.
El final del paganismo antiguo llegó a través de una serie de etapas. Los hijos de Constantino dictaron prohibiciones contra los sacrificios (341) y el cierre de los templos paganos (346), aunque con una eficacia irregular. Juliano el Apóstata intentó la restauración del viejo paganismo, pero su proyecto se deshizo tras su muerte. La cristianianización ya era irreversible. Después, Graciano retiró el altar de la diosa Victoria del Senado y, con el emperador hispano Teodosio, se dio el paso definitivo: en el año 380 el cristianismo católico proclamado en el concilio de Nicea fue declarado la religión del Estado. El paso siguiente fue prohibir las reuniones heréticas y, entre los años 386 y 392, se ordenó el cierre definitivo de todos los templos idolátricos, equiparando el culto pagano al delito contra el emperador (lesa majestad). En la práctica, las grandes ciudades se cristianizaron rápidamente, aunque los viejos cultos quedaron relegados al ámbito rural —«pagos», «paganos»— hasta su extinción paulatina. Así, se transitó desde el edicto de tolerancia del 313, en menos de un siglo, a un Imperio confesionalmente cristiano.
¿Cómo nacen las primeras herejías?
En los siglos siguientes, las primeras herejías nacen cuando la Iglesia, ya extendida y variada empieza, a tensionarse por dentro. Por un lado, algunos quieren seguir atados a la Ley de Moisés —los judeocristianos—, mientras que otros, en reacción, predican una libertad sin norma; de ahí brotan los ebionitas judaizantes y el antinomismo libertino que mencionan los textos apostólicos. A esto se suma la ansiedad por el fin de los tiempos, que lleva a lecturas literalistas del Apocalipsis y al milenarismo. Sin pasar por alto el prestigio desmesurado de los líderes carismáticos que se sitúan por encima de la autoridad —como Montano— con sus particulares profecías y un rigorismo extremo que desprecia la materia, prohibiendo el matrimonio y negando el perdón de ciertos pecados. En el plano doctrinal, la presión cultural y filosófica del entorno empuja a algunos a simplificar y tergiversar el misterio cristiano, así la herejía del adopcionismo convierte a Jesucristo en un mero hombre adoptado por Dios (Teodoro, Pablo de Samosata), y el monarquianismo modalista borra la Trinidad reduciéndola a modos de un único Dios (Sabelio).
¿Y cómo se combatieron?
Pues en primer lugar, y a diferencia de lo sucede en la Iglesia desde el concilio Vaticano II, las herejías —y los herejes también— se condenaron y combatieron, lo que adquiere una importancia fundamental. Se luchó contra ellas en el plano doctrinal con la Iglesia actuando como un Cuerpo: i) se convoca el Concilio de Jerusalén que pone coto al particularismo judaico; ii) los distintos obispos y el mismo obispo de Roma intervienen en las crisis concretas, convocando concilios que examinan y condenan los errores —como el montanismo— y también a sus sembradores, excomulgando a quienes persisten en ellos. Al mismo tiempo se clarifica la fe al fijar fórmulas comunes (el símbolo romano-apostólico y el Niceno-constantinopolitano), se catequiza con textos como la Didaché y se ordena la vida sacramental, lo que produce tanto el desarme del rigorismo (al afirmar la penitencia) como del laxismo. Crucialmente, aparecen escuelas y doctores —los Padres de la Iglesia— que argumentan con rigor: san Clemente y san Atanasio corrigen los milenarismos y desvaríos exegéticos; Tertuliano y luego Hipólito refutan a los adopcionistas y modalistas, mostrando que la novedad cristiana no son ocurrencias privadas, sino el depósito de la fe recibido de los Apóstoles —la Tradición— y custodiado por la Iglesia.
¿Cómo se fue consolidando el dogma católico?
Después de la paz constantiniana del 313 y del cierre del ciclo de las grandes persecuciones, las polémicas ya no provinieron desde el exterior de la Iglesia (ad extra), sino desde dentro (ad intra). Primero aparecieron las herejías sobre la salvación, como el pelagianismo. Pelagio fue un monje que negaba el pecado original reduciéndolo a un simple mal ejemplo y confia en que el hombre puede realizar el bien por sus solas fuerzas sin la ayuda de la gracia. San Agustín le respondió mostrando que todo comienzo, progreso y perseverancia en el bien es obra de la gracia de Dios. La Iglesia zanjó la cuestión en África y, finalmente, en Occidente con el concilio de Orange II (529), donde se condenó tanto el pelagianismo como su versión mitigada, el semipelagianismo.
En paralelo siguieron latentes un catálogo de errores trinitarios y cristológicos. Persistieron restos del arrianismo, herejía que negaba la divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, y del macedonianismo, que negaba la divinidad del Espíritu Santo. Por un lado, el nestorianismo separaba tanto la divinidad y la humanidad que terminaba hablando de dos personas en Cristo; por eso el concilio de Éfeso (431) proclamó a la Virgen María Theotokos (Madre de Dios) y afirmó la unicidad de persona del Verbo encarnado. Como reacción vino el monofisismo, que absorbía la humanidad en la divinidad y negaba las dos naturalezas de Cristo; el concilio de Calcedonia (451) definió con claridad que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, «sin confusión ni división, sin cambio ni separación», dos naturalezas unidas en una sola persona divina. Más tarde, el monotelismo intentó salvaguardar las dos naturalezas, pero reduciéndolas a una única voluntad divina; esta herejía también fue condenada por la Iglesia al afirmar en armonía las dos voluntades en Cristo, divina y humana.
En el siglo VI, buscando apaciguar a los monofisitas, surgió la controversia de los «tres capítulos», esto es, los escritos contrarios a san Cirilo por parte de Teodoro de Mopsuestia, Teodoreto e Ibas de Edesa y, a la vez, se reavivó la cuestión acerca de los errores teológicos de Orígenes. El emperador Justiniano alentó ambas causas, obligando a que el concilio de Constantinopla II (553) condenara los «tres capítulos» junto con los errores atribuidos a la teología origenista. Todo este camino muestra el ritmo de la ortodoxia, pues cada error en la fe o herejía obligó a precisar dogmáticamente la fe —sobre la gracia frente a Pelagio, sobre la unidad de la persona de Cristo frente a Nestorio, sobre la dualidad de naturalezas frente a Eutiques, y sobre la integridad de su voluntad humana frente a los monotelitas—hasta consolidar el mapa dogmático de la Iglesia antigua.
¿Por qué es importante conocer el origen de la vida consagrada, del celibato sacerdotal y de la Liturgia antigua?
La respuesta es sencilla: porquesólo el origen da sentido al presente. Al conocer el nacimiento de la vida religiosa, el celibato o la inmemorial y venerable liturgia romana (ya codificada en el siglo IV por el papa hispano san Dámaso), se entiende que no se trata de ocurrencias de una época pretérita y superada, sino del fruto de un desarrollo orgánico de la fe. Es la única forma de no caer en anacronismos, como el caso del arqueologismo litúrgico actual, así como de los discursos mitológicos acerca del cristianismo primitivo que: i) condeno y persiguió a las herejías y a los herejes; ii) fue radicalmente antipagano y nada ecumenista; iii) subordinó la política a la religión y la moral. Por el contrario, desde el Vaticano II la Iglesia ha seguido el camino opuesto: i) negándose a condenar y perseguir a las herejías y los herejes; ii) practicando un ecumenismo que no es más que sincretismo religioso; iii) subordinando la fe y la moral al poder político absoluto de la democracia liberal. En nombre de una evanescente reforma que decía pretender retornar a la pureza del cristianismo primitivo, el aggiornamento o actualización empujado por el Vaticano II ha terminado diluyéndose en la Modernidad putrefacta.
Retomando la perspectiva histórica pongamos un ejemplo. En Hispania tras la conversión del rey Recaredo (589) y con los concilios de Toledo —en especial el IV (633)—, la Iglesia fijó un rito propio, el hispánico-visigótico o mozárabe, y articuló la disciplina y la doctrina para toda la comunidad política. Es lo que muestra la identidad y continuidad del catolicismo: la liturgia, el monacato y el celibato no aparecen por una moda pasajera, sino porque expresan teológicamente: i) la fe teologal y la vida sobrenatural que sostienen a la Iglesia; ii) la entrega a Dios en su radical totalidad.
Conocer la manera histórica en la que el cristianismo como religión se configuró social y políticamente aporta el criterio a seguir para hoy: la reconquista de la Cristiandad. Por poner una analogía, los concilios toledanos fueron un verdadero «taller» donde se unificó la liturgia, se reguló la penitencia, el matrimonio o incluso la consagración de los reyes debido a la subordinación del poder político a la ley moral natural y a la ley divina positiva. Fueron decisiones trascendentales que partieron de la fe y, a la vez, modelaron la cultura, el derecho y la vida privada y pública. El estudio atento de cómo se realizó entonces ayuda a discernir la Tradición católica e hispana de la Revolución, siempre anticatólica y, por extensión, hispanófoba.Por último, desde los orígenes del cristianismo es evidente su señal identitaria que es la catolicidad, una misma fe con la diversidad legítima de ritos —en Occidente el romano, el hispano-mozárabe y el ambrosiano; en Oriente, el rito de san Juan Crisóstomo o de san Basilio—.
Los orígenes tradicionales en la articulación de la liturgia y sus constantes históricas tan distintas de la Misa nueva inventada en 1969, permiten responder a los tópicos tanto de los ignaros como de los ideólogos de todo pelaje, así como vivir con más hondura lo que la Iglesia siempre creyó, celebró y amó desde el principio. Ya lo afirmó nítidamente san Pablo: «Os he transmitido lo que recibí» (1 Cor 11, 23). El papa Esteban: «No se introduzca nada nuevo, sino sólo lo que ya se ha transmitido» (Epístola 74). Y el gran Eugenio d´Ors: «Lo que no es Tradición es plagio» (La Veu de Catalunya, 1911).
Enlace curso del padre Gabriel: https://escuelacatolica.online/cursos/curso-de-historia-antigua-de-la-iglesia-catolica/
Manual de historia escrito por el padre que se puede adquirir por Amazon: https://amzn.eu/d/aQHnczD
Por Javier Navascués
7 comentarios
Le deseo a él y a la Escuela Melchor Cano el mayor de los éxitos y el mejor de los futuros.
Y qué bueno que esté disponible el manual, aun para quienes no puedan participar en el curso.
históricas tan distintas de la Misa nueva inventada en 1969
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Y Trento dice: el Concilio de Trento declara expresamente: “En la administración de los sacramentos, salvando siempre su esencia, la Iglesia siempre ha tenido potestad, de establecer y cambiar cuanto ha considerado conveniente para la utilidad de aquellos que los reciben o para la veneración de estos sacramentos, según las distintas circunstancias, tiempos y lugares” (Dz 1728).
Y el punto 83 del Catecismo mayor apuntala Trento diciendo:
83. Es preciso distinguir de ella las "tradiciones" teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales nacidas en el transcurso del tiempo en las Iglesias locales. Estas constituyen formas particulares en las que la gran Tradición recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las diversas épocas. Sólo a la luz de la gran Tradición aquéllas pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía del Magisterio de la Iglesia.
No me gusta nada como habla usted de la Santa Misa.
__________________________________
Pufff!! Cómo huele a rechazo del novus ordo Missae.
La Misa postconciliar del Novus Ordo (1970), promulgada por el Papa Pablo VI y recibida por todos los Obispos católicos, es verdadera, santa y santificante, «porque así lo enseña y lo manda la Santa Madre Iglesia». Cuando el Papa da una aprobación solemne a unos Ritos litúrgicos renovados –Misa, Sacramentos, Horas–, está ejercitando al mismo tiempo su autoridad docente y su autoridad de gobierno pastoral. Y en los dos aspectos compromete la infalibilidad de la Sede de Pedro.
1.-La liturgia es el modo máximo del Magisterio ordinario de la Iglesia. El Papa es bien consciente de que al entregar unos libros litúrgicos a 4.000 Obispos, cientos de miles de sacerdotes y mil millones de bautizados católicos, para que ateniéndose a ellos celebren los Divinos Misterios, compromete la infalibilidad de su Magisterio pontificio, pues lex orandi, lex credendi. Sabe perfectamente que la liturgia «es el órgano más importante del Magisterio ordinario de la Iglesia» (Pío XI, al abad Capelle, 12-XII-1935; cf. Mediator Dei 1947,14). Se comprende por eso que en el Concilio de Trento fuera tan fuerte la reacción de la Iglesia frente a las terribles impugnaciones de Lutero contra de la Misa católica: «si alguno dijere que el Canon de la Misa contiene errores y que por esta causa se debe abrogar, sea anatema» (1562, Dz 1756, canon 6). Eso por un lado, pero por otro:
2.-La Autoridad apostólica de la Iglesia goza de una asistencia prudencial infalible cuando promulga unos Ritos litúrgicos, que siempre son evoluciones homogéneas de Ritos precedentes.
En consecuencia, por ambas razones a la vez, la Liturgia renovada después del Concilio Vaticano II ha de ser «creída» –Credo in Ecclesiam– y ha de ser «aceptada» como santa y santificante, como exenta de todo error y como positivamente benéfica para el pueblo cristiano. No es perfecta, por supuesto, y admite perfeccionamientos ulteriores que, muy probablemente, la Providencia divina nos concederá a su tiempo.
Es, pues, objetivamente un grave pecado y un escándalo rechazar de plano la Misa del Novus Ordo, calificándola públicamente de «Misa INVENTADA», «Misa de Lutero», «Misa de Bugnini», etc. Y tal barbaridad no puede ser justificada en modo alguno aduciendo infiltraciones masónicas, reuniones con expertos protestantes, Bugninis y relatos verídicos de los Cardenales Antonelli y Stickler.
Dejar un comentario