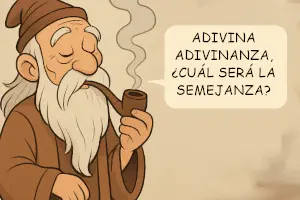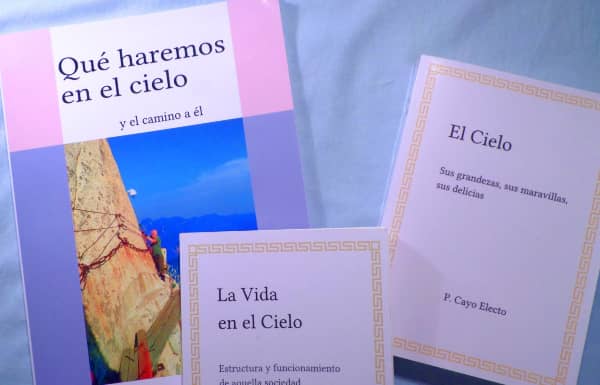Noemí Saiz habla de su libro, de inspiración católica, que previene del mal uso de las redes en niños

Noemí Saiz Saiz (Las Palmas de Gran Canaria, 1976) es filóloga, escritora, empresaria y madre de familia numerosa. Licenciada en Filología Clásica, con estudios en Teología Espiritual y Técnico Superior en Producción Audiovisual, lidera el Grupo Affinsa, especializado en el acompañamiento a instituciones religiosas, desde la gestión patrimonial hasta la comunicación. Es también creadora de www.buscoalgomas.com, una web vocacional que conecta a quienes buscan una vida con sentido. De este libro nació también el proyecto Trabajando Esperanza que, a través de charlas, libro-fórums y mentorías, busca acompañar a familias, jóvenes e instituciones en su camino de crecimiento y sentimiento.
Nos habla en esta ocasión de su novela A fuego lento, que previene del mal uso de las redes en niños
¿Por qué decidió escribir una novela que encierra una enseñanza?
Fue algo muy concreto. Mi hija, con trece años recién cumplidos, se hizo con un móvil viejo que había por casa.
Lo peor no fue descubrir el engaño y lo poco que habían calado nuestros argumentos, si no lo que vimos al mirar el móvil. Como no borraba nada, convencida de que nunca lo descubriríamos (ni siquiera recordábamos la existencia de ese móvil), ahí estaban las conversaciones, las formas de hablar y lo acelerado que había ido todo en menos de dos meses.
La sangre no había llegado al río, pero me impresionó lo rápido que podía desbordarse.
La regañina y castigos, aunque necesarios, no le estaban calando y, como a ella le gusta leer, pensé que no hay mejor manera de vivir algo que no se ha vivido que dentro de un libro. Así nacieron “A fuego lento” y Marta, una chica con una situación similar que termina metiendo más la pata porque sus padres tardan en descubrir el móvil.
¿Por qué la principal enseñanza es alertar sobre los riesgos de exponer a los niños y adolescentes a las redes sociales sin control?
Porque hoy todo pasa por una pantalla y los padres pensamos que si el niño es bueno no habrá problema. Pero no va de ser bueno o malo. Marta era una niña buena, como lo era mi hija: buenas notas, responsable, de las que no dan guerra en casa.
Un chaval puede ser muy maduro para su edad, sí, pero con 13, 14 o 16 años esa madurez siempre será limitada. Es lo lógico: su cabeza todavía está en construcción. Y ahí es donde las redes enganchan, porque ofrecen dopamina, comparación y un ritmo que no saben manejar.
En realidad, más que hablar solo de límites, lo importante es darles tiempo y capacidad: tiempo para crecer y capacidad de entender, de discernir, de decidir bien. Y con 13 años esa formación sigue siendo muy corta, muy limitada. Ese es el gran peligro: ponerles delante un mundo que todavía no están preparados para sostener.
¿Por qué es partidaria de que los niños no tengan acceso a las pantallas?
No digo que no puedan ver nunca una pantalla, digo que no tengan acceso propio y sin control. A veces pensamos que si les cogemos el móvil todas las noches y lo revisamos de vez en cuando está todo resuelto. Y no, no es así. Un niño de 10, 11 o 12 años ya ha aprendido a borrar, a entrar en incógnito… y tú no vas a saber ni la mitad de lo que hace.
Por eso no se trata solo de vigilar, sino de entender que todavía no tienen el tiempo ni la capacidad de discernir suficiente. Con 13 años no saben parar, no saben medir, no saben calibrar consecuencias. Y si a un chaval que todavía no puede decidir bien le das un aparato que es como una autopista sin semáforos, ¿qué esperamos?
Cuanto más tarde tengan un dispositivo propio, mejor. Y cuando llegue, que llegue acompañado, que nos haya dado tiempo a hablar y formar.
¿Cuáles son los principales peligros a los que se exponen?
El mayor peligro es que ese aparato acelera procesos. Y con procesos me refiero a todo: cómo hablan, cómo se relacionan, lo que buscan, lo que desean. Van demasiado deprisa para la edad que tienen.
Ahí entran varios riesgos: la sexualización prematura, el acceso a contenido de adultos y el llegar a creer que eso es lo que tienen que buscar; la incapacidad de esperar, porque todo lo quieren ya; y con eso, la pérdida de etapas que nunca van a volver.
Ese es el punto clave: lo que se pierde no se recupera. La infancia, la ingenuidad, la forma de disfrutar las cosas a su tiempo… si se saltan, ya no hay marcha atrás.
¿Añora su infancia, en la que no había móviles y todo tenía más encanto y los niños más imaginación, más inocencia, más ganas de jugar sanamente…?
No añoro mi infancia como tal. Lo que añoro es el sabor de esa infancia, que enseña a saborear la vida. En A fuego lento esa nostalgia aparece todo el tiempo: la belleza de la espera, de un “me gustas” dicho después de conocerse y no lanzado a toda prisa en un WhatsApp o en Instagram porque se te va el autobús; la emoción de un roce de manos y una sonrisa que lo dice todo.
Esa lentitud buena la ejemplifico en la novela con la tarta de chocolate de la abuela de Marta: el tiempo que lleva prepararla, esperar a que enfríe y, al final, lo bien que sabe. Esa espera es parte del regalo.
Hoy los chicos lo quieren todo ya, y esa prisa les roba experiencias que nunca volverán. Por eso hablo de esa infancia: no porque fuera perfecta, sino porque muestra cómo aprender a saborear la vida a su tiempo.
¿En qué medida el libro tiene un trasfondo sutil católico y de defensa de los valores tradicionales?
Vivimos en una sociedad donde a nuestros hijos se les cuelan ideologías en cada serie, en cada canción, en cada libro juvenil. Yo vi necesario hacer lo mismo, pero al revés: meter mi fe, no como un discurso pesado, sino como un atrezo natural dentro de una novela que engancha.
Por eso en A fuego lento aparecen la familia católica, la Iglesia como hogar, la adoración eucarística, el perdón sacramental —que es el eje fundamental de la historia, por eso su sobrenombre es “70 veces 7”—. Están presentes de manera clara, pero sin molestar: la historia central lleva la batuta y todo lo demás acompaña.
Y en ese acompañar se nota mi fe, porque creo que educar sin Dios es dejar a los chicos sin una meta. La trama no les sermonea, pero sí les ofrece un camino donde la verdad, el perdón y la esperanza se vuelven posibles.
¿Por qué aborda también el peligro de la incomunicación dentro de la familia?
La falta de comunicación en casa no es el problema central de la novela y, fíjate, pienso que igual tampoco de nuestra sociedad.
No creo que el tío Agustín y la tía Agustina, en un pueblo de la Alcarria, tuvieran charlas profundas cada noche con sus hijos. Pero rezaban juntos, ponían límites claros, cenaban mirándose a la cara y sabían quiénes eran los amigos de sus hijos, dónde estaban y qué hacían.
Hoy, muchas veces, no sabemos nada. Y esa falta de presencia —más que la falta de conversación— es la que abre un hueco enorme. Tenemos que hablar con nuestros hijos, claro que sí, pero sin agobiarnos… hay edades en las que estas conversaciones son más complicadas y niños con los que es más difícil. Pero es mucho más importante estar, ser un referente para ellos.
¿Por qué aconseja que lean primero el libro los padres?
Por un lado, leer la historia de Marta, nos ayuda a empatizar con nuestros hijos. A los padres a veces se nos hace complicado entender, porque no lo hemos vivido, los procesos por los que pueden estar pasando. Al leer, descubrimos que Marta es una buena niña —como lo pueden ser los nuestros, con buenas notas, responsable, sin dar problemas en casa— y, aun así, una decisión aparentemente “no tan mala” la coloca en una situación que no tocaba. Eso, además de ayudarnos a ponernos en su lugar, abre mucho los ojos.
Y, desde la empatía, es mucho más fácil entablar conversaciones complicadas. La historia permite hablar de los personajes y de lo que les ocurre, y a la vez detectar —o al menos intuir— qué piensan nuestros hijos sobre estas problemáticas que, de una u otra forma, forman parte de su entorno. Así, lo que en frío podría sonar a “ya está mi madre con lo de siempre”, se convierte en un diálogo compartido a partir de una historia que les engancha.
Por Javier Navascués
4 comentarios
hoy, en otro blog, me he referido a la novela "el nombre de la rosa" de Umberto Eco, y ahora leyendo esta entrada del Sr.Navacués acerca de la omnipresencia de las pantallas, me ha recordado cuando Fray Guillermo advierte a un estudioso la importancia de los libros, de hombres que viven entre libros, con los libros, de los libros ... hoy hemos cambiado los libros por las pantallas, aunque por desgracia con gran pérdida de erudición y conocimiento.
----
Yo todavía no tengo niños; si los tuviera los alejaría lo más que pueda de las pantallas.
Y eso que, como Bencio el estudioso del norte (de "el nombre de la rosa") que vivia de los libros, yo vivo de las 'pantallas'.
Saludo,
Dejar un comentario