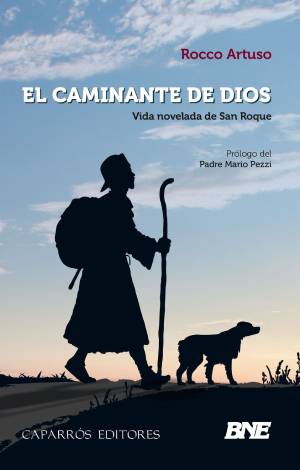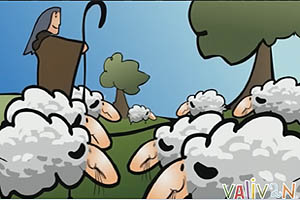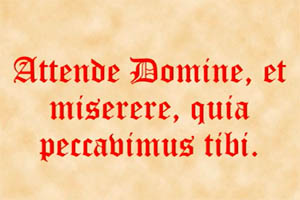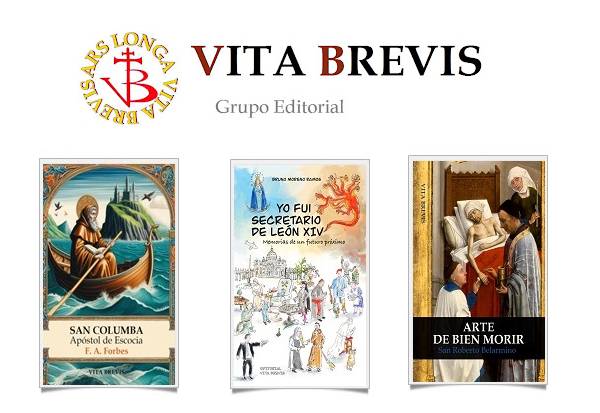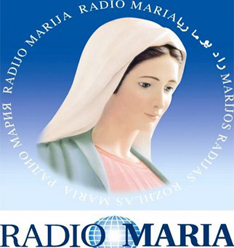En el primer volumen de su trilogía, Jesús de Nazaret, el papa Benedicto XVI elogió las importantes contribuciones que el análisis histórico-crítico de las «formas» y de las «redacciones» literarias de los textos antiguos había aportado a la comprensión de la Biblia. El papa también sugirió que ya se habían cosechado los frutos esenciales de ese método y que había llegado el momento de adoptar un enfoque menos diseccionador de la interpretación bíblica: uno que «leyera los textos [bíblicos] individuales dentro de la totalidad de la Escritura, que luego arroja luz sobre los textos individuales»; que tuviera en cuenta «la tradición viva de toda la Iglesia»; y que leyera la Biblia en el contexto de la fe de la Iglesia y las verdades entrelazadas dentro de esa fe.
¿Podría decirse algo análogo sobre las recientes exploraciones de la Iglesia sobre la «sinodalidad», es decir, que sus frutos esenciales ya se han cosechado y que ha llegado el momento de aplicarlos a la misión de la Iglesia, que (como nos ha recordado el papa León desde su elección) es la proclamación de Jesucristo como luz de las naciones y respuesta a la pregunta que es toda vida humana?
¿Cuáles son los frutos de los últimos años de «sinodalidad»?
En primer lugar, se ha escuchado a las Iglesias más jóvenes de África y Asia, donde se encuentran muchas partes vivas del catolicismo mundial. Sus voces se hicieron más fuertes a medida que se desarrollaba el proceso sinodal durante varios años. Y en las discusiones entre los cardenales antes de la elección del papa León, parecía que eso era lo que significaba la «sinodalidad» para muchos cardenales de las llamadas «periferias»: se nos toma en serio. Eso es algo muy bueno.
En segundo lugar, se ha subrayado el mandato misionero universal que exhorta a todos los católicos bautizados a ser evangelizadores. Lo mismo ocurre con la llamada universal a la santidad, que hace posible vivir ese mandato misionero. Eso también es muy positivo.
En tercer lugar, se ha identificado el obstáculo que supone el sistema de castas clericales para la evangelización. El proceso sinodal ha demostrado que los pastores ordenados que escuchan, piden consejo y colaboran con aquellos a quienes están llamados a dirigir son los más eficaces de la Iglesia. Además, ahora deberíamos saber que ya existen estructuras colaborativas y consultivas en la mayor parte de la Iglesia mundial, y que ser una Iglesia permanentemente en misión tiene menos que ver con quién ocupa qué puesto en la Curia Romana (o en la cancillería diocesana) que con aquellos que, en las órdenes sagradas, empoderan a los laicos para la evangelización.
En cuarto lugar, las partes vivas de la Iglesia universal han demostrado de manera contundente que una evangelización exitosa significa ofrecer y vivir el catolicismo en su plenitud, sin quedarse estancados en la Iglesia del «quizás». Sin duda, la vida de fe es un camino continuo. Sin embargo, el camino debe tener un destino, y la claridad sobre la doctrina y la vida recta nos mantiene centrados en ese destino: el Reino de Dios manifestado en la persona de Jesucristo. El testimonio audaz de esa verdad ha sido otro fruto del Sínodo sobre la sinodalidad.
Suponiendo que el proceso sinodal no es un fin en sí mismo y reconociendo que el proceso sinodal de 2021-2024 ha producido algunos buenos frutos, tal vez se pueda sugerir que ahora es el momento de pasar de la sinodalidad a la aplicación de los frutos de los últimos tres años a la misión y la evangelización.
No está claro cómo facilitará esa transición la reciente publicación de la secretaría general del Sínodo, «Caminos para la fase de implementación del Sínodo 2025-2028». El documento prevé un proceso de tres años, largo (y muy costoso), de reuniones nacionales y continentales, seguido de una «Asamblea Eclesial» mundial en Roma, también larga (y aún más costosa), cuya naturaleza no está definida. Además, este nuevo proceso, tal y como lo describe la hermana Nathalie Becquart, funcionaria de la secretaría del Sínodo, no pretende resolver las «tensiones» entre «bandos» en un «acuerdo imposible», sino gestionar esas tensiones en un «dinamismo» que se vivirá de forma diferente en los distintos sectores de la Iglesia mundial.
En este 1700 aniversario del Concilio de Nicea, vale la pena señalar, con el padre Gerald Murray, que si se hubiera adoptado ese enfoque entonces, hoy no habría un Credo universalmente profesado en la Iglesia. En Nicea, las «tensiones» en la Iglesia no se resolvieron de forma dinámica, sino definitiva: la negación arriana de la divinidad de Cristo fue rechazada con autoridad y la ortodoxia cristiana fue afirmada con autoridad.
No es menospreciar los logros del proceso sinodal 2021-2024 sugerir que sus frutos esenciales ya se han cosechado y que es hora de seguir adelante: no con más reuniones, ni con debates circulares sobre cuestiones ya zanjadas de la fe y la práctica católicas, sino con la proclamación de Jesucristo quien, como enseñó el Vaticano II, revela la verdad sobre Dios y la verdad sobre nosotros.
Publicado originalmente en FT, traducción InfoCatólica