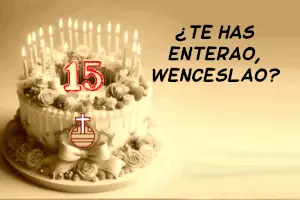La ciencia y la fe: la enseñanza de san Agustín
 Para aproximarse a la cuestión de la relación entre la ciencia y la fe resulta útil leer a los grandes autores de la historia cristiana. Entre ellos, destaca con méritos propios san Agustín, obispo de Hipona (354-430). En uno de sus escritos, titulado “De Genesi ad litteram”, advierte de lo contraproducente que resulta, amparándose de modo erróneo en los textos bíblicos, contradecir los datos que sobre el conocimiento del mundo proporcionan la razón y la experiencia.
Para aproximarse a la cuestión de la relación entre la ciencia y la fe resulta útil leer a los grandes autores de la historia cristiana. Entre ellos, destaca con méritos propios san Agustín, obispo de Hipona (354-430). En uno de sus escritos, titulado “De Genesi ad litteram”, advierte de lo contraproducente que resulta, amparándose de modo erróneo en los textos bíblicos, contradecir los datos que sobre el conocimiento del mundo proporcionan la razón y la experiencia.
Esta actitud impide la correcta interpretación de la Escritura y daña la credibilidad de la fe: “Acontece, pues, muchas veces que un infiel conoce por la razón y la experiencia algunas cosas de la tierra, del cielo, de los demás elementos de este mundo, del movimiento y del giro, y también de la magnitud y distancia de los astros, de los eclipses del sol y de la luna, de los círculos de los años y de los tiempos, de la naturaleza de los animales, de los frutos, de las piedras y de todas las restantes cosas de idéntico género; en estas circunstancias es demasiado vergonzoso y perjudicial, y por todos los medios digno de ser evitado, que un cristiano hable de estas cosas como fundamentado en las divinas Escrituras, pues al oírle el infiel delirar de tal modo que, como se dice vulgarmente, yerre de medio a medio, apenas podrá contener la risa. No está el mal en que se ría del hombre que yerra, sino en creer los infieles que nuestros autores defienden tales errores, y, por lo tanto, cuando trabajamos por la salud espiritual de sus almas, con gran ruina de ellas, ellos nos critican y rechazan como indoctos”.
En otro pasaje, el santo obispo explica que el objetivo de la Escritura no es proporcionar conocimientos acerca de la cosmología o de otras ciencias, sino acerca de la salvación eterna: “nuestros autores sagrados conocieron sobre la figura del cielo lo que se conforma a la verdad, pero el Espíritu de Dios, que hablaba por medio de ellos, no quiso enseñar a los hombres estas cosas que no reportaban utilidad alguna para la vida futura”. No sé si Galileo habría leído o no a san Agustín, pero no se apartaba de su juicio cuando en una de sus cartas escribía: “La intención del Espíritu Santo es enseñarnos cómo se va al cielo y no cómo vaya el cielo”.
Esta delimitación de competencias, por decirlo de algún modo, no significa que los creyentes hayan de descuidar el conocimiento que proporcionan las ciencias. Todo lo contrario, han de tenerlo muy en cuenta, ya que permite una visión más global del mundo. En “De Doctrina christiana”, san Agustín anima a los jóvenes cristianos a hacerse cargo del conocimiento científico, también del aportado por los paganos. Y establece un criterio muy claro, en relación con la ciencia cultivada por los paganos: hay que comportarse como los hebreos con los egipcios. Durante la esclavitud en Egipto, los egipcios impusieron muchas cargas a los hebreos, pero también les proporcionaron conocimientos útiles. Asimismo, las ciencias de los paganos contienen, mezcladas con supersticiones, “artes liberales, más acordes con el servicio de la verdad, y algunos utilísimos preceptos morales; entre ellos se encuentran incluso algunas verdades sobre el culto del único Dios”. En resumen, todo lo que de positivo hay en el mundo y en los hombres tiene un gran valor porque se remite últimamente a Dios.
No existe ninguna razón que obligue al conflicto entre ciencia y fe. Más bien, muchos motivos animan al diálogo, como ha recordado recientemente el arzobispo teólogo Rino Fisichella en un interesante ensayo (“L’albero della scienza. Dio e/o Galileo”). La fe, y su discurso razonado, que es la teología, puede aprender mucho de las ciencias. Y las ciencias, como cualquier otro saber humano, han de estar al servicio del hombre, valorando aquellos conocimientos que pueden contribuir a una convivencia respetuosa de la ética y a responder a la búsqueda del sentido de la existencia.
Guillermo Juan Morado.
Publicado en Atlántico Diario.
Los comentarios están cerrados para esta publicación.