Sed sumisos unos a otros
 En la Carta a los Efesios San Pablo parte de los planes eternos de Dios para ayudar a los creyentes a profundizar en el misterio de Cristo y, en conformidad con la lógica de la Encarnación, no se olvida de dar consejos concretos sobre el comportamiento de los cristianos. Nuestra vida viene de Dios, pero Dios no está lejos; es un Dios cercano, que nos sale al encuentro en la cotidianidad de nuestras vidas.
En la Carta a los Efesios San Pablo parte de los planes eternos de Dios para ayudar a los creyentes a profundizar en el misterio de Cristo y, en conformidad con la lógica de la Encarnación, no se olvida de dar consejos concretos sobre el comportamiento de los cristianos. Nuestra vida viene de Dios, pero Dios no está lejos; es un Dios cercano, que nos sale al encuentro en la cotidianidad de nuestras vidas.
La fe ilumina la existencia, proyecta su luz sobre las realidades humanas para esclarecerlas, purificarlas y elevarlas. Con una formulación que desagradaría profundamente a Nietzsche, que no veía en ello más que una “moral de esclavos”, negadora de la vida, San Pablo dice: “Sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo” (Ef 5,21). Pero la sumisión paulina no es la esclavitud atisbada por Nietzsche.
El modelo moral, para un cristiano, es Cristo. Y Cristo no ha negado la vida, sino que la ha afirmado, aunque el camino que conduce a la vida, a la auténtica vida, resulte para unos ojos descreídos un tanto paradójico: “Quien quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará” (Mc 8,35). Perder y ganar. No se pueden entender estas palabras desde la dialéctica del amo y del esclavo, sino desde el modelo de un Dios que se hizo hombre para reconciliar a los hombres con Dios y para que los hombres, finalmente, por gracia, pudiesen ser semejantes a Dios.
El cristianismo, decía Benedicto XVI, no es un no. Es un sí: “El cristianismo, el catolicismo, no es un cúmulo de prohibiciones, sino una opción positiva. Y es muy importante que esto se vea nuevamente, ya que hoy esta conciencia ha desaparecido casi completamente”, comentaba en 2006 en una conversación con periodistas alemanes. El “no” está siempre a favor de un “sí” mayor. Aquí reside la clave de la aparente paradoja de Cristo, en la que la Resurrección triunfa sobre la muerte asumiendo la muerte.
“Sed sumisos unos a otros”, pero no de cualquier modo, sino “en el temor de Cristo”. No cabe un planteamiento más igualitario que el que brota de reconocer a un Señor común que no nos esclaviza, sino que, pasando por encima de cualquier convencionalismo, nos otorga una nueva dignidad, la de los hijos de Dios: “No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gál 3, 28).

 Los saduceos formaban un importante grupo religioso dentro del judaísmo. No creían ni en la inmortalidad del alma ni en la resurrección de los muertos y, en consecuencia, tampoco en la recompensa o castigo después de la vida presente. Se remitían a los cinco libros del Pentateuco, los únicos que ellos reconocían, en los que, de modo explícito, no se habla de la resurrección. La pregunta que aquellos saduceos dirigen a Jesús no busca aclarar una duda, sino que es una pregunta malintencionada, pretendiendo asechar al Señor.
Los saduceos formaban un importante grupo religioso dentro del judaísmo. No creían ni en la inmortalidad del alma ni en la resurrección de los muertos y, en consecuencia, tampoco en la recompensa o castigo después de la vida presente. Se remitían a los cinco libros del Pentateuco, los únicos que ellos reconocían, en los que, de modo explícito, no se habla de la resurrección. La pregunta que aquellos saduceos dirigen a Jesús no busca aclarar una duda, sino que es una pregunta malintencionada, pretendiendo asechar al Señor. El papa Francisco ha expresado su deseo de tener una Iglesia pobre y para los pobres. Yo, hasta la fecha, no he conocido otra cosa. En los niveles en los que me muevo, ese desiderátum no es un desiderátum sino una realidad.
El papa Francisco ha expresado su deseo de tener una Iglesia pobre y para los pobres. Yo, hasta la fecha, no he conocido otra cosa. En los niveles en los que me muevo, ese desiderátum no es un desiderátum sino una realidad. La constitución dogmática “Dei Verbum” del Concilio Vaticano II enseña que en Jesucristo culmina la revelación divina: Dios “envió a su Hijo, la Palabra eterna, que alumbra a todo hombre, para que habitara entre los hombres y les contara la intimidad de Dios […]. Por eso, quien ve a Jesucristo, ve al Padre” (cf DV 4).
La constitución dogmática “Dei Verbum” del Concilio Vaticano II enseña que en Jesucristo culmina la revelación divina: Dios “envió a su Hijo, la Palabra eterna, que alumbra a todo hombre, para que habitara entre los hombres y les contara la intimidad de Dios […]. Por eso, quien ve a Jesucristo, ve al Padre” (cf DV 4).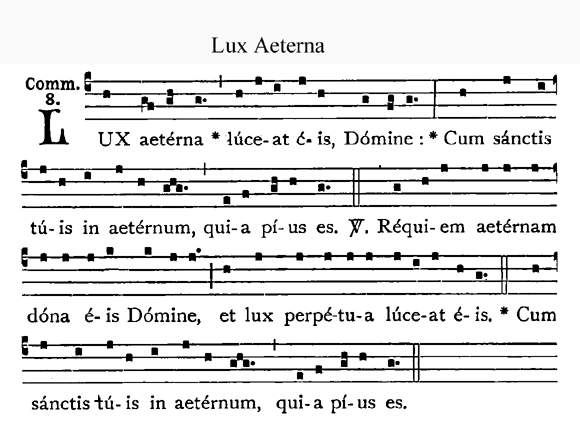 Conmemoración de los Fieles Difuntos
Conmemoración de los Fieles Difuntos














