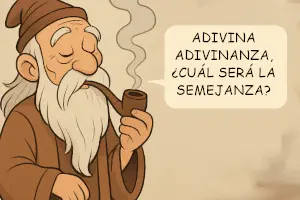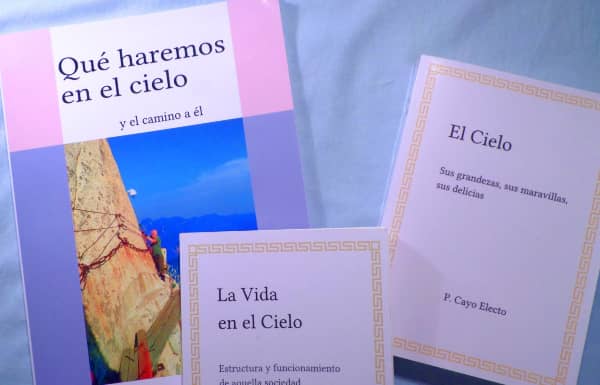García-Luengo: “La cruz sigue siendo una referencia para todos, un icono que une el cielo con la tierra”

Javier García-Luengo Manchado. Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca, habiendo obtenido Premio Extraordinario. Es miembro de número de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de México, correspondiente de la Academia Andaluza de la Historia, consejero de número del Instituto de Estudios Manchegos, de la Academia de la Hispanidad y miembro del Patronato de la Fundación Gregorio Prieto. Es profesor de la Escuela Universitaria de Artes TAI (U. Rey Juan Carlos) y de la Internacional de Valencia, habiendo desarrollado estancias de docencia e investigación en la Universidad Anáhuac de México, Cergy-Pontoise de París, La Sapienza de Roma, etc.Es colaborador del semanario Alfa y Omega (ABC).
¿Por qué decidió escribir un libro titulado La iconografía cristiana en el Arte español y mexicano de los siglos XX y XXI?
Más que una decisión, ha sido una consecuencia. Desde el año 2010, vengo abordando diferentes aspectos de la iconografía cristiana en la vanguardia de los siglos XX y XXI. De hecho, este libro no deja de ser un compendio de distintos artículos, capítulos y colaboraciones realizadas para múltiples publicaciones y actas de congresos. En muchas casos, el acceso a tales referencias es complicado, razón por la cual, al compendiar en la presente monografía estas aportaciones, se pretende, asimismo, mostrar y evidenciar una línea de trabajo y una temática bien articulada y justificada en cuanto al tema que nos ocupa.
¿Qué entendemos exactamente por iconografía?
Centrándonos estrictamente en este término, desde un punto de vista metodológico y en concreto por lo que implica en cuanto a los epígrafes que el presente libro aborda, la iconografía bien la podemos entender como un conjunto de imágenes que, amén de su significación eminentemente artística y formal, también asume unos paradigmas simbólicos, etnográficos, antropológicos, culturales e históricos, imprescindibles para comprender el fenómeno estético e icónico acuñado en este contexto, dentro de una tesitura determinada.
Por lo que a nosotros respecta, dentro de la tradición cristiana. Es por ello que esta monografía no se centre en el arte sacro o devocional, sino en aquellas manifestaciones que, desde el arte de vanguardia, han asumido y reinterpretado los principales iconos cristianos cual símbolos antropológicos, humanos, culturales, cultuales, y, sí, también religiosos, en el contexto de los discursos paradójicamente, rupturistas e iconoclastas en cuanto a la fenomenología cristiana en cualquiera de sus aspectos.
¿Por qué busca similitudes y paralelismos en el Arte de estos 2 países?
De alguna manera, abordar la iconografía cristiana en el arte mexicano y español responde, por una parte, a mi propia trayectoria. He tenido la suerte de vivir, trabajar e investigar el arte contemporáneo a un lado y otro del Atlántico. Lo cual no obsta, antes al contrario, para descubrir en sendos casos un camino paralelo, unas referencias comunes, pues México y España han vivido de forma semejante acontecimientos históricos como la exclaustración, la Guerra Civil, la Revolución, la persecución religiosa…
Todo ello se ha patentizado, de un modo u otro, con intención o no, en las principales manifestaciones artísticas de los creadores más destacados de la vanguardia en uno u otro país. Tales convergencias invitan, sin duda, a la confrontación, al diálogo y a la reflexión.
Lógicamente no podía faltar la cruz, que es el signo cristiano por antonomasia…
En efecto, a día de hoy, la cruz sigue siendo una referencia desde todos los puntos de vista. Allí donde la vemos la asociamos con la ayuda, con la salvación: la cruz roja, una farmacia… Los creadores mexicanos y españoles de la pasada centuria no fueron ajenos a tales connotaciones. Incluso entre aquellos más críticos con la religión o la Iglesia, no dejaron de mirar a un icono que en sí mismo une el cielo con la tierra, el abrazo del perdón… Como se evidencia en este libro, los muralistas mexicanos o el informalismo español, dan buena cuenta de ello.
¿Por qué las vírgenes dolorosas son tan dramáticas y cómo se vive este dramatismo en España y en México?
La Dolorosa, en definitiva, es un tema de plena actualidad. No deja de ser la madre que llora la ausencia de su hijo, es María que se desgarra por el Redentor. En ella, tantos creadores, creyentes o no, descubrieron y aprecian a tantas madres que a lo largo del siglo XX y XXI siguen sufriendo por los suyos, por su gente, por su familia. En definitiva, la interpretación que de esta advocación han hecho múltiples pintores o escultores de la centuria pasada, nos sigue poniendo ante la dimensión religiosa, pero también antropológica, de la Dolorosa, ante la agonía de los puñales, frente a los puñales que como a María, hoy, como en el Calvario, atraviesan el corazón de tantas madres.
Igualmente la Piedad es una gran metáfora del dolor divino y humano, está muy presente en el Arte de ambas naciones…
¿Hay dolor más grande que el de una madre ante un hijo muerto? Desgraciadamente ese es el día a día, es nuestro día a día, frente a tantas guerras, genocidios…. Por ello no es extraño que en la tradicional imagen de la Piedad múltiples creadores del siglo XX, incluso los más vanguardistas, han seguido encontrando el paradigma de tantas tragedias: Picasso, Rodríguez Lozano, Peña Echeveste, hasta llegar a la fotografía actual –Manu Bravo, Samuel Aranda–. Su reinterpretación de la Piedad actualizan el dolor de nuestro aquí y nuestro ahora.
¿Por qué aborda el tema de la devoción mariana desde la miradas de la generación del 98 y del 27?
Desde mi punto de vista, es importante reclamar y reconocer el papel que las generaciones del 98 y 27 tuvieron a la hora de reclamar la religiosidad popular como referencia iconográfica y estética. Al margen de la espiritualidad aquellos poetas y pintores, desde diferentes estéticas y paradigmas, tuvieron la capacidad de reconocer y proyectar en su arte una serie de devociones, una serie de tradiciones, que reclamaron desde la modernidad aquella tradición, entendiéndola consustancial al acervo cultural español.
¿Por qué acaba abordando el tema de la misericordia que alcanza su culmen en la parada del hijo pródigo?
En este libro la misericordia es, en cierto modo, el culmen de los diferentes pasajes que se abordan en otros capítulos, los cuales, en su mayoría, se centran en la Pasión de Cristo. El hijo pródigo que tantos pintores y escultores contemporáneos han recreado –De Chirico, Chagall, A. Martini, Pérez Villalta–, no son sino la plenitud de ese Cristo que desde la cruz consuma el sacrificio redentor por amor, esperando, como el padre pródigo, con sus brazos abiertos y escarnecidos, con su costado atravesado, nuestro retorno, nuestra llegada, nuestro silencio… que en su silencio se convierte en la anhelada esperanza de los hombres y las mueres de nuestra época, de todos quienes en estos siglos de guerra añoran la casa del Padre, su abrazo y ofrecimiento de su mejor Cordero.
Por Javier Navascués
Todavía no hay comentarios
Dejar un comentario