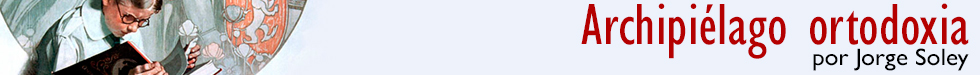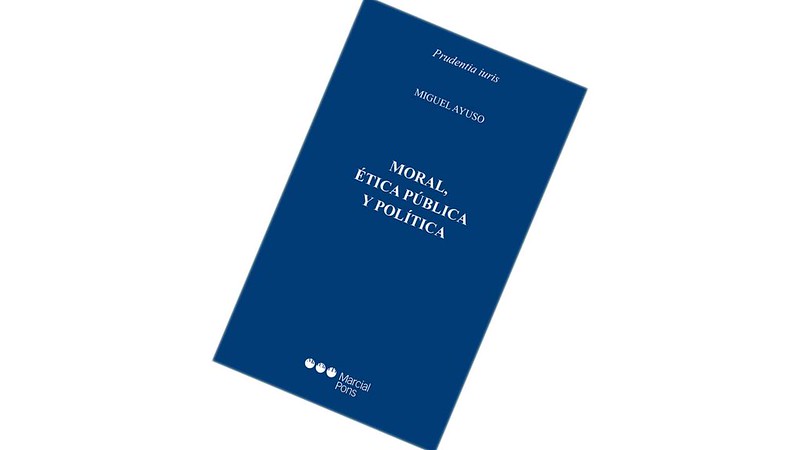G.K. Chesterton visto por su hermano

Ediciones More, aunque aún joven, lleva desde hace ya un tiempo rescatando obras de Chesterton (y también otras obras merecedoras de nuestra atención) para regocijo de los numerosos entusiastas de este genial escritor.
Su último libro no es una obra de Chesterton, sino de su hermano Cecil (aunque inicialmente, en 1908, se publicara anónimamente). El título original, G.K. Chesterton, a Criticism, dejó paso, a partir de su publicación ya firmada por Cecil, al usado en esta edición: Mi hermano Gilbert.