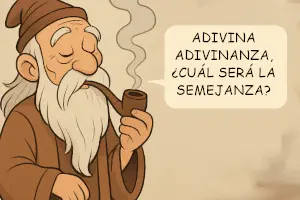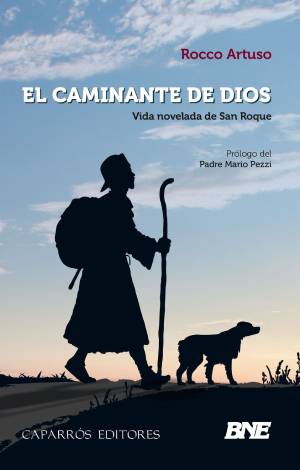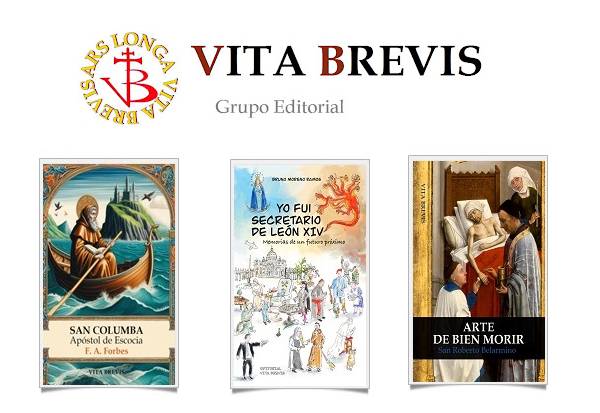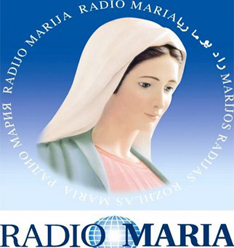(Catholic Herald/InfoCatólica) Desde hace más de dos décadas, unas 2.000 familias knanaya han vivido en armonía dentro de sus parroquias católicas latinas locales, donde sus hijos ejercen como monaguillos, lectores y ministros. Los documentos sacramentales emitidos por estas parroquias han sido reconocidos por su arquidiócesis de origen, la Archidiócesis de Kottayam en Kerala (India), lo que ha permitido salvaguardar los vínculos con su identidad.
Sin embargo, esta práctica se ha visto interrumpida desde la creación de la Eparquía siro-malabar de Gran Bretaña. Las familias denuncian que se les obliga a inscribirse en «misiones» siro-malabares para acceder a los sacramentos, y que la documentación latina está siendo rechazada. A algunas parejas se les ha comunicado que sus matrimonios serán considerados inválidos a menos que se «unan» a la Eparquía.
«Esto es coacción espiritual», denunció uno de los organizadores. «Se están utilizando los sacramentos como forma de presión. El derecho canónico garantiza a los fieles el acceso al matrimonio y a los sacramentos sin obstáculos ilegítimos, y, sin embargo, se nos está forzando a integrarnos en estructuras que borran nuestra identidad knanaya».
Grupo endogámico
Los knanaya —también conocidos como sudistas o tekkumbhagar— forman un grupo endogámico dentro de la comunidad de los cristianos de Santo Tomás en Kerala. Se distinguen por un fuerte sentido de identidad cultural y religiosa, manteniendo prácticas ancestrales que combinan tradiciones siríacas, indias y judeocristianas. Su origen se remonta a la llegada, en el siglo IV d. C., del comerciante sirio Tomás de Caná (Knāi Thōmā), quien lideró una migración de unas 72 familias judeocristianas desde Mesopotamia hasta la costa de Malabar. Según la tradición, se establecieron en Cranganore (Kodungallur), consolidando la presencia cristiana en la región.
Desde entonces, los knanaya han preservado su identidad mediante la endogamia estricta, celebraciones propias, liturgia siríaca y una estructura social diferenciada respecto a los nordistas (vadakumbhagar). Esta división ya fue observada por los portugueses en el siglo XVI y se agudizó tras el Juramento de la Cruz de Coonan en 1653, que fracturó a los cristianos sirios entre católicos y ortodoxos. Los católicos knanaya se integraron en la Iglesia católica siro-malabar, manteniendo su rito oriental. A finales del siglo XIX promovieron la creación de una diócesis propia, y en 1911 el papa Pío X erigió la Eparquía de Kottayam ex pro gente suddistica («para el pueblo knanaya»), elevada a archieparquía en 2005. Esta jurisdicción es de carácter personal, no territorial: cualquier católico knanaya, viva donde viva, pertenece canónicamente a esta archieparquía.
Como parte de la Iglesia católica siro-malabar —una de las 23 Iglesias sui iuris orientales en comunión con Roma—, los knanaya celebran la liturgia de Addai y Mari en siríaco y malayalam, mantienen prácticas tradicionales como el uso de vestiduras litúrgicas propias e iconografía siríaca, y conmemoran festividades como la de Santo Tomás. Su norma de endogamia, entendida como la preservación de un “linaje puro” descendiente de Tomás de Caná, continúa vigente, incluso entre la diáspora, y presenta paralelismos con las tradiciones de los judíos de Cochin.
En la actualidad, la comunidad católica knanaya cuenta con unos 300.000 miembros, principalmente en Kerala, aunque también posee una diáspora significativa en Estados Unidos y Europa. En países como EE. UU., han establecido parroquias y estructuras pastorales propias, como la Región Knanaya, que coordina actividades religiosas y culturales. No obstante, en lugares como el Reino Unido, muchos consideran que las llamadas «misiones knanaya» son knanaya solo de nombre, sin capacidad canónica para preservar su identidad ni vínculos formales con Kottayam.
Los manifestantes exigen que se restituya la validez de la documentación parroquial latina, que se respete la privacidad de sus datos personales y que Roma colabore con Kottayam para establecer estructuras legítimas y auténticas para los católicos knanaya en la diáspora.
«No se trata de división», afirmó una participante en la protesta. «Se trata de proteger tanto nuestros derechos sacramentales como nuestra herencia».