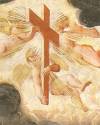El peligro de los círculos internos
 |
«La pequeña Torre de Babel». Obra de Pieter Brueghel el Viejo (1525-1569). |
«Para un joven, que apenas comienza su vida adulta, el mundo parece estar lleno de “adentros”, lleno de deliciosas intimidades y confidencias en las que desea entrar. Pero si sigue ese deseo, no llegará a ningún “adentro” que merezca la pena alcanzar. El verdadero camino va en la dirección opuesta. Es como la casa en “Alicia a través del espejo"».
C. S. Lewis. El círculo interior.
Suele ser un ansia bastante extendida entre los adolescentes y los jóvenes (y no tan jóvenes, como veremos) la de pertenecer a un determinado “círculo”, a una determinada “élite”, “camarilla” o “grupo”, asociados bien a algún tipo de poder, bien a un determinado estatus, o bien a un cierto saber oculto o secreto. Es el querer estar dentro. En el lado bueno de una línea que nadie ve, pero todos notan. Básicamente, dos son los motivos que impulsan esa ansia, casi destructiva: por un lado, el sentir que se está por encima de los demás, que se sabe algo que ellos no saben. Y, por otro, la necesidad de que te acepten, de que alguien te mire y diga: “Vale, tú también formas parte”, “eres uno de los nuestros”.
Pero hay en este deseo tan común peligros que me gustaría comentar.
De entrada, hemos de reconocer que el deseo de ser parte de un círculo o comunidad es inherente al ser humano. Todos anhelamos sentirnos aceptados, especiales o “en el grupo o lugar correcto". Sin embargo, si no se le ponen límites, este deseo puede convertirse en una obsesión corruptora.
Muy probablemente en el origen de la mayor y más constante de las herejías, el gnosticismo, esté el deseo desaforado y descontrolado de esa exclusividad. Esa herejía se ha repetido muchas veces en la larga historia de la Iglesia, bajo diversos disfraces: marcionismo, maniqueísmo, paulicianismo, albigensianismo, y catarismo. Hoy todavía persiste: pensadores como Voegelin, y antes Belloc y Dawson, la han identificado como soterrada en ideologías seculares tales como el comunismo, el liberalismo e incluso el posmodernismo. Como sabemos, una de las características de esa herejía (la enseñanza de algo que no es accesible a la mayoría sino solo a unos pocos iniciados) se ajusta a una de las características definitorias de los círculos sociales cerrados y, en último término, a ese deseo de pertenecer y ser reconocido.
Sin embargo, aun sin caer en los ambientes de la ideología gnóstica (que participan de otras particularidades), el deseo inmoderado de pertenecer a estos círculos internos o íntimos presenta, como he dicho, peligros. Para un somero tratamiento de los mismos, me basaré en lo expuesto en su día por C. S. Lewis.
En su discurso “The Inner Ring” (dictado en 1944 en el King’s College de la Universidad de Londres, e incluido en el libro “The Weight of Glory”), Lewis explora la tendencia humana de buscar pertenecer a grupos exclusivos o “círculos internos” o “íntimos” y advierte sobre los peligros éticos y espirituales que esto conlleva.
Lewis define los “Inner Rings” como grupos sociales o profesionales que se caracterizan por su exclusividad y jerarquía invisible. No son instituciones formales (como un club cultural o de recreo), sino redes informales basadas en conexiones, secretos compartidos o estatus.
Lewis sugiere que este anhelo de pertenencia, aunque tenga un origen natural, puede acarrear una de las corrupciones más sutiles del alma, pues el individuo puede transformar la búsqueda de la verdad o del bien en un simple afán de reconocimiento, riqueza, poder o fama.
Esta obsesión corruptora opera en dos niveles: el del engaño de la exclusividad, que consiste en ofrecer una falsa promesa de felicidad y éxito al acceder al círculo —ya que, una vez dentro, siempre habrá otro más restringido al que aspirar, una suerte de Torre de Babel infinita que escalar—, generando así un ciclo vicioso de insatisfacción; y el de la pérdida de autenticidad, pues, para ser admitidas, las personas suelen renunciar a sus principios, e incluso mentir, adular, manipular o traicionar a otros.
Este deseo desaforado puede llegar a ser tan fuerte que, a veces, las personas pierden su virginidad o se inician en vicios (como fumar o emborracharse, o cosas peores) no por impulso sexual o por gusto, sino para evitar ser los “no iniciados” y quedar “afuera” cuando la promiscuidad o el vicio están de moda o se estima importante ser uno de los pocos que “saben” cómo son o funcionan las cosas.
Lewis argumenta que estos grupos suelen operar bajo códigos morales distorsionados que imponen a los nuevos asociados con una finalidad de aplacamiento y control. Así, la lealtad al grupo se antepone a la verdad. Lo que importa no es hacer el bien, sino mantener el estatus dentro del círculo y promover el beneficio del grupo. Igualmente, se fomenta el desprecio hacia los “externos” o los “no iniciados”, creándose una dinámica de buenos y malos, de nosotros frente a ellos, donde los de fuera son vistos como inferiores o despreciables. Por último, se produce una corrupción del carácter, con un vaciamiento de la persona, pues su identidad pasa a depender de la aprobación ajena, no de sus creencias ni de su conciencia.
Frente a estos peligros, Lewis propone la verdadera amistad como fundamento y argamasa de lo que llama “comunidades auténticas”: aquellas basadas no en el hermetismo secreto, sino en intereses compartidos, en creencias o valores comunes —como la verdad, el arte o el servicio—, y en la apertura y universalidad. Es verdad que la amistad es, por naturaleza, exclusiva; uno es amigo de unos pocos (Aristóteles hasta se preguntaba si de alguno); no se puede ser amigo de todos, no se puede ser amigo de la «humanidad». Pero la verdadera amistad es tambien abierta y pública, y se basa en dar, no en recibir; se basa en el amor, no en el poder.
Estas comunidades amicales huyen de la exclusividad y del secretismo y se sustentan en el bien, pues, del mismo modo que el sol difunde su luz, el bien es por naturaleza difusivo de sí.
Entre los ejemplos de tales comunidades se encuentran los equipos deportivos, los grupos de estudio o las comunidades religiosas que anteponen el bien común al estatus, la influencia o el poder; entre ellas, destaca especialmente la Iglesia católica, con su espíritu público, abierto y universal.
Tal es así, que en su preclaro librito, Cartas del Diablo a su Sobrino, Lewis vuelve a advertirnos: el demonio Escrutopo aconseja a su sobrino a tentar a los humanos con el deseo de ser parte de élites sociales o intelectuales con el fin de corromperlos; concretamente el ideal de esta táctica de corrupción sería «hacer del cristianismo una religión misteriosa, en la que él [el tentado] se sienta uno de los iniciados».
Lewis persiste en alertar sobre el riesgo moral de estos grupos:
«De todas las pasiones, la pasión por ser del círculo íntimo es la más hábil en hacer a un hombre, que todavía no es mala persona, cosas malas. (…). El deseo de estar del lado de adentro de una línea invisible ilustra esta regla. En cuanto seas gobernado por ese deseo nunca podrás obtener lo que quieres. Estás intentando pelar una cebolla: si tienes éxito, no quedará nada».
Y es que, el verdadero peligro de los círculos internos no es que existan (parece inevitable que sea así), sino que los deseemos por razones equivocadas. Hasta que muramos, habrá algo dentro de nosotros que anhele ser el hombre importante, ser el que sabe, el que está en el secreto.
Por ello conviene mantenerse en guardia: la búsqueda obsesiva de pertenecer a estos grupos vacía el alma y aleja al individuo de la vida virtuosa y verdadera. En lugar de perseguir exclusivos círculos de poder, estatus o influencia, cultivemos, y enseñemos a nuestros hijos a cultivar, relaciones basadas en la verdad, la honestidad y el amor al prójimo.
Y como de costumbre, la literatura nos propone ejemplos instructivos y deleitosos.
El mismo Lewis comenzaba su discurso con una cita de Guerra y Paz de Tolstoi, donde el subteniente Boris Dubretskoi descubre que en el Ejército coexisten dos jerarquías o sistemas: el sistema oficial, público y conocido de todos, basado en las ordenanzas militares, la disciplina y la jerarquía oficial, y un segundo sistema «más real», pero no escrito, invisible, sin reglas formales, ni admisión explícita. Desde adentro se refieren a sí mismos como «nosotros» o «toda la gente sensible en este lugar»; desde afuera, la gente los llama «la camarilla» o «el círculo íntimo».
Pero hay muchos más ejemplos. En El Gran Gatsby, de Scott Fitzgerald, por ejemplo, Gatsby, el protagonista, está obsesionado por entrar el círculo, la élite aristocrática de East Egg (representada por Tom y Daisy Buchanan), llevado por su deseo de recuperar a Daisy. Pero ello no le traerá felicidad, sino insatisfacción y muerte.
En Las Crónicas de Narnia, del propio Lewis, Edmund traiciona a sus hermanos para ser aceptado en el círculo exclusivo de la Bruja Blanca.
En El Señor de las Moscas, la famosa novela de William Golding, el círculo interno está representado por el grupo «fuerte» de Jack. Finalmente, la dinámica «nosotros» frente a «ellos» destruye la comunidad original y lleva al asesinato y la barbarie.
En Rebelión en la Granja, también de Orwell, el círculo exclusivo es la elite gobernante, constituida por el cerdo Napoleón y sus seguidores, quienes crean un régimen exclusivo bajo el cínico lema «todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros». Ello los vuelve opresores, traicionando los ideales iniciales de la revolución, al priorizar el estatus sobre el bien de la comunidad.
Finalmente, en Hamlet, de William Shakespeare, el círculo lo constituye la corte real, marcada por el secretismo y la traición. Polonio y Rosencrantz/Guildenstern buscan entrar en esa camarilla, traicionando a Hamlet. La lealtad al círculo interno anula la auténtica lealtad: a la verdad y a la amistad.
En contraposición, Tolkien muestra un claro contra ejemplo en la Comunidad del Anillo con un modelo totalmente opuesto: no cerrado, sino abierto y servicial; no interesado, sino amical. Es una comunidad ordenada al bien común, no al poder, el estatus o el dinero. Nadie entra por estos intereses particulares, sino por vocación. Pide mucho más de lo que ofrece.
El propio nombre —Fellowship, “compañerismo”— es la antítesis del “Inner Ring”: en lugar de excluir, integra; en lugar de dominar, sirve. En sus miembros —especialmente en Frodo, Aragorn y Gandalf— se cumple la paradoja evangélica: «Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos».
Como vemos, la buena literatura nos muestra a las claras que los «círculos internos» son una trampa recurrente: prometen pertenencia, estatus y poder (y, sobre todo, algo más sutil y demoníaco: el anhelo de ser admitido, de ser «uno de ellos», de no quedar fuera), pero exigen lealtad desmedida, pérdida de identidad, renuncia a la moral y, a menudo, entrega de la propia vida. Como advirtió Lewis, su atractivo radica en una ilusión perversa: la de que su exclusividad nos hará felices, cuando en realidad nos vacía y nos aliena.
Todos estos libros (y muchos otros no citados), al exponer estos peligros, nos invitan a crear comunidades abiertas, basadas en valores compartidos y en la amistad (como ocurre en El Señor de los Anillos), huyendo de esos corruptos círculos de exclusividad.
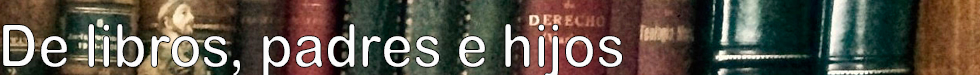







.jpg)