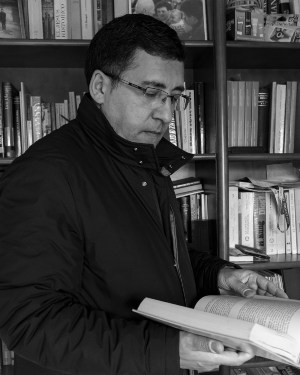Protestantes
 Un “protestante”, según la Real Academia Española, es alguien “perteneciente o relativo a alguna de las Iglesias cristianas formadas como consecuencia de la Reforma”.
Un “protestante”, según la Real Academia Española, es alguien “perteneciente o relativo a alguna de las Iglesias cristianas formadas como consecuencia de la Reforma”.
En la Dieta Imperial de Spira en 1529 una minoría de príncipes “protestaron” contra la política del Emperador. El adjetivo – “protestantes” – que, en un primer momento, aglutinó a los seguidores de Lutero, se fue haciendo cada vez más amplio hasta cobijar bajo su paraguas a grupos muy diversos entre sí: anabaptistas, calvinistas, evangélicos, congregacionistas, luteranos, menonitas, presbiterianos, etc.
Ya al comienzo de la así llamada “Reforma” aparecieron dos grupos: el protestantismo de la línea principal y el protestantismo radical. El protestantismo clásico encuentra su expresión en los escritos de Calvino y de Lutero, con sus convicciones particulares sobre la salvación, la revelación y la Iglesia.
La salvación vendría de la justificación por la fe. Los hombres no pueden agradar a Dios. Sólo Cristo, por su cruz, establece la paz entre Dios y el hombre. Por los méritos de Cristo, Dios declara al hombre justo. Y esta justicia se acepta por medio de la fe. Para Calvino, Dios predestina: a la salvación, sí; pero también a la condenación.
La Biblia tiene toda la autoridad: “sola Scriptura”. Ni la Tradición ni la Iglesia tienen nada – definitivo - que decir. La palabra decisiva corresponde la Escritura; porque Dios es soberano y el hombre débil. La Iglesia es, a lo sumo, la comunidad de los que se salvan.

 Cuando uno escribe un libro, sea grande o pequeño, no tiene apenas posibilidad de elegir su portada. Las editoriales se ocupan de eso. También del tipo de letra, de la maquetación, del diseño y de los complejos campos que afectan a la edición de un texto. Un libro no sólo debe ser interesante. Debe ser – o ha de procurar serlo – bello.
Cuando uno escribe un libro, sea grande o pequeño, no tiene apenas posibilidad de elegir su portada. Las editoriales se ocupan de eso. También del tipo de letra, de la maquetación, del diseño y de los complejos campos que afectan a la edición de un texto. Un libro no sólo debe ser interesante. Debe ser – o ha de procurar serlo – bello. El famoso científico Stephen Hawking, sucesor de Newton en la cátedra Lucasiana de Cambridge, tiene la virtualidad de plantear el problema de la relación entre Creador y creación o, dicho de otro modo, entre Dios y el mundo. No es poco, teniendo en cuenta el espeso ambiente de silencio que reina en nuestros pagos en lo que a Dios se refiere. En Inglaterra las cosas son de otro modo. Allí el debate entre ciencia y religión es un debate vivo y, generalmente, de gran altura intelectual.
El famoso científico Stephen Hawking, sucesor de Newton en la cátedra Lucasiana de Cambridge, tiene la virtualidad de plantear el problema de la relación entre Creador y creación o, dicho de otro modo, entre Dios y el mundo. No es poco, teniendo en cuenta el espeso ambiente de silencio que reina en nuestros pagos en lo que a Dios se refiere. En Inglaterra las cosas son de otro modo. Allí el debate entre ciencia y religión es un debate vivo y, generalmente, de gran altura intelectual. No me gusta titular un post con el nombre de una persona. Y menos si de esa persona yo no sé nada. Y realmente no sé nada del jurista Carlos Dívar. Algo así como un instinto, un móvil que obedece a alguna razón oculta, me hace estar prevenido contra todo lo que se conoce como “Justicia”. No ciertamente contra la virtud cardinal, sino contra lo que comúnmente se conoce como “poder judicial”. Será desconfianza, quizá. En todo caso, vale más un mal acuerdo que un buen pleito.
No me gusta titular un post con el nombre de una persona. Y menos si de esa persona yo no sé nada. Y realmente no sé nada del jurista Carlos Dívar. Algo así como un instinto, un móvil que obedece a alguna razón oculta, me hace estar prevenido contra todo lo que se conoce como “Justicia”. No ciertamente contra la virtud cardinal, sino contra lo que comúnmente se conoce como “poder judicial”. Será desconfianza, quizá. En todo caso, vale más un mal acuerdo que un buen pleito. El fenómeno del rechazo, de la resistencia, de la contradicción, está presente en la vida y en el ministerio de Jesús y, en consecuencia, en la vida y en el ministerio de la Iglesia. La parábola que recoge el evangelista San Mateo (21,28-32) contrapone dos actitudes: la de aquellos que obedecen sólo de palabra y la de aquellos que, a pesar de la oposición inicial, terminan obedeciendo con las obras. El Señor describe con esta parábola una experiencia propia: la resistencia a creer en Él por parte de los fariseos, de los letrados y de los sacerdotes de Jerusalén; es decir, de aquellos que, al menos en teoría, dicen “sí” a Dios, porque afirman conocer la Ley y presumen de cumplirla, pero rechazan a los enviados de Dios, incluso al mismo Hijo de Dios.
El fenómeno del rechazo, de la resistencia, de la contradicción, está presente en la vida y en el ministerio de Jesús y, en consecuencia, en la vida y en el ministerio de la Iglesia. La parábola que recoge el evangelista San Mateo (21,28-32) contrapone dos actitudes: la de aquellos que obedecen sólo de palabra y la de aquellos que, a pesar de la oposición inicial, terminan obedeciendo con las obras. El Señor describe con esta parábola una experiencia propia: la resistencia a creer en Él por parte de los fariseos, de los letrados y de los sacerdotes de Jerusalén; es decir, de aquellos que, al menos en teoría, dicen “sí” a Dios, porque afirman conocer la Ley y presumen de cumplirla, pero rechazan a los enviados de Dios, incluso al mismo Hijo de Dios.