¿Quién decís que soy yo?
 A la pregunta que formula Jesús – “¿quién decís que soy yo?” – Pedro da la contestación exacta: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo” (Mt 16,16). Jesús, nuestro Salvador, es Dios, el Hijo de Dios hecho hombre.
A la pregunta que formula Jesús – “¿quién decís que soy yo?” – Pedro da la contestación exacta: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo” (Mt 16,16). Jesús, nuestro Salvador, es Dios, el Hijo de Dios hecho hombre.
Esta confesión de fe va seguida de una triple respuesta de Jesús a Pedro. En primer lugar, Jesús alaba la fe de Pedro, una fe que no procede de la carne ni de la sangre; es decir, de la debilidad humana, sino de una revelación especial de Dios. Reconocer la verdadera identidad de Jesús es un don del Padre, es obra de la gracia. Cada uno de nosotros está, como Pedro, llamado a abrirse al don de Dios, sin pretender hacerlo todo nosotros mismos para que, de esta manera, Dios entre en nuestras vidas.
En segundo lugar, Jesús confía una misión a Pedro. Sobre la roca de su fe edificará la Iglesia como una construcción estable y permanente que nada podrá destruir. Por sí mismo Pedro no es una roca, sino un hombre débil e inconstante. Sin embargo, “el Señor quiso convertirlo precisamente a él en piedra, para demostrar que, a través de un hombre débil, es Él mismo quien sostiene con firmeza a su Iglesia y la mantiene en la unidad” (Benedicto XVI).
Esta misión encomendada a Pedro encuentra su continuación en el ministerio del papa. El papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, “es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles“(LG 23).
Sin el papa resultaría imposible mantener la unidad de todos los fieles en la fe, porque, como explica Santo Tomás de Aquino, “en torno a las cosas de la fe suelen suscitarse problemas. Y la Iglesia se dividiría por la diversidad de opiniones de no existir uno que con su dictamen la conservara en la unidad”. El papa es para todos nosotros una referencia segura en lo que se refiere a la fe, ya que en él radica de manera principal la autoridad de la Iglesia.
A pesar de los vaivenes de la historia, la Iglesia está destinada a perdurar porque es una construcción divina que Cristo sustenta con su fuerza: “Siempre se tiene la impresión de que ha de hundirse, y siempre está ya salvada. San Pablo ha descrito así esta situación: ‘Somos los moribundos que están bien vivos’ (2 Cor 6,9). La mano salvadora del Señor nos sujeta”, decía Benedicto XVI.
En tercer lugar, Jesús confiere a Pedro el poder de atar y desatar. Esta potestad dada por Cristo a Pedro y a los apóstoles se ejerce, ante todo, en el sacramento de la Penitencia mediante el cual nos reconciliamos con Dios y con la Iglesia. Como nos recuerda el Catecismo: “Las palabras atar y desatar significan: aquel a quien excluyáis de vuestra comunión, será excluido de la comunión con Dios; aquel a quien que recibáis de nuevo en vuestra comunión, Dios lo acogerá también en la suya. La reconciliación con la Iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios” (1445).
Pidamos al Señor que nos mantenga muy unidos al papa para así perseverar en la fe verdadera confesada por Pedro. En la comunión de la Iglesia, podremos encontrarnos personalmente con Cristo y así, radicados en su Persona, convertirnos en sus fieles seguidores y valerosos testigos.
Guillermo Juan Morado.
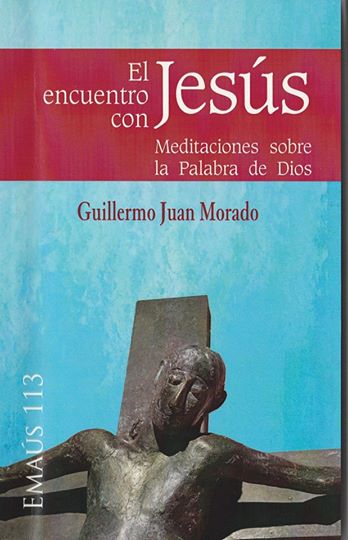
Los comentarios están cerrados para esta publicación.














