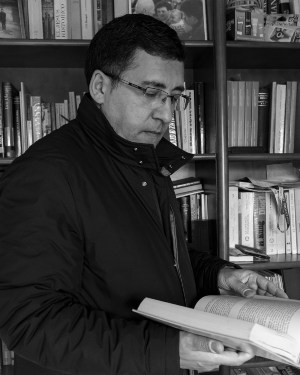Una buena iniciativa: el Premio Ratzinger
 La Fundación Vaticana Joseph Ratzinger – Benedicto XVI ha instituido el Premio Ratzinger, que se otorga a personalidades destacadas en el ámbito de la teología. Me parece una iniciativa muy loable. Es necesario que la Iglesia reconozca y promueva la labor de los teólogos. La teología no es un lujo, es una necesidad interna de la fe. La “fides” es siempre “quaerens intellectum” y el cristianismo es, por esencia, la religión del Logos.
La Fundación Vaticana Joseph Ratzinger – Benedicto XVI ha instituido el Premio Ratzinger, que se otorga a personalidades destacadas en el ámbito de la teología. Me parece una iniciativa muy loable. Es necesario que la Iglesia reconozca y promueva la labor de los teólogos. La teología no es un lujo, es una necesidad interna de la fe. La “fides” es siempre “quaerens intellectum” y el cristianismo es, por esencia, la religión del Logos.
Ha habido, en la historia moderna y contemporánea, dos etapas de especial brillo de la labor teológica. La primera de ellas, auténticamente gloriosa, corresponde al concilio de Trento. Los documentos de ese concilio siguen sorprendiéndonos como verdaderas obras maestras. Pensemos, por ejemplo, en el decreto sobre la justificación. Parece casi imposible que un tema tan difícil pueda haber sido tratado con tal profundidad y, al mismo tiempo, con tanta claridad.
Otro momento ha sido el concilio Vaticano II. Los teólogos fueron, en buena medida, protagonistas del concilio. En su calidad de peritos o de asesores, los teólogos acapararon la atención no solo de la Iglesia, sino también del mundo. Dudo de que en ningún otro momento de la historia se hubiesen publicado y leído más libros de teología que en los años en los que se desarrolló el segundo concilio vaticano y en los inmediatamente posteriores.
¿Ventajas? Ha habido muchas. La palabra sobre Dios, y eso es la teología, ocupó espacios públicos. Y es mejor hablar de Dios que no hacerlo. Pero ha habido también desventajas, porque algunos teólogos han dado la impresión de aceptar con gozo el paso de ser humildes servidores de la verdad a ser “estrellas”, con los riesgos que comporta la fama. En años no tan lejanos, el fenómeno del “disenso” ha causado graves daños a la causa de la fe y a la comunión eclesial.


 Homilía para la solemnidad de Pentecostés (ciclo A)
Homilía para la solemnidad de Pentecostés (ciclo A) Ofrezco este texto que puede ayudar a contextualizar la lectura del libro de Benedicto XVI, “Jesús de Nazaret. Desde la entrada en Jerusalén hasta la Resurrección", Madrid 2011.
Ofrezco este texto que puede ayudar a contextualizar la lectura del libro de Benedicto XVI, “Jesús de Nazaret. Desde la entrada en Jerusalén hasta la Resurrección", Madrid 2011. Homilía para la solemnidad de la Ascensión del Señor (Ciclo A)
Homilía para la solemnidad de la Ascensión del Señor (Ciclo A)