Puedo ser Lucifer
Lucifer significa estrella de la mañana, porque así era el ángel de luz en el seno de Dios, luminoso, transparente, ágil, feliz, pero la ambición lo traicionó, se opuso a Dios, quiso ser tanto como Él y fue castigado, arrojado desde el ambiente de felicidad plena hasta los ambientes de condenación eterna.
Siguen llamándolo Lucifer, aunque haya perdido su brillantez. Los santos padres han vislumbrado en Isaías, el origen y la catástrofe de Lucifer, aunque el profeta no lo cite por su nombre:
¿Cómo caíste desde el Cielo, estrella brillante, hijo de la aurora?
¿Cómo tú el vencedor de las naciones, has sido derribado por tierra?
En tu corazón decías «Subiré hasta el cielo, y levantaré mi trono, encima de las estrellas de Dios, me sentaré en la montaña, donde se reúnen los dioses, allá donde el norte se termina. Subiré a las cumbres de las nubes. Seré igual al Altísimo. Más, ahí, ya has caído en las honduras del abismo, en el lugar donde van los muertos».
Todos los reyes de las naciones, todos, reposan con honor cada uno en su tumba. Pero tú has sido arrojado lejos de tu sepulcro, como una basura que molesta, como un cadáver pisoteado, cubierto de gente masacrada, de degollados por la espalda, depositados en la fosa común (cf. Isaías, 14).
Aun cuando no pueda afirmarse que Isaías describiera la caída de Lucifer, sino la de algún rey terreno soberbio, las circunstancias de la brillante descripción del profeta, pueden servir para describir la ruina de Lucifer, su soberbia llamada luciferina que designa el grado máximo de soberbia. Su ambición de no respetar los designios divinos, su rebelión contra la máxima autoridad y su transformación de diamante fulgurante en carbón desdeñado, de resplandor a opacidad, de belleza a horror, de felicidad a desgracia irreparable, de mensajero de Dios a perseguidor implacable de las almas, de rey de su propia alma bien dirigida, a tirano de un reino que destila infelicidad.
La descripción de Isaías sirve para todo pecador. Si en el Bautismo hemos sido hechos partícipes de Dios, en belleza y felicidad, con el pecado somos como una estrella que pierde su maravillosa luminosidad, para convertirnos en un repugnante ser viscoso que a su paso todo lo envenena.
Cuando te veo vivir de modo contrario a la razón ¿te llamaré hombre o bestia? Cuando te veo arrebatar las cosas de los demás ¿cómo te llamaré: hombre o lobo? Cuando te veo caer en fornicación ¿cómo te llamaré: hombre o puerco? Cuando te veo engañar a los otros ¿cómo te llamaré: hombre o serpiente? Cuando te veo lleno de veneno ¿te llamaré hombre o víbora? Cuando te veo obrar neciamente ¿cómo te llamaré: hombre o asno?
Pero hay una cosa más grave aún. Cada bestia tiene un solo vicio: el lobo es ladrón, la serpiente engañosa, la víbora venenosa, el puerco sucio… Pero del hombre malo no se puede decir otro tanto. Frecuentemente no tiene un vicio solo; sino que es a la vez ladrón, embustero, venenoso, impuro… y reúne en su alma los vicios de los otros brutos” (Juan Crisóstomo, MG, 50).
El pecador ha sufrido tal transformación que podría ser descrito con las vivísimas expresiones de Isaías:
Bajo la tierra los muertos se agitan por ti para salirte al encuentro. Se despiertan las sombras de todos los grandes de la tierra y se levantan de sus tronos los reyes de los pueblos. Todos se dirigen a ti a una sola voz y te dicen: ¿Tú también has sido tirado al suelo y ahora eres igual a nosotros? Tu esplendor y el gracioso sonido de tus arpas han sido lanzados al lugar a donde van los muertos. Tienes gusanos para tu cama y lombrices para cubrirla.
Así, así fue Lucifer, y así, así podríamos ser nosotros también.

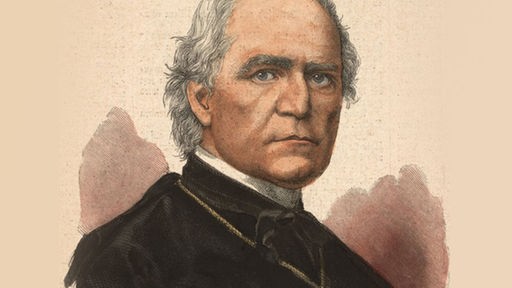 En una sociedad como la que vivimos, tantos falsos paradigmas, de tantos ídolos creados por la propaganda y por los llamados formadores de opinión, se hace más apremiante que nunca destacar la necesidad de un reencuentro con el tiempo áureo y los paradigmas. Ello significa muchas veces remar contra corriente. Pero es el único camino (Arquetipos cristianos, Alfredo Sáenz, S.J.).
En una sociedad como la que vivimos, tantos falsos paradigmas, de tantos ídolos creados por la propaganda y por los llamados formadores de opinión, se hace más apremiante que nunca destacar la necesidad de un reencuentro con el tiempo áureo y los paradigmas. Ello significa muchas veces remar contra corriente. Pero es el único camino (Arquetipos cristianos, Alfredo Sáenz, S.J.). La adoración, es una expresión del corazón, que reconoce a Dios como fuente de toda creación, y de todo lo bueno. El Primer Mandamiento del Decálogo preceptúa ante todo la adoración y el culto al Verdadero Dios, y prohíbe la idolatría que es un pecado gravísimo por la enorme injuria que con ella se hace a Dios.
La adoración, es una expresión del corazón, que reconoce a Dios como fuente de toda creación, y de todo lo bueno. El Primer Mandamiento del Decálogo preceptúa ante todo la adoración y el culto al Verdadero Dios, y prohíbe la idolatría que es un pecado gravísimo por la enorme injuria que con ella se hace a Dios. El cristiano no puede vivir su cristianismo solo. Necesita vivirlo con otros bautizados como él, que compartan su fe, en el sentido propio del término. Si el hombre es un ser social, el cristiano lo es con un doble título: en virtud de su creación y en virtud de su bautismo, que lo introdujo en el Cristo vivo, para formar Cuerpo con Él.
El cristiano no puede vivir su cristianismo solo. Necesita vivirlo con otros bautizados como él, que compartan su fe, en el sentido propio del término. Si el hombre es un ser social, el cristiano lo es con un doble título: en virtud de su creación y en virtud de su bautismo, que lo introdujo en el Cristo vivo, para formar Cuerpo con Él. La Misa es la devota celebración del misterio de la Presencia de Cristo en medio de su pueblo.
La Misa es la devota celebración del misterio de la Presencia de Cristo en medio de su pueblo.



