La dimensión pública de la religión
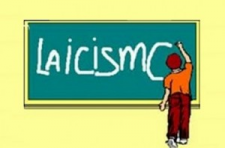
Se ve que algunos representantes políticos son partidarios de la univocidad del lenguaje. Quieren, estos representantes y quienes les apoyan, que todo sea unívoco: Que cualquier predicado se predique de todos los individuos con la misma significación. Quienes así piensan son amigos de la uniformidad, del control, y reticentes hacia los matices variados que presenta la realidad.
Han surgido, como los hongos en un terreno húmedo, defensores acérrimos, y hasta fanáticos, de la univocidad de “lo público”. Para ellos, lo público es única y exclusivamente lo perteneciente o relativo al Estado o a la Administración. Deben de creer que el Estado lo es todo, que la Administración lo es todo. Y no es así. El Estado, si entendemos por tal los conjuntos y órganos de gobierno de un país soberano, está, si no es totalitario, al servicio de los ciudadanos; en definitiva, de las personas.
Lo “público” no es ni unívoco ni equívoco, sino análogo. Hay muchas cosas que son públicas y, siendo diferentes, guardan una cierta relación entre sí. Lo que es conocido por todos, aunque no dependa de la Administración estatal, es público. Lo que se hace a la vista de todos, aunque no dependa de un Ayuntamiento, es público. Lo que es accesible a todos, aunque no sea cosa del Estado, es público. Recortar la analogía es reducir la realidad.
Desde luego, el culto católico es público. No en el sentido de que sea una expresión de la Administración del Estado – que, como tal, no tiene nada que decir sobre la religión, sino solo atenerse al servicio de los ciudadanos, también en sus expresiones religiosas -. El culto católico no se refiere solo al individuo, sino también a la comunidad, a lo colectivo. A una comunidad que es eclesial, pero también social. Si en una parroquia, cada domingo, se reúne un grupo de personas para la celebración de la Santa Misa, esas personas no dejan de ser, durante ese tiempo, ciudadanos. Lo siguen siendo. Son ciudadanos que se reúnen para celebrar su fe.
Porque, salvo que el Estado sea ateo, o totalitario, o liberticida, no tiene nada que opinar sobre esas reuniones. Más bien, si está al servicio de los ciudadanos, ha de propiciar que todas las legítimas manifestaciones de la vida humana, también en lo religioso, sean protegidas y respetadas.
Nadie le pide a los representantes de la Administración del Estado – pongamos a un alcalde – que sea un forofo del fútbol para estar presente en un partido del club de la ciudad que rige. Si ese partido es importante, y si el alcalde sirve a la ciudad, quizá deba estar.
Lo mismo cabe decir de las manifestaciones religiosas, que tienen su raíz, no en un decreto del Estado, sino en la libertad religiosa de los ciudadanos. La soberanía, se dice en la democracia, reside en el pueblo. Pues si una parte significativa del pueblo es católica, o de otra religión, no hacen nada de más los representantes del Estado en reconocerlo como un hecho.
Ciertas reticencias, y hasta prohibiciones, suponen no respetar, de momento, a los católicos – que somos tan ciudadanos como los demás –. Y suenan a totalitarismo y a desprecio. No deja de ser una pena que el mundo – tan diverso y variado – quiera ser reducido a algo aburrido. A una univocidad que resta brillo a la riqueza de lo real.
Guillermo Juan Morado.

Los comentarios están cerrados para esta publicación.














