Intentando marianizar mi vida sacerdotal


17.03.17

6.03.17
Con autorización del autor, y con el deseo de que sus meditaciones dominicales lleguen aún más y más lejos, comparto el texto que comenta y hace contemplación el Evangelio del Domingo I de Cuaresma.
El padre Diego de Jesús, además de ser un contemplativo, es un poeta, con un admirable dominio del castellano y con una inagotable capacidad de crear imágenes de una potencia poco común.
Si quieren disfrutar de todo esto cada domingo -y por allí adquirir el vino monacal- visiten su página de facebook Monasterio del Cristo Orante
No siempre tuvieron alas, habrá pensado para Sí, mientras sigue con la mirada el paso rasante de una suerte de fláccido gusano alado que sobrevuela la inerte inmensidad. Hay un algo viscoso en esa oruga gigante de alas gelatinosas que las bate con frenesí mientras se arremolina sobre el Hombre sentado sobre piedra en la arena.
La inmensidad del desierto es escalofriante. Como un precipicio horizontal, abisma en vértigo su invertida profundidad. Su inerte monocromía no es una palabra serena y silenciosa sino un grito estridente, un gemido escalofriante ante la necrosis del orbe. El desierto es la sobreabundancia de vacío, la opulencia de lo vano, casi la apología de la nada. Hay abulia y desgano en cada uno de sus trazos. Lo pueblan mudos aullidos que insisten (con la fatigosa recurrencia de la arena) en ofrecerle una desgarradora gramática a la negatividad, al no-ser. El desierto es la ergástula sin muros.
 Ni el cielo concede vestirse de un azul decente: más bien es de un desteñido celeste grisáceo. Y sobre ese apagado peltre aparece un dragón; alado también éste. A diferencia del gusano, su aspecto era más vertebrado, como un inmenso reptil de los aires. Sólo sus alas muestran cierta cosa más blanda, como húmeda y cartilaginosa, con membranas que van vinculando las falanges de sus alas. Su color es gris oscuro, salvo por algunos tonos más rosados en su abdomen. Su intenso aletear delata un peso descomunal que dificulta su vuelo, decididamente torpe y esforzado. Cruje como los fierros de una maquinaria desvencijada.
Ni el cielo concede vestirse de un azul decente: más bien es de un desteñido celeste grisáceo. Y sobre ese apagado peltre aparece un dragón; alado también éste. A diferencia del gusano, su aspecto era más vertebrado, como un inmenso reptil de los aires. Sólo sus alas muestran cierta cosa más blanda, como húmeda y cartilaginosa, con membranas que van vinculando las falanges de sus alas. Su color es gris oscuro, salvo por algunos tonos más rosados en su abdomen. Su intenso aletear delata un peso descomunal que dificulta su vuelo, decididamente torpe y esforzado. Cruje como los fierros de una maquinaria desvencijada.
Es la hora del ocaso, aunque carezca por completo de la belleza con que suele revestirse el atardecer en el país de la vida. Más que penumbra lo que recubre el mortecino yermo es un agrisado velo, al punto que la dorada arena parece más bien un inmenso mar de tizne y ceniza.
La aterradora creatura, que cuenta con siete ojos espantosamente atentos, vuela en redondo también, con una inquietud feroz, como un carancho sobre el cadáver. Hay una monstruosa avidez en su múltiple mirar. Pero no se abalanza sobre la inerme figura de su supuesta presa, como si un poder invisible lo impidiera. Y en su desesperación sólo atina a vociferar fuego, que alumbra fugazmente el tenebroso escenario y le devuelve, por el instante del bramido, algo del oro perdido a la arena.
Más dragones van poblando de aullidos el tenebroso firmamento. De sus fauces salen, según la especie, bocanadas de fuego, de hielo o pestilentes vahos que cubren de hedionda fetidez el yermo.
El hombre de la arena, impertérrito, vuelve a pensar: no siempre tuvieron alas.
Pero no sólo el firmamento se ha ido poblando de alados reptiles, sino que de entre los peñascos del páramo asoman más y más monstruosos dragones, cual enormes comadrejas pero con piel de reptil. Y en medio de un escalofriante sisear, avanzan entrelazadas miríadas de serpientes en manada, hacia ese centro intocable, hacia ese gallardo hombre sentado en el vórtice mismo de la nada. Sentado en el centro del más atroz laberinto (el más perplejo, el más sutil), del que ningún hombre supo jamás escapar…
De la misma agrisada arena emergen incontables ejércitos de animalias desagradables: meticulosos arácnidos, roedores sarnosos, lagartos granulados con sus lenguas bífida y legiones de brillantes escorpiones con sus ostentosas tenazas. Se abren paso entre el polvo, al que fueron apegados desde la Caída. Castigados a comer polvo por Ése, ese hombre sentado sobre la piedra, en la arena, en el centro del Desierto universal.
En el desolado yermo no hay pájaros del cielo ni lirios del campo. No hay nada que asuma la alabanza, el cántico creatural. Sólo hay resistencia a la luz, resistencia a la vida, hechas forma y figura en los vestigios de la Bestia que hay en esta variedad de seres monstruosos y malignos que se refugian en estos rincones inertes del orbe, auténticas “zonas liberadas” que Dios le concedió a Satán para habitar.
El Señor los conoce. Y sabe bien que carecen de poder sobre Él. Ha ido al Desierto justamente para enfrentarlos. Para liberar la zona liberada. Para confrontar cara a cara. Y no a título personal, sino en orden a resolver el asunto humano. Cristo no se ha internado al desierto a modo de un “retiro”, para prepararse a su misión, como un deportista se concentra. Ni a preparar y repasar su Sermón de la montaña. Nada de eso le hace falta. Cristo se ha internado al desierto para domesticar el desierto. Para someter las huestes del Malo. Para ponerlos por escabel de sus pies. Cristo se ha internado en el desierto para recuperar el desierto.
Los escribas registraron cuarenta días y cuarenta noches. Lo cierto es que fue eso pero también fue una eternidad. Pues el Hombre de la arena era el Eterno. Por eso quien fuera hoy al desierto lo encontraría aún allí, plantado como una pica en Flandes, sentado sobre una piedra en la arena.
Y sobre el final de la Operación apareció Satán; la Bestia, el oscuro amo del Desierto. No hubo pulseada ni forcejeo ni lucha. Apareció Satán para hacer su penúltima oferta, buscando un arreglo.
Los dragones sobrevuelan con histeria el negro firmamento. Las serpientes han formado un círculo, un trenzado anillo de perversión. Y en su centro, Nuestro Señor, imperturbable, muy sentado sobre la piedra del arenal. Y Satán le camina en círculos alrededor, como un desquiciado moscardón, como un león enjaulado recorre en ocho su impotencia. Su nerviosismo hiperkinético, su discontinua verborrea, su géstica excéntrica, brutal, histriónica… contrasta abruptamente con el hidalgo señorío de Cristo, el aplomado y flamante Señor del Desierto.
No sólo no hay trato. El Señor ha instalado en el epicentro mismo del terreno enemigo sus tres anclajes, sus tres picas, sus tres bastiones: la Palabra, el santo Temor y la Adoración. Ya no hay vuelta atrás: el Desierto jamás volvería a ser el nido de demonios que fuera desde tiempo inmemorial hasta aquel atardecer. El imperturbable León de Judá, el Guerrero victorioso había plantado para siempre su dominio allí. Había cavado tres pozos que manarían aguas vivas para siempre. De ser la desolada nada poblada de histéricos aullidos ha pasado a ser el ámbito del Amor sereno, donde los amantes buscan “hablarse al corazón” como profetizara Oseas.
Satán se alejó esa noche vociferando amenazas de que volvería. Y tras él se replegaron todas sus tropas. Satán se aleja. Cristo permanece para siempre.
Sí, el Señor permaneció sentado, en la misma roca, con las manos sobre las rodillas.
Levanta apenas la cerviz como la gacela huele la lluvia.
Luego se inclina y toma un puñado de arena entre sus manos y lo deja caer silenciosamente. Y no lo dice ni tan siquiera lo piensa; pero sabe que acaba de modificar para siempre el Desierto.
Y fue entonces que llegó la aurora… y el desierto floreció. Admirables lirios vistieron los campos de arena; admirables pájaros cantores surcaron los cielos nuevos. Esa inerte vastedad antes poblada de gimientes demonios conoció al alba el dulce canto angélico; y los célicos Principados descendieron para servir a su Dios y Señor, sentado sobre la piedra, en el vasto yermo. El sol desperezándose devolvía, grano por grano, el oro a la arena. Y hubo agua, y viñedo, y sombra de cedros, y zorros y liebres. El yermo mudó en vergel, el árido baldío en Edén.
Esa aurora nacía el monacato. Un Hombre, tocando la arena con Palabra, Temor y Adoración, hacía brotar sus tres fontanas y así daba a luz el primer Éremo.
Del polvo vienes y al polvo volverás, había sentenciado Dios. Pero no al mismo polvo: procedes del polvo poblado de aullidos, y volverás al polvo dorado, al oro en polvo del desierto hecho paraíso de oración.
28.02.17
Continuando con la publicación de algunos escritos sobre la temática “Educación Católica", comparto hoy una ponencia que di en el año 2012 en el Congreso Provincial de Educación Católica, en Entre Ríos, Argentina. Intenté reflexionar sobre el lugar del sacerdote -especialmente el sacerdote diocesano- en la Escuela Católica hoy.
El Capellán en la Escuela Católica y la nueva evangelización
El pequeño de sala de cuatro años pidió permiso a su señorita para ir al baño. Atravesó el patio, mientras la docente lo miraba llegar. Al regresar a la salita, el pequeño, con su “media lengua”, le dijo a la maestra: “Se… se… señorita. Je… Je… Jesús está en el patio”

Evidentemente, no se trataba de una aparición. Tampoco hacía referencia a la imagen de la Cruz que preside el patio de la escuela. El niño vio llegar al sacerdote capellán, de quien sus maestras le enseñaron: “el padre, el sacerdote, es Jesús”.
La frase asusta y conmueve a la vez. Asusta por la infinita desproporción entre quien recibe a veces ese apelativo y lo que implica; y conmueve por el enorme realismo con que la tradición de la Iglesia afirma que el sacerdote actúa “in persona Christi”.
Esta identificación con Cristo se vive de forma plena en la administración de los sacramentos. Pero está llamada a impregnar cada acción del sacerdote. Siempre debe intentar actuar “in persona Christi”. Siempre debe procurar ser Jesús.
Muchas veces en los años del Seminario, y en los que llevo de ministerio, me he preguntado cuál es el lugar específico del sacerdote en la escuela católica.
A veces los sacerdotes ejercemos en la escuela funciones que no son específicamente sacerdotales: apoderado legal, director o rector, docentes de disciplinas teológicas y no teológicas. Evidentemente, muchos lo hacen con una enorme competencia y eficacia, por sus talentos personales y por la gracia que la Providencia no deja faltar a quien asume una tarea desde la fe y por amor a Dios. Y ni hablemos de las situaciones extraordinarias, sobre todo en los inicios de las escuelas, cuando los sacerdotes han actuado como “arquitectos”, albañiles, plomeros, cocineros, sonidistas, animador de fiestas infantiles, profesores de educación física y muchos otros oficios más… con diversos resultados.
Pero teniendo en cuenta la escasez de sacerdotes, y la valoración de los laicos pedida –y no siempre realizada- por el Concilio, es bueno identificar la misión específica del sacerdote en la escuela católica en el rol del capellán.
¿Cuál es el rol específico del capellán en la escuela católica? Considero que el capellán tiene como misión hacer presente a Jesucristo en el ámbito de la escuela, ser “Jesús en la escuela”, como una “imagen viva y transparente del Buen pastor”.
Se deduce, entonces, que el capellán realiza su función más por lo que es que por lo que hace. Si quiere vivir bien su misión, no debe tanto pensar estrategias o técnicas –que también necesita- sino más bien trabajar su propia identidad sacerdotal. Estoy convencido que el sacerdote que vive en la fe, que es consciente de esta presencia real de Cristo en su misma persona y que intenta vivirla con alegría, deja una huella en el corazón de cada hombre con que se encuentra, aún sin darse cuenta.
Por eso la primera misión que tiene el capellán es buscar decididamente su propia santidad. Parafraseando a Juan Pablo II, podríamos decir que “el verdadero capellán es el santo”. Y también es importante descubrir que el capellán “se santifica santificando”. Es en el seno de este intercambio multidireccional que le ofrece la vida escolar cómo la gracia del Orden y el dinamismo de la vida espiritual puede desplegarse. Había preparado la ponencia en octubre del año pasado, pero no puedo dejar de citar aquí la homilía del Papa Francisco en la Misa Crismal. Allí dice en este mismo sentido: “el poder de la gracia (del Orden) se activa y crece en la medida en que salimos con fe a darnos y a dar el Evangelio a los demás (…) El sacerdote que sale poco de sí, que unge poco (…) se pierde lo mejor de nuestro pueblo, eso que es capaz de activar lo más hondo de su corazón presbiteral”. Tengo la experiencia de algunos días “difíciles” en el ministerio, en los que Jesús activó “lo más hondo de mi corazón sacerdotal”… a través de un jardinerito que me pidió la bendición.
Quisiera desarrollar un poco más detalladamente algunas tareas específicas. Pero antes quiero decir que todo lo que planteo yo no lo logro vivir. Algunas cosas sí, otras medianamente, y muchas casi nunca. Sí soy testigo y beneficiario de la tarea de otros capellanes, en quienes me he inspirado para escribir estas reflexiones.
Como en toda misión pastoral, el primer deber es la oración. San Juan de Ávila, recientemente nombrado Doctor de la Iglesia Universal, decía: “Las almas se ganan con las rodillas”. La vida de oración del capellán es el alma de su servicio. Es la fuente en la cual puede renovar su fidelidad, sobre todo en momentos en que la siembra no parezca producir fruto. En la intimidad con el divino Maestro, podrá discernir el modo de vivir su misión.
En esa vida de oración, la intercesión ocupa un lugar importante. El sacerdote diocesano puede plasmarla sobre todo en tres momentos de su vida de oración: la celebración de la Liturgia de las Horas, el rezo del Santo Rosario y sobre todo la celebración de la Eucaristía. Mons. Tortolo escribió alguna vez que en la Misa “todo lo ofrecido es transustanciado”. En la presentación de las ofrendas, el sacerdote puede entregar al Señor cada una de las personas que le son confiadas. Cito de nuevo al Papa Francisco: “…el sacerdote celebra cargando sobre sus hombros al pueblo que se le ha confiado y llevando sus nombres grabados en el corazón. Al revestirnos con nuestra humilde casulla, puede hacernos bien sentir sobre los hombros y en el corazón el peso y el rostro de nuestro pueblo fiel…”
Bien se podría hacer aquí un “elogio de la presencia”. Pero también podría ilustrar este apartado trayendo a colación uno de los reclamos que más escucho como sacerdote, al que no pocas veces no sé cómo responder: “padre, usted no está nunca”…
Estar es, entonces, muy importante. Don Bosco supo esto y su método preventivo está basado en gran medida en la presencia. Estando se generan y fortalecen los vínculos; estando se propicia el diálogo profundo, el paso de las conversaciones puramente ocasionales al ámbito de la intimidad personal. Mi experiencia de patios y salas de maestros es que, cuando el capellán anda apurado o acelerado –y no lo logra disimular- obstaculiza en gran medida la apertura de los demás. En cambio, la presencia serena, distendida, no solo de “cuerpo presente” sino con todas sus potencias y facultades, invita a confiar y da autoridad.
Esto puede parecer un planteo un poco utópico. El sacerdote diocesano ¡tiene que estar en todos lados! ¿Cómo hace para encontrar tiempo para estar en la escuela?
Evidentemente, se trata de hacer prioridades. De elegir estar, dejando de lado otras tareas, si fuera preciso. Pero también es importante saber elegir cuándo estar. Porque hay momentos clave en la vida de la escuela, donde la presencia del capellán puede ser muy significativa. ¿Ejemplos? Algunos actos escolares importantes, como el día del maestro. Reuniones difíciles que pudieran plantearse. La primera reunión con los padres de la salita de cuatro, la colación de sexto, etc.
El sacerdote ha recibido, el día de su ordenación diaconal, el libro de la Palabra de Dios. El Obispo le dijo entonces: “Cree lo que lees, enseña lo que crees, practica lo que enseñas”. Enseñar la Palabra es por eso una tarea eminentemente sacerdotal, sin dejar de ser misión de cada bautizado. El capellán encontrará varios lugares y situaciones donde hacerlo:
La homilía en las celebraciones eucarísticas, intentando hacer actual y accesible a sus oyentes –niños o jóvenes- la Palabra eterna. En ambos casos, requiere un esfuerzo especial el poder empatizar con sus destinatarios, para que esa Palabra fecunde realmente sus vidas.
La catequesis: sea en el aula como espacio curricular, sea en celebraciones de la palabra o en visitas informales, el capellán debe intentar catequizar permanentemente. Enseñar a rezar será una de las tareas primordiales del sacerdote, dando así a sus educandos la clave para la felicidad. Creo importante poder desarrollar cada vez más el “arte” de captar y responder preguntas: estas suelen expresar los anhelos profundos de los alumnos.
La formación de los docentes: otro tanto podríamos decir de los docentes. Algunos de ellos suelen tener una débil formación doctrinal, e incluso entre los más preparados, pueden subsistir muchas dudas y ambigüedades. La presencia y la palabra clarificadora del capellán será siempre importante, ya sea para responder a requerimientos personales, como para acompañar la misión docente, la síntesis fe-cultura de cada uno y la educación en la fe de los alumnos. Sería ideal que cada institución prevea también momentos de formación explícita para los docentes; en este ámbito el capellán puede colaborar competentemente.
Por último, el sacerdote debe anunciar la Palabra a los padres de los niños. ¿Cómo y cuando? Sobre todo, buscando hacerse presente cuando los padres visiten la escuela. Muchas veces bastará un pensamiento espiritual antes de la entrega de los boletines, o una palabrita al comenzar o finalizar los actos escolares. En un esquema ideal, las escuelas deberían crear espacios sistemáticos de formación de los padres: propuesta difícil pero realizable.
No hace falta recordar que esto es lo específico del capellán, aquello que nadie puede hacer en su lugar. Si los tiempos fueran mínimos, si hubiera que optar, el capellán indudablemente debería elegir cumplir bien con la misión de santificar. Señalo simplemente algunas ideas que pueden contribuir a ampliar el sentido de esta tarea
La celebración de la Eucaristía es el centro y el momento fundamental de la santificación de la comunidad educativa. El capellán cuidará que cada celebración eucarística sea debidamente preparada y vivida por todos, sabiendo respetar y acompañar los procesos de maduración en la fe. Procurará educar también en la Adoración al Santísimo Sacramento. Casi todas las escuelas tienen su oratorio, el cual muchas veces permanece vacío y, por ende, el Sagrario abandonado. Una visión equilibrada de la pastoral nos lleva a darle siempre la primacía al obrar de Dios, y por tanto a confiar en que Él, el Viviente, presente en el Sacramento, puede y quiere influir directamente en el corazón de los educandos.
La Confesión es otro momento esencial, en que el sacerdote actúa –esta vez infaliblemente- in persona Christi. Sería de desear que el capellán se mostrara disponible, no solo para confesar a los alumnos, sino también para el personal docente y no docente, que tanto o más lo necesita.
La Unción de los enfermos y las exequias: puede parecer extraña la mención de estas celebraciones; y sin embargo, son momentos privilegiados para que las personas, especialmente alejadas, puedan tener un encuentro con Jesús. Por eso las familias de los alumnos deberían tener la certeza de que el capellán está disponible para asistir a sus enfermos y para acompañarlos en el momento de duelo. La experiencia indica que una familia no olvida nunca la cercanía y la preocupación mostrada por la escuela, y en especial por los sacerdotes, en los momentos de dolor. Allí, en esas “periferias existenciales”, el capellán encontrará ocasiones valiosas para realizar en concreto la nueva evangelización.
Por último, el sacerdote tiene sus manos consagradas también para bendecir. Los niños tienen una “afición” especial por recibir la bendición y por bendecir los objetos piadosos y otros elementos que ellos consideran importantes. La bendición de los hogares de las familias es otra acción litúrgica que puede dar muchos y perdurables frutos. Nos brinda además la oportunidad de rezar por ellos y con ellos y de conocer mejor su cotidianidad.
La dimensión específicamente pastoral asume en el capellán dimensiones específicas. En la escuela, el capellán no ejerce estrictamente hablando una autoridad jurídica. No “manda” ni toma las ciertas decisiones. Y sin embargo, no por eso deja de ser pastor, ya que desde su rol, señala rumbos, amplía horizontes, y sobre todo acompaña los procesos personales de crecimiento. “Apacienta”. Ejerce, entonces, una autoridad muy importante.
Lo hace con los alumnos, constituyéndose en referente moral para ellos, y también incidiendo muchas veces de manera directa en su vida. El acompañamiento personal del alumno es una tarea valiosísima en el nivel secundario y superior, donde los jóvenes, más allá de su rebeldía, muestran continuamente la necesidad de ser acompañados y orientados. Muchos capellanes han invertido e invierten horas a escuchar, aconsejar, consolar a estos jóvenes, transformándose para ellos en verdaderos padres espirituales.
Este acompañamiento lo necesita también el personal docente y no docente. El capellán no debería olvidar nunca que ellos no son simplemente compañeros de trabajo, ni mucho menos empleados, sino que ante todos son para él ovejas, que necesitan ser alimentadas, guiadas, curadas y a veces “llevadas en hombros”. Con algunos docentes esta relación pastor-oveja se da de manera espontánea. Pero sería ideal que el capellán se propusiera tener, al menos una vez al año, una conversación personal con los docentes y con el personal no docente, no sobre temas pedagógicos, disciplinares ni laborales, sino sobre ellos mismos. Esta preocupación por su bien espiritual es para muchos un aliciente a retomar su vida de gracia olvidada, no pocas veces, por heridas y desilusiones sufridas en el seno de la Iglesia…
Además, el capellán debe conducir de manera especial a los directivos, que tienen también una función “pastoral” con respecto a los otros actores de la comunidad educativa. Prestar el oído, ayudar a discernir, estimular, animar, corregir con amor y prudencia si es necesario, son ayudas inestimables para quienes tiene hoy la titánica tarea de conducir una escuela. La presencia del capellán en las reuniones del equipo directivo puede ser también un modo concreto de asegurar la identidad católica de la institución, y de insuflar una y otra vez el espíritu evangélico a las decisiones y criterios que se asuman.
Un punto importante es el servicio a la unidad. La vida de la instituciones está atravesada por tensiones en múltiples sentidos y direcciones: entre los alumnos, entre los docentes, entre los docentes y los directivos, entre los docentes y los padres, etc. El capellán, intentando presencializar al Buen Pastor, hace lo posible para que las ovejas formen “un solo rebaño, con un único Pastor”. Por eso ayuda a la comprensión y a la paciencia mutua, aporta objetividad en los conflictos, ayuda al diálogo, etc. De esta forma, contribuirá a que la escuela no sea solo ni tanto una institución cuanto una comunidad cristiana. Pequeña comunidad que ayudará en lo posible a permanecer abierta a la comunidad parroquial y diocesana.
El Papa Francisco nos pide a los sacerdotes que seamos pastores con “olor a oveja”. Con esta metáfora expresa el “efecto” de la cercanía: el pastor conduce estando cerquita, casi mimetizándose con sus ovejas. Si me permiten la metáfora, deseo que los capellanes seamos pastores con la sotana manchada de tiza, con los pies llenos de la arena del patio de juegos, o nuestra estola humedecida por las lágrimas de alegría o dolor de los que nos son confiados.
Como imágenes de Jesús, los capellanes estamos llamados a transmitir siempre un amor filial a María. El diálogo continuo con Ella, la consagración de todos nuestros anhelos y preocupaciones, el deseo de imitar el estilo pedagógico de la Madre de Dios, harán de nosotros un instrumento eficaz en sus manos.
A Ella, Madre y educadora del Hijo de Dios, confío este pequeño aporte, y la Nueva Evangelización de nuestras escuelas en este tiempo de gracia.
24.02.17
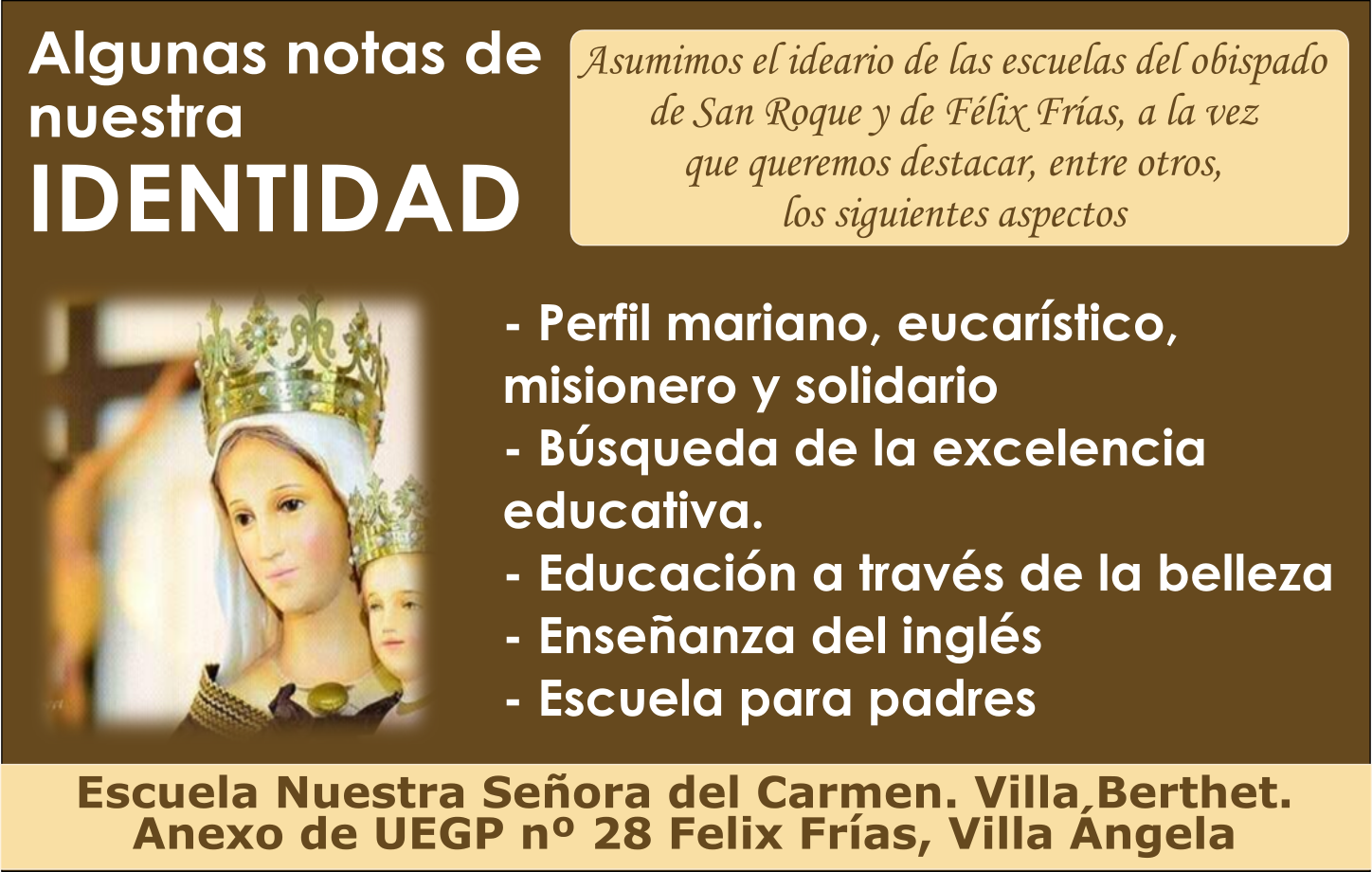
El 6 de marzo, Dios mediante, iniciaremos en la localidad de la que soy párroco en Argentina nuestra Escuela “Nuestra Señora del Carmen", como anexo de la Escuela “Félix Frías".
Les cuento esto para que recen, y si a alguien le interesa conocer el proyecto, les dejo el enlace de nuestra sencilla página institucional.
http://escueladelcarmenberthet.blogspot.com.ar/
Durante los once años de mi ministerio sacerdotal, Dios ha querido que siempre estuviera vinculado con la educación católica. Amo la educación, y he tenido oportunidad de conocer a verdaderos maestros en este aspecto, y de leer y escuchar análisis y reflexiones muy profundos y fecundos.
He sido testigo, también, de las dificultades que implica hoy la educación católica, y de cómo fácilmente el secularismo puede hacer que “la sal pierda su sabor", y que nuestras escuelas ya no sean -como es su misión- espacios de evangelización.
Con plena conciencia de las dificultades, sigo estando convencido de que la Escuela Católica tiene una magnífica vocación y misión en el mundo y en la Iglesia actual.
A lo largo de estos años he tenido que dar algunas charlas o reflexiones a directivos y docentes. Comienzo entonces, a partir de hoy, a compartirlas en este espacio de Infocatólica, confiando en que puedan alcanzar e iluminar alguna realidad educativa o eclesial
El texto que comparto ahora es una reflexión en torno a la Sagrada Familia, buscando en ella un modelo de relaciones humanas y cristianas que pueda inspirar la vida de la comunidad educativa. Destinada a docentes, puede iluminar también a directivos, capellanes y familias.
A veces nuestros amigos, que saben que trabajamos en una escuela católica, nos preguntan: ¿cómo va la escuela?.
Como la escuela es una realidad muy compleja, existen varias posibles respuestas, todas importantes y complementarias.
Algunos responderán desde lo pedagógico… otro subrayará la cuestión administrativa y económica… otro el aspecto edilicio, o el deportivo… algunos quizá la dimensión pastoral.
Hoy yo quisiera ayudarlos a que se pregunten y recen sobre una particular dimensión: ¿es mi escuela una verdadera familia? Y en el plano personal: ¿cómo estoy contribuyendo yo para sostener el “clima” de familia” de mi escuela?
Para hacer este “examen”, no me voy a detener en definiciones de la familia, y ni siquiera por esta vez en las maravillosas enseñanzas del Magisterio de la Iglesia al respecto.
Simplemente quiero invitarlos a que miren a una familia, a la Sagrada Familia de Jesús, María y José.
Pero, antes de seguir, debo responder a otro posible interrogante: ¿De dónde saco yo que la escuela tiene que ser una familia? ¿Por qué digo esto?
Podríamos decir, en primer lugar, que la escuela tiene como meta ayudar a las familias en la formación integral de los alumnos. Y si bien tiene una especificidad (el trabajo metódico, la disciplina, horarios estrictos, etc) es bueno que no se pierda esa continuidad afectiva. Continuidad que, en nuestra realidad actual, es casi “novedad”, porque muchos de los alumnitos que llegan a nuestras aulas tienen una casa pero no tienen un hogar.
Pero sobre todo debe ser una familia porque la escuela católica es la Iglesia en función de educar. Y la Iglesia es, justamente, Familia de Dios, prolongación y sacramento de la Familia Trinitaria. Es comunión de personas, donde cada uno vive su propia vocación y crece, ayudado por los otros, en un clima de amor y de alegría. La Iglesia es, debe ser, una familia. Y la Escuela, por tanto, está llamada a ser familia.
Miremos, entonces, a la Sagrada Familia, reflejo de la familia originaria, la Trinidad, para aprender a ser Iglesia.
Y aprendamos algunas cosas.
a) En la Sagrada Familia el centro es Jesús: todo se hace por Jesús, todo se hace para Jesús. La presencia del niño, del Niño Dios, es la fuente de la Alegría, es lo que da sentido a todo lo que hacen. Para ellos hablar con su Hijo y hablar con Dios y de Dios era una misma cosa.
En nuestras escuelas Jesús, Jesús resucitado, quiere ser el centro. Jesús en su presencia Eucarística en la capilla o templo parroquial. La certeza de Su presencia (“yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo”) es fortaleza en las pruebas y serenidad en las tormentas: “Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?”. La certeza de esta presencia de Jesús –en el Sagrario, en el patio, en el aula, en la dirección- hace brotar espontánea la oración.
Pero Jesús está presente también en cada niño o joven: cuando educamos a ese niño, estamos educando y sirviendo a Jesús: “lo que hicieron al más pequeño de mis hermanos, a mí lo hicieron”. “Jesús en el centro” significa también el alumno en el centro. Cuando estamos enfocados en ellos, los destinatarios y razón de ser de la escuela, esquivamos muchos problemas y discusiones innecesarias y estériles.
b) En la Sagrada Familia, cada uno cumple con su deber, pero se esmera por ser servidor de los demás: Cumplen sus deberes pero, con alegría y con libertad de espíritu, van mucho más allá. Podemos imaginar a María, José y el Niño casi “compitiendo” para ver quién sirve más, quien hace las tareas más difíciles, menos agradables. Allí aprendió Jesús –contemplando a su Madre y a José- que verdaderamente “hay más alegría en dar que en recibir”.
En nuestras escuelas es hermoso difundir un verdadero espíritu de servicio, que nos permita ir más allá del deber. Que podamos “ir adelante” mostrando un estilo de autoridad que es servicio, servicio alegre, servicio que se vive como plenitud y que por eso no se reprocha a los demás. Confiar en el poder “contagioso” del servicio.
c) En la Sagrada Familia, el diálogo es franco, fluido, profundo: podemos intentar imaginar un almuerzo o cena en Nazareth. Imaginar la manera de mirarse a los ojos, la sonrisa, el tono de voz: todo cuenta. Un diálogo sincero y profundo, un diálogo del corazón, no sólo de las cosas exteriores y circunstanciales, sino del misterio de su propia intimidad. Un diálogo que nace del silencio y de la riqueza del mundo interior de cada uno. Conversaciones de calidad: rebosantes de verdad, caridad y esperanza.
En la Escuela católica nos deberíamos poder sondear por el estilo del diálogo entre nosotros y entre cada actor de la comunidad educativa. El diálogo de los directivos entre sí, con los docentes, con los padres, con los alumnos. Es preciso cuidar la calidad de nuestras conversaciones, no dejarnos ganar por la desesperanza o el pesimismo. Vivir en la verdad, pero decir la verdad con amor. Cuidar el clima de la sala de maestros… Madurar en un “estilo” de comunicación para la comunión.
d) En la Sagrada Familia se vive la unidad en la diversidad: José, María, Jesús, son distintos. Cada uno de ellos vive en una santidad sublime pero cada uno a su “modo”. Y con su propia santidad y sus propias características enriquece al otro. En la educación de Jesús José y María se complementan, y cada uno deja en el alma de Jesús una huella particular, un rasgo de su riquísima personalidad.
En las escuelas, nos hace bien procurar descubrir la riqueza de la diversidad de talentos y carismas. Ser los primeros en valorarlas y ayudar a los demás a que se valoren y estimulen mutuamente, dejando de lado cualquier espíritu de competencia malsano. Es bueno aprender y asumir que no podemos hacer todo, o que en la comunidad educativa no somos los que mejor hacemos todo… eso nos hace mucho más “libres”, nos permite descansar en los demás. Confiar en las personas, ser capaces de delegar cuando sea necesario, aprender a complementarnos.
Cansancio alegre, atención a lo pequeño
e) En la Sagrada Familia, el trabajo y el cansancio son santificados por el amor y la alegría con que se hacen las pequeñas cosas: Ellostrabajaban. Se cansaban. Pero en la plenitud de gracia en que vivían, hacían de este trabajo y del cansancio una ofrenda para Dios. Trabajaban por amor, cuidando el detalle, para Dios… Trabajaban con alegría, cantando.
En nuestras escuelas podemos favorecer un clima de trabajo en el que la motivación sea mucho más que el sueldo de los primeros días del mes, o que cumplir los plazos de supervisión y el concepto… Trabajar por amor es una invitación a rechazar el espíritu de queja, la “rezonguitis crónica” que tanto nos acecha. Trabajar con alegría significa evitar en lo posible el malhumor, las caras largas y ceños fruncidos, la “mala onda” del miércoles al viernes…
La Sagrada familia nos ayude a gozar profundamente de nuestra tarea… porque estamos formando a Jesús.
22.02.17

Uno de los temas más debatidos entre quienes ejercen el ministerio del canto y la música en las iglesias es qué instrumentos musicales se pueden usar.
El tema es muy amplio, y yo no tengo la preparación para abordarlo tocando todos los aspectos.
Para entenderlo bien, es necesario, según mi parecer, tener en cuenta:
- el aspecto histórico: cómo celebraba la liturgia la Iglesia primitiva y cómo fue evolucionando la misma, especialmente para los que somos del rito romano.
- el aspecto magisterial: es decir, qué nos enseña la Iglesia sobre este tema concreto.
- el aspecto pastoral-práctico: es decir, cómo podemos en las comunidades concretas de cada diócesis intentar llevar a la práctica lo que nos enseña el Magisterio de la Iglesia.
Dejo de lado la profundización en la historia, no sin antes señalar un dato evidente: al principio fue el canto “a capella”. La música instrumental -admitida en algunos ritos de la liturgia judía y presente en algunos salmos del Antiguo testamento- no estuvo presente en la liturgia los primeros siglos de la Iglesia. Ese dato no se debe perder de vista, de tal modo que podemos afirmar que la liturgia católica es incompleta sin canto, pero no es incompleta sin instrumentos musicales. Otra conclusión que emana de aquí es que los instrumentos están al servicio del canto y la letra, y no al revés.
En cuanto a la cuestión magisterial, sería preciso hacer un recorrido por todo el magisterio de los papas del siglo XX y de los textos conciliares y de los dicasterios de la curia romana para tener una visión completa. Todos los documentos se pueden encontrar hoy en internet, para su lectura serena y desapasionada.
Antes de ingresar en el desarrollo de este apartado, dejo una preguntá más que retórica. ¿Estamos dispuestos a escuchar con corazón humilde y obediente lo que enseña la Iglesia? ¿O nuestros gustos –e incluso, nuestras ideologías- prevalecen sobre la palabra del magisterio? Esto vale tanto para los músicos de orientación más “tradicional” como para los de un enfoque más “renovador”. Algunas veces se da un diálogo de sordos, que no pocas veces acaba en acaloradas disputas y hasta descalificaciones personales. Volveré sobre este tema al final del artículo.
¿Qué dice al respecto el Magisterio del Concilio Vaticano II?
120. Téngase en gran estima en la Iglesia latina el órgano de tubos, como instrumento musical tradicional, cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a las ceremonias eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales.
En el culto divino se pueden admitir otros instrumentos, a juicio y con el consentimiento de la autoridad eclesiástica territorial competente, a tenor de los arts. 22, § 2; 37 y 40, siempre que sean aptos o puedan adaptarse al uso sagrado, convengan a la dignidad del templo y contribuyan realmente a la edificación de los fieles.
El texto del Concilio recuerda el papel privilegiado que tiene el órgano de tubos en la Tradición de la Iglesia y que hoy debe seguir teniendo. El padre Luis Alessio, en su hermoso libro “El rocío del Espíritu” señala como sus cualidades más importantes:
“resulta ser el mejor soporte del canto de la comunidad,
1) por su amplio índice acústico,
2) por la variedad de colores tonales,
3) especialmente porque el sonido es sostenido y su rica paleta de colores y timbres es superior a cualquier otro instrumento”.
Me permito agregar yo que, al menos en Argentina –pero sospecho que en muchos otros países occidentales- el sonido del órgano de tubos remite inmediata y espontáneamente a la Litrugia. Para decirlo de modo más sencillo, vos escuchás un órgano de tubos y te imaginás una catedral, incienso y un altar. Este fenómeno sólo sucede con este instrumento, al menos en mi experiencia. Todos los demás pueden ser asociados a otros espacios no sagrados. El órgano, en cambio, está ya asociado indefectiblemente al culto divino.
Algunos músicos amantes del órgano aceptan y citan esta primera afirmación conciliar de buen grado, pero rechazan teórica y sobre todo prácticamente la segunda afirmación del Concilio: “pueden ser admitidos otros instrumentos”. Hay quien, incluso, acusa al Concilio Vaticano II de haber interrumpido la Tradición y haber propiciado así un desastre en el ámbito litúrgico.
Que por momentos pueda dar la impresión de caos en el ámbito de la música litúrgica es un hecho, pero esto no se debe en este tema al Concilio, sino a que no se lo ha leído ni obedecido. En particular, creo que las conferencias episcopales –la autoridad territorial competente- no han dedicado el suficiente tiempo y esfuerzo en hacer este discernimiento y selección. Es cierto que siempre hay “desobedientes”. Pero también es cierto que es más fácil obedecer cuando las normas universales y locales son más claras. Porque es cierto también que algunos traducen el “pueden” por el “deben ser admitidos", y omiten decir que el Concilio pone condiciones.
Y para matizar y rebatir la afirmación según la cual la apertura a otros insrtumentos ha sido un grave error del Concilio, me parece oportuno citar nuevamente un poco conocido texto de Pío XII, de su encíclica “Musicae sacrae”, de 1955.
Entre los instrumentos a los que se les da entrada en las iglesias ocupa con razón el primer puesto el órgano, que tan particularmente se acomoda a los cánticos y ritos sagrados, comunica un notable esplendor y una particular magnificencia a las ceremonias de la Iglesia, conmueve las almas de los fieles con la grandiosidad y dulzura de sus sonidos, llena las almas de una alegría casi celestial y las eleva con vehemencia hacia Dios y los bienes sobrenaturales.
Pero, además del órgano, hay otros instrumentos que pueden ayudar eficazmente a conseguir el elevado fin de la música sagrada, con tal que nada tengan de profano, estridente o estrepitoso que desdiga de la función sagrada o de la seriedad del lugar. Sobresalen el violín y demás instrumentos de arco, que, tanto solos como acompañados por otros instrumentos de cuerda o por el órgano, tienen singular eficacia para expresar los sentimientos, ya tristes, ya alegres.”
El texto me parece muy claro, para evitar dos extremos que pueden darse entre los músicos:
a) Admitir cualquier otro instrumento además del órgano: el Papa da claras indicaciones, tanto sobre la “profanidad” de algunos instrumentos, como sobre su sonoridad:dice claramente, por ejemplo, que los instrumentos estridentes o estrepitosos no deben ser admitidos en la liturgia.
b) Cerrarse ante la posibilidad de usar cualquier otro instrumento: De hecho, esta es la actitud de algunos, que ante la dificultad de la cuestión, prefieren la solución de admitir solo el órgano de tubos o sus imitaciones. El Papa menciona incluso un instrumento en concreto –el violín- e insinúa la presencia de otros instrumentos de cuerda.
A quien pudiera objetar que el texto de Pío XII es “antiguo” o “preconciliar”, habría que recordarle sencillamente que Pío XII es la fuente más citada por el Concilio –de hecho, las afirmaciones de Sacrosanctum Concilium son casi calcadas a las suyas-, y que desde Benedicto XVI se viene insistiendo fuertemente en una “hermenéutica de la continuidad” y no de la ruptura.
Si la esencia de la liturgia no ha cambiado con el Concilio, tampoco las normas directrices sobre la música en ella.
Sigue en pie la pregunta del título: ¿Se pueden usar todos los instrumentos en la Misa?
La respuesta, según mi entender, admite variación según dos posibles situaciones.
a) Si en tu país la Conferencia Episcopal admitió expresamente algunos instrumentos más además del órgano, esos instrumentos se pueden usar lícitamente. Punto, nada más que objetar. Te guste o no te guste. Después está la cuestión del “cómo” ejecutarlos. Pero no se puede cuestionar como algo ilegal, ni es justo hablar –como suele oírse algunas veces- de “profanación” de la liturgia.
b) Si en tu país la Conferencia Episcopal no ha hecho una explícita referencia a los instrumentos admitidos: será necesario indagar, entonces, en el Obispo diocesano y su comisión de Música Sacra. Y si el Obispo no se expresa ni tiene Comisión, pues entonces ahí estamos en una situación donde se debe regresar, una vez más, a los principios antes citados.
Dejo para este supuesto algunas observaciones, fruto de la reflexión y la experiencia, que valen también para discernir el “modo de ejecutar” los instrumentos aprobados.
- Hay que tener en cuenta que no todos favorecen el clima que necesita una celebración litúrgica. Es importante darse cuenta de que cada instrumento tiene sobre quien escucha un “efecto” diferente, y que remite también a “contextos vitales” diversos. El órgano de tubos, como ya mencionamos, es un instrumento que inequívocamente se asocia, en nuestra cultura, con lo sagrado, con las celebraciones litúrgicas, y en sentido más amplio, con lo trascendente. Una guitarra eléctrica con distorsión, por ejemplo, remite a un recital con humo y luces de colores, remite a lo “dionisíaco” y a los impulsos más que al orden y la armonía que requiere la liturgia. Un güiro, a la música bailable y a la fiesta mundana. Esos dos instrumentos, por ejemplo –según mi opinión- están tan completamente identificados con contextos profanos que no podrían insertarse en el universo litúrgico.
- Un tema recurrente es el relativo a los instrumentos de percusión. ¿Se pueden usar? ¿Es conveniente? Según mi opinión, sólo podrían llegar a entrar en la liturgia si cumplen una función plenamente ministerial, si, en cierto modo, “desaparecen”, quedan escondidos, sosteniendo el canto y el tiempo del mismo, pero no teniendo un protagonismo excesivo, que no favorecerá la concentración de los fieles sino su dispersión. Esto –según mi criterio- es extremadamente difícil, y solo se da de manera eficaz en la música sinfónica, como lo demuestran las composiciones de Mons. Marco Frisina. Hay que hacer un atento discernimiento al respecto, ya que muchas veces se han hecho “experimentos” perdiendo de vista el fin de la música instrumental.
- Por otra parte, es indispensable que el músico conozca bien su instrumento, y lo ejecute con la mejor calidad posible. Un órgano de tubos excelente pude ser pésimo para una celebración si el que lo ejecuta no sabe hacerlo. La guitarra, que es uno de los instrumentos más usados hoy, puede tocarse muy bien, bien, mal o muy mal. Lamentablemente, la mayoría de las veces se toca mal, pero conocemos modos de interpretarla que realmente favorecen la oración, a la vez que sostienen la afinación y el ritmo. Es importante que el músico de Iglesia, si es que también lo es en ámbitos profanos –sea de música popular, folclórica, etc- comprenda que su instrumento y su forma de ejecutarlo deben pasar por una “Pascua”. Deben morir y resucitar. Así, es claro que no es lo mismo acompañar el canto de Comunión que una chacarera en un escenario, incluso si el canto de Comunión –aprobado por la Conferencia- tiene ritmo de chacarera. Debe notarse la diferencia.
- Tampoco se trata de innovar por innovar. Muchas veces sucede que cuando se da demasiada importancia a la multiplicación de los instrumentos, pasa a un segundo plano el canto y la participación de la asamblea, y la celebración se transforma en un recital. Suele suceder que en las iglesias donde se llevan muchos instrumentos, y sobre todo si se los ejecuta con altos volúmenes -aunque estén aprobados- la gente deja de cantar… Allí es donde debemos recordar que, algunas veces, sobre todo en la liturgia romana, menos es más. La Liturgia no es el lugar para las simpaticas novedades, sino de las repeticiones solemnes, decía Benedicto XVI.
- Algo obvio, pero que no quiero olvidar mencionar: si el instrumento es de cuerda, por favor, por favor, que esté afinado. Gracias.
- ¿Qué sucede cuando no hay quien ejecute bien los instrumentos? Esta suele ser una realidad en muchas comunidades. Creo que es necesario evitar dos extremos: permitir sólo a los especialistas, a los profesionales; o admitir a cualquiera, sin ningún tipo de “filtro”. Según mi experiencia, aunque el músico sea aún inexperto, si es capaz de ejecutar su instrumento sin perder el tempo y acompañando con las armonías que corresponden, aunque no sea un virtuoso, puede ser admitido. Porque con esas dos características estará ayudando enormemente a la belleza y dignidad del canto de la asamblea, sosteniendo a la vez el ritmo y la afinación.
Eso sí: que no se conforme con saber cuatro o cinco acordes… que estudie, que se forme, y que, mientras tanto, toque bajito.
No a la guerra entre nosotros
Para concluir, quiero recordar algo muy importante: nunca es bueno llevar este tipo de debates del plano musical o litúrgico al plano personal. Algunas veces, sin darnos cuenta –o, peor, dándonos- caemos en la descalificación del otro por su opinión, llegando a verdaderos enfrentamientos. Ni una persona es más santa o piadosa por ejecutar y preferir el órgano de tubos, pero tampoco es un retrógrado o un rígido. Ni otro es un progresista, un superficial o un tibio por ejecutar el violín o la guitarra, ni tampoco es más “eclesial” ni tiene más “olor a oveja” por hacerlo.
He conocido santos organistas, y también muy inmorales. Y he conocido santos guitarristas, y también incoherentes y superpecadores.
Mantengamos nuestro discernimiento en la obediencia al Magisterio, a sus criterios, y sobre todo, recordemos que el músico –sea que cante, sea que ejecute un instrumento- ha de hacerlo “de rodillas”, para Dios y para el servicio de su Pueblo. Preparándonos para cantar, en la eternidad, “un canto nuevo para el Señor".

Sacerdote de la Arquidiócesis de Paraná, Licenciado en Familia, Miembro del apostolado Vocación al Amor, que difunde la Teología del Cuerpo de Juan Pablo II.
Actualmente párroco en Cristo Peregrino. Autor de una quincena de libros sobre Liturgia, espiritualidad, Familia y Vida.
Puedes ponerte en contacto a través de correo [email protected] o en Facebook facebook.com/leandro.bonnin.9