Defensa de la vida y ética de la responsabilidad
 El reconocimiento de Dios exige la justicia; valor ante el que nuestros contemporáneos se muestran particularmente sensibles. El libro del Éxodo incluye, entre las obligaciones de la justicia, el respeto a la vida del inocente.
El reconocimiento de Dios exige la justicia; valor ante el que nuestros contemporáneos se muestran particularmente sensibles. El libro del Éxodo incluye, entre las obligaciones de la justicia, el respeto a la vida del inocente.
En este sentido, el Papa Benedicto XVI ha recordado que la obligación de respetar la vida se sitúa en el contexto de la búsqueda de la justicia, de la cuestión social y de la ética de la responsabilidad: “hay que reafirmar la enseñanza del amado Juan Pablo II, que nos invitó a ver en la vida la nueva frontera de la cuestión social (cf Evangelium vitae, 20). La defensa de la vida, desde su concepción hasta su término natural, y dondequiera que se vea amenazada, ofendida o ultrajada, es el primer deber en el que se expresa una auténtica ética de la responsabilidad, que se extiende coherentemente a todas las demás formas de pobreza, de injusticia y de exclusión” (“Discurso”, 27 de Enero de 2006).
Esta ética de la responsabilidad con relación a la vida humana se fundamenta, para un cristiano, en el respeto al Creador y en la dignidad de la persona humana (cf Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio, 466). Por ambas razones, la vida humana es considerada sagrada, y de esa sacralidad deriva un imperativo práctico: “No quites la vida del inocente y del justo” (Éxodo 23, 7).
La vida humana “es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una relación especial con el Creador, su único fin” (Catecismo de la Iglesia Católica, 2258). Es decir, la vida humana es una realidad que es contemplada en toda su hondura sólo desde una mirada que deje a Dios ser Dios, y que comprenda todas las cosas en su relación con Él, como origen y como fin. Privada de su vínculo con Dios, desprovista de “esa especial relación con el Creador”, en la que consiste su singularidad, la vida humana se devalúa, pierde consistencia y densidad.

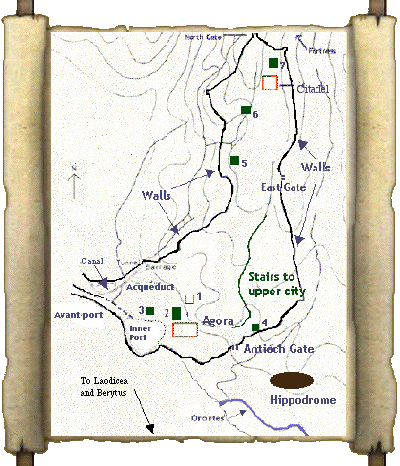 Había llegado a Seleucia con las primeras luces del día, detuvo el carro, de laterales batientes, junto a la dársena habilitada para estiba de minerales y otras mercancías como tintes, lejías y demás productos contaminantes de los alimentos, aun no había cuajado la Escuela Médica Neumática pero algunos precursores alertaban sobre la alteración de los alimentos por causa de la alteración del pneuma.
Había llegado a Seleucia con las primeras luces del día, detuvo el carro, de laterales batientes, junto a la dársena habilitada para estiba de minerales y otras mercancías como tintes, lejías y demás productos contaminantes de los alimentos, aun no había cuajado la Escuela Médica Neumática pero algunos precursores alertaban sobre la alteración de los alimentos por causa de la alteración del pneuma. Un elemento fundamental para enfocar adecuadamente el tema de la existencia y del poder de los demonios es la afirmación básica de que estos seres son también criaturas de Dios. No podría ser de otro modo. Dios es el Creador de “todo lo visible y lo invisible”. En tanto que criaturas, los demonios son buenos, ya que todo lo que es, en tanto que es, es bueno.
Un elemento fundamental para enfocar adecuadamente el tema de la existencia y del poder de los demonios es la afirmación básica de que estos seres son también criaturas de Dios. No podría ser de otro modo. Dios es el Creador de “todo lo visible y lo invisible”. En tanto que criaturas, los demonios son buenos, ya que todo lo que es, en tanto que es, es bueno. La unidad del plan divino de salvación se refleja en la unidad de la Sagrada Escritura: las obras de Dios en el Antiguo Testamento prefiguran; es decir, representan anticipadamente, lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en Jesucristo. Decía San Agustín que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo: “Novum in Vetere latet et in Novo Vetus patet”.
La unidad del plan divino de salvación se refleja en la unidad de la Sagrada Escritura: las obras de Dios en el Antiguo Testamento prefiguran; es decir, representan anticipadamente, lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en Jesucristo. Decía San Agustín que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo: “Novum in Vetere latet et in Novo Vetus patet”. El miércoles de ceniza, comienzo del tiempo de Cuaresma, constituye una llamada a actualizar una actitud muy propia de la vida cristiana: la conversión, la reconciliación. Convertirse es volverse hacia Dios y, por consiguiente, reconciliarse con Él haciendo penitencia para superar el único obstáculo que puede interponerse entre nosotros y Dios: el pecado.
El miércoles de ceniza, comienzo del tiempo de Cuaresma, constituye una llamada a actualizar una actitud muy propia de la vida cristiana: la conversión, la reconciliación. Convertirse es volverse hacia Dios y, por consiguiente, reconciliarse con Él haciendo penitencia para superar el único obstáculo que puede interponerse entre nosotros y Dios: el pecado.












