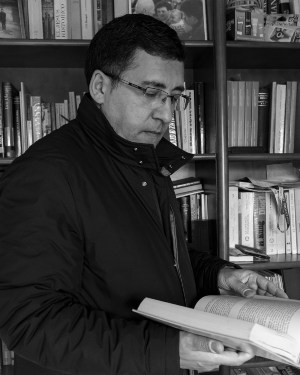Islam, razón y religión
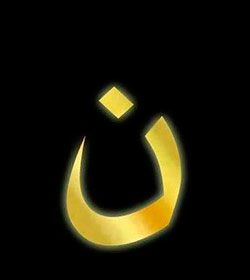 A mi modo de entender, ha sido Benedicto XVI, entre los líderes mundiales, el que ha tenido un acercamiento más sensato al Islam. En su célebre discurso de Ratisbona, el Papa apuntaba a un aspecto esencial: la relación entre razón y religión. Sintetizando mucho podríamos decir que Benedicto XVI contrastaba dos posturas contrarias: una razón cerrada a la religión – una “razón positivista” - , triunfante en buena parte de Occidente, y una religión separada de la razón. Un problema, este último, que sí puede afectar al Islam, como también en algún momento ha afectado al Cristianismo. La razón, si no se cierra en sí misma, une, tiende a la universalidad. La religión, privada de razón, divide.
A mi modo de entender, ha sido Benedicto XVI, entre los líderes mundiales, el que ha tenido un acercamiento más sensato al Islam. En su célebre discurso de Ratisbona, el Papa apuntaba a un aspecto esencial: la relación entre razón y religión. Sintetizando mucho podríamos decir que Benedicto XVI contrastaba dos posturas contrarias: una razón cerrada a la religión – una “razón positivista” - , triunfante en buena parte de Occidente, y una religión separada de la razón. Un problema, este último, que sí puede afectar al Islam, como también en algún momento ha afectado al Cristianismo. La razón, si no se cierra en sí misma, une, tiende a la universalidad. La religión, privada de razón, divide.
Como es sabido, en Ratisbona Benedicto XVI citaba un texto de Manuel II Paleólogo referido a la “yihad”, a la guerra santa. No ignoraba el emperador que en la “sura” 2, 256 está escrito: «Ninguna constricción en las cosas de fe», pero, no obstante esto, Manuel II dirigía a su interlocutor – un persa culto – la siguiente pregunta: «Muéstrame también lo que Mahoma ha traído de nuevo, y encontrarás solamente cosas malas e inhumanas, como su disposición de difundir por medio de la espada la fe que predicaba».
Para el emperador bizantino, “la violencia está en contraste con la naturaleza de Dios y la naturaleza del alma”. O, dicho de otra manera, la violencia contradice la racionalidad de Dios y la racionalidad del hombre. Frente a la violencia, se debe actuar “según la razón”.
No es evidente que, para todos los sabios musulmanes, la naturaleza de Dios haya de ser racional: “para la doctrina musulmana, Dios es absolutamente trascendente. Su voluntad no está vinculada a ninguna de nuestras categorías, ni siquiera a la de la racionabilidad”, señala Benedicto recogiendo el pensamiento de Theodore Khoury. Dios sería Dios, sin más. Y nosotros no podemos pedirle cuentas a Dios, ni esperar de Él siquiera un mínimo de coherencia.
Para Benedicto XVI, apoyándose en San Juan, está claro que “en el principio existía el ‘logos’, y el ‘logos’ es Dios”. Para el Papa la fe bíblica va a asociada a una especie de Ilustración, a un proceso de acercamiento entre la fe y la razón.
La historia cristiana no ha estado exenta de la tentación de separar fe y razón. Lo señala el Papa Benedicto: “En contraste con el llamado intelectualismo agustiniano y tomista, Juan Duns Escoto introdujo un planteamiento voluntarista que, tras sucesivos desarrollos, llevó finalmente a afirmar que sólo conocemos de Dios la ‘voluntas ordinata’. Más allá de ésta existiría la libertad de Dios, en virtud de la cual habría podido crear y hacer incluso lo contrario de todo lo que efectivamente ha hecho […] La trascendencia y la diversidad de Dios se acentúan de una manera tan exagerada, que incluso nuestra razón, nuestro sentido de la verdad y del bien, dejan de ser un auténtico espejo de Dios, cuyas posibilidades abismales permanecen para nosotros eternamente inaccesibles y escondidas tras sus decisiones efectivas”.
Pero esa no ha sido la postura oficial de la Iglesia, que siempre ha sostenido la analogía que existe entre Dios y nosotros, entre su Espíritu y nuestra razón creada: “Dios no se hace más divino por el hecho de que lo alejemos de nosotros con un voluntarismo puro e impenetrable, sino que, más bien, el Dios verdaderamente divino es el Dios que se ha manifestado como ‘logos’ y ha actuado y actúa como ‘logos’ lleno de amor por nosotros”.

 “Mi casa es casa de oración y así la llamarán todos los pueblos”, dice el Señor por medio del profeta Isaías (cf Is 56,1.6-7). El pueblo elegido aparece como centro de reunión de todas las naciones, llamadas también a la salvación. Sin menoscabo de la elección de Israel, la voluntad salvífica de Dios es universal, ya que Él “quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad” (1 Tim 2,4).
“Mi casa es casa de oración y así la llamarán todos los pueblos”, dice el Señor por medio del profeta Isaías (cf Is 56,1.6-7). El pueblo elegido aparece como centro de reunión de todas las naciones, llamadas también a la salvación. Sin menoscabo de la elección de Israel, la voluntad salvífica de Dios es universal, ya que Él “quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad” (1 Tim 2,4). La solemnidad de la Asunción de la Virgen nos recuerda su tránsito, su paso, de este mundo al Padre. Aquella que, desde el primer instante de su concepción inmaculada, es sólo de Dios entra para siempre, transcurrido el curso de su vida terrena, en Dios, en la gloria de Dios: “En el parto te conservaste Virgen, en tu tránsito no desamparaste al mundo, oh Madre de Dios. Te trasladaste a la vida porque eres Madre de la Vida, y con tu intercesión salvas de la muerte nuestras almas”.
La solemnidad de la Asunción de la Virgen nos recuerda su tránsito, su paso, de este mundo al Padre. Aquella que, desde el primer instante de su concepción inmaculada, es sólo de Dios entra para siempre, transcurrido el curso de su vida terrena, en Dios, en la gloria de Dios: “En el parto te conservaste Virgen, en tu tránsito no desamparaste al mundo, oh Madre de Dios. Te trasladaste a la vida porque eres Madre de la Vida, y con tu intercesión salvas de la muerte nuestras almas”. Ahora les toca a ellos. Mañana puede tocarnos a nosotros: la persecución y el destierro, la condena a muerte o a la miseria.
Ahora les toca a ellos. Mañana puede tocarnos a nosotros: la persecución y el destierro, la condena a muerte o a la miseria. Dice el “Diccionario de la Real Academia Española” que la “predestinación” es la “ordenación de la voluntad divina con que ‘ab aeterno’ tiene elegidos a quienes por medio de su gracia han de lograr la gloria”.
Dice el “Diccionario de la Real Academia Española” que la “predestinación” es la “ordenación de la voluntad divina con que ‘ab aeterno’ tiene elegidos a quienes por medio de su gracia han de lograr la gloria”.