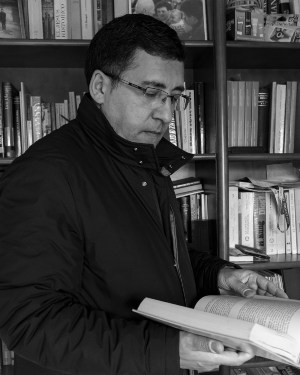Una antiquísima costumbre: La aplicación de la Santa Misa por una determinada intención

No se sabe bien por qué las costumbres, y las creencias, de los fieles están sometidas, en ocasiones, a la variación de las opiniones dominantes.
Ha entrado en crisis la antiquísima costumbre saludable “para cada alma y para toda la Iglesia” – las palabras son del decreto “Mos Iugiter”, de la Congregación para el Clero (1991) - de la aplicación de la Santa Misa por una determinada intención.
Costumbre que, lejos de reprobar, el Código de Derecho Canónico mantiene al afirmar, en el canon 945, párrafo 1: “Según el uso aprobado por la Iglesia, todo sacerdote que celebra o concelebra la Misa puede recibir estipendio para que la aplique por una determinada intención”.
Desde los primeros siglos, los fieles han presentado ofrendas durante la Misa. A partir del sigo VIII, y ya decididamente a finales del siglo XII, se extiende la costumbre de que los fieles contribuyan con una donación, en especie o en dinero, para que el sacerdote se obligue a ofrecer la Misa a intención del donante.
No han faltado los abusos. Pero, aun así, en el canon de la Misa, la Iglesia pide al Señor, en las intercesiones, que se acuerde “de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón”.
Frente a todos los puritanos, la Iglesia defendió con vigor la legitimidad de los estipendios. Dar una limosna para que se aplique la Misa por una intención es un signo de la oblación personal del fiel, que añade “una como especie de sacrificio de sí mismo al sacrificio eucarístico para participar más activamente de éste” (Motu proprio “Firma in traditione”, 1974).

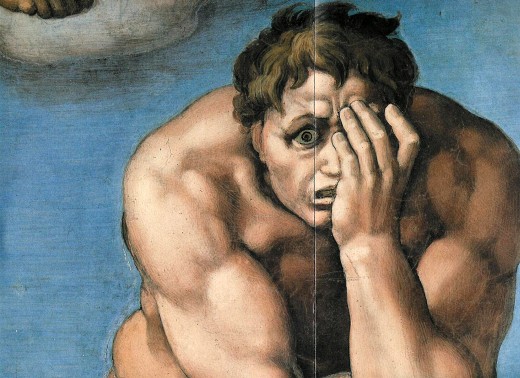
 En nombre de los fariseos un escriba, un doctor de la Ley, le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: “Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?” (Mt 22,36). La Torá, la Ley dada por Dios a Israel, comprendía 248 mandatos y 365 prohibiciones. Todos ellos, mandatos y prohibiciones, son importantes pues Dios no impera nada que carezca de relevancia
En nombre de los fariseos un escriba, un doctor de la Ley, le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: “Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?” (Mt 22,36). La Torá, la Ley dada por Dios a Israel, comprendía 248 mandatos y 365 prohibiciones. Todos ellos, mandatos y prohibiciones, son importantes pues Dios no impera nada que carezca de relevancia
 Leemos en el evangelio según San Mateo que los fariseos “llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta” (cf Mt 22,15). Ni siquiera se la formulan directamente, sino por medio de algunos “discípulos”, acompañados por partidarios de Herodes.
Leemos en el evangelio según San Mateo que los fariseos “llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta” (cf Mt 22,15). Ni siquiera se la formulan directamente, sino por medio de algunos “discípulos”, acompañados por partidarios de Herodes.