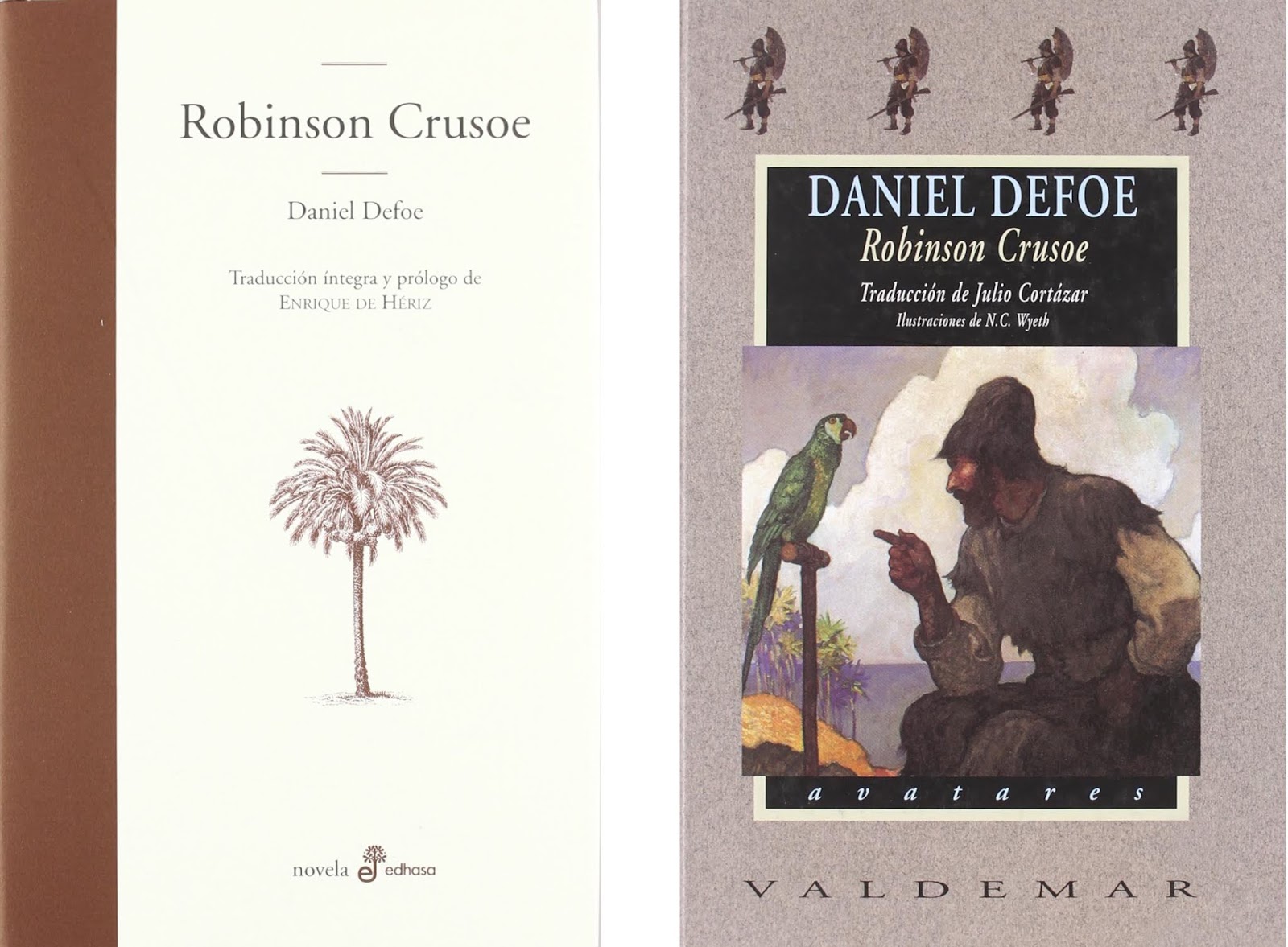¡Relatos de ciencia-ficción!... ¿Seguro?

La guerra de los mundos, obra de José Segrelles (1885-1969).
«Todo lo que una persona pueda imaginar, otras podrán hacerlo realidad.»
Julio Verne
«—¿Quiere decir, libros antiguos?
—Narraciones de viajes espaciales, escritas antes de los viajes espaciales.
—¿Y cómo podía haber narraciones antes de…?
—Los escritores sabían.
—Pero, ¿en qué se fundaban?
—En la imaginación».
Phillip K. Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?
Sobre el asunto de la ciencia-ficción literaria pululan por ahí un par de ideas muy extendidas que me interesa matizar: la primera, que se trata de un tipo de literatura alejada, pero que muy alejada, del ámbito cristiano, y la segunda, que la ciencia-ficción es una subcategoría de la ficción fantástica y por tanto una fantasía de segundo orden.
Empezando por la primera de las dos ideas señaladas, no voy a negar la existencia de una opinión generalizada que sostiene una natural oposición entre este género literario y el cristianismo. Quizá sea por el asolador acoso a que el cientificismo imperante nos somete y que nos hace sentir cierta hostilidad hacia la verdadera ciencia (cuando no debería ser), o por alguna otra razón no científica, pero esto es así. Sin embargo, si nos detenemos a mirar con más atención veremos que esta impresión es, en cierto modo, inexacta. Y si bien no se puede negar que un sector mayoritario de la literatura de ciencia-ficción presenta, no ya el cristianismo, sino el mismo hecho religioso de manera negativa, existen excepciones y que estas son tan excepcionales como brillantes. Un pequeño pero significativo numero de grandes nombres de la ciencia-ficción fueron cristianos y algunas de sus más grandes obras reflejan estas creencias. No es cuestión de extenderse, pero vienen a mi memoria títulos como Salomas del espacio (1968) o La tercera oportunidad (1968) de R. A. Lafferty; Catholics (1972) de Brian Moore (en español El abad rebelde); El señor del mundo (1907) de Robert Hugh Benson; las sagas de Gene Wolf; La Trilogía cósmica (1938-1945) de C. S. Lewis y el Cántico a Leibowitz (1959) de Walter M. Miller Jr., obras que, sin embargo, quizá exceden de la conveniencia infantil y juvenil.
Algunos de estos títulos ––junto con otros de autores no cristianos, de los que ya he hablado en la entrada ¿Un mundo feliz?––, pertenecen a ese subgénero de la ciencia-ficción que es la distopía, donde el autor describe un mundo futuro en el que los poderes legítimamente instituidos están configurados para hacer que todo sea perfecto, cuando en realidad no hacen otra cosa que transformar ese mundo en una terrible pesadilla. Estas novelas nos advierten sobre la consecuencia de una vida sin religión donde el hombre sea la medida de todas las cosas; y esta no es otra que la identificación de la seductora idea del progreso con el horror.
Por lo que respecta a la segunda de las objeciones (su etiquetado como una categoría de segunda clase de la ficción fantástica), ya desde sus orígenes el género fue tildado como de baja estofa, arrinconado por intelectuales y críticos de salón, pero como señaló Lewis en su ensayo sobre el tema, titulado precisamente Sobre la ciencia-ficción:
«Historias como las que estoy describiendo… nos refrescan… de ahí el desasosiego que despiertan en aquellos que, por cualquier razón, desean tenernos a todos presos del conflicto inmediato. Ese es quizá el motivo de que muchos lancen con tanta presteza la acusación de “escapismo". Nunca lo entendí del todo hasta que mi amigo, el profesor Tolkien, me hizo la siguiente y sencilla pregunta: “¿Qué clase de hombres esperaría usted que se preocuparan más por la idea de escapar y serían más hostiles a ella? Él mismo me dio la respuesta obvia: los carceleros».
Porque… vamos a ver, en este mundo postmoderno que nos esclaviza e inhumaniza sin que casi nos apercibamos y en el que desde las poltronas de los poderes imperantes hasta las tribunas y minaretes de la cultura dominante se nos conmina y coarta a permanecer dentro de las cárceles de lo políticamente correcto, ¿qué persona en su sano juicio no querría escapar? y ¿quién podría preocuparse seriamente de que lográsemos hacerlo?
Para contribuir a esta sana rebeldía, o al menos para facilitarla, paso a referir algunas obras de este género de la evasión futurista más apropiadas para los niños y los jóvenes, que puedan abrirles el apetito para acercarse a alguno de los títulos que les mencioné anteriormente.

Distintas ediciones de las novelas de que estamos hablando.
Y comienzo por donde siempre ha de hacerse, por el principio, y en el principio encontramos a dos gigantes de la imaginación, como son Julio Verne y H. G. Wells. Probablemente son los maestros, los precursores; es famosa la frase de Ray Bradbury de que «todos somos, de una u otra manera, hijos de Julio Verne». Al respecto de ambos autores y de sus diferencias al abordar este género, J. L. Borges señaló:
«Las ficciones de Verne trafican en cosas probables (un buque submarino, un buque más extenso que los de 1872, el descubrimiento del Polo Sur, la fotografía parlante, la travesía de África en globo, los cráteres de un volcán apagado que dan al centro de la tierra); las de Wells en meras posibilidades (un hombre invisible, una flor que devora a un hombre, un huevo de cristal que refleja los acontecimientos de Marte), cuando no en cosas imposibles: un hombre que regresa del porvenir con una flor futura, un hombre que regresa de la otra vida con el corazón a la derecha, porque lo han invertido íntegramente, igual que en un espejo».
Se trata de una disquisición acertada que nos sitúa en las dos opciones básicas del género: lo probable (ciencia) y lo imposible (ficción). Son aquellos relatos que abordan lo probable (y que más se aproximan a la parte científica), los que sufren un mayor riesgo de acabar desfasados y avejentados, el mayor mal que puede aquejar a un relato de este tipo. Sin embargo, creo que las obras que mencionaré a continuación no sufren de este mal.
Tratándose de Wells y de Verne, no resulta fácil elegir, dado el considerable número de novelas meritorias que guardan en sus alforjas. Haré un pequeño sacrificio y las reduciré a dos por cabeza.
Comenzaré por H. G. Wells y La máquina del tiempo (1895), donde el autor nos habla de un investigador que logra construir un artefacto que le permite sumergirse en las profundidades del tiempo, pasado o futuro, y con el que realiza una fabulosa exploración llena de extrañas aventuras. También es de resaltar La guerra de los mundos (1898), que relata con gran realismo una invasión extraterrestre sobre la tierra con unos inclementes marcianos que desprecian la vida humana. Para lectores de 14 años en adelante.
En el caso de Verne, tenemos el Viaje al centro de la Tierra (1864), que narra como un profesor alemán y su sobrino descienden a través de un volcán islandés internándose en las entrañas terrestres para encontrar un mundo nuevo con océanos inmensos, árboles petrificados, hongos gigantes y criaturas ancestrales. Como segunda opción eligiría 20.000 leguas de viaje submarino (1869), de la que les hablé en la entrada titulada Va de capitanes. Recomendado a lectores de 12 años en adelante.
Además de estos grandes precursores hay algunos continuadores que, por cierto, no lo hicieron nada mal.

Edición de Salvat Anagrama.
La trilogía de los Trípodes ––compuesta por Las Montañas Blancas (1967), La ciudad de oro y plomo (1968), y El estanque de fuego (1968)–– del inglés John Christopher es una obra claramente inspirada en La guerra de los mundos y en cierto modo continuadora de esta. Christopher imagina un final alternativo y más pesimista que el elegido por Wells: el triunfo de los extraterrestres sobre la raza humana y el sometimiento de esta a su tiránico dominio. Pero siempre resta la esperanza, como así cree el joven protagonista Will Parker, quien junto con otros resistentes harán frente a la dominación de los Trípodes desde sus escondites en las Montañas Blancas. Para 12 años en adelante.
Las Crónicas Marcianas (1950) de Ray Bradbury son como una continuación de los viajes lunares de Verne, solo que un poco más allá, hasta el planeta rojo. Se trata una serie de relatos que, sin guardar una continuidad argumental o episódica, narran la llegada a Marte y su colonización por parte de los humanos. Un libro poético y crítico que trata de temas como la guerra y el impulso autodestructivo del hombre, el miedo a lo desconocido y la impotencia ante la naturaleza. Borges lo sintetiza del siguiente modo: «Con sus “Crónicas Marcianas”, Bradbury anuncia con tristeza y con desengaño la futura expansión del linaje humano sobre el planeta rojo, que su profecía nos revela como un desierto de vaga arena azul, con ruinas de ciudades ajedrezadas y ocasos amarillos y antiguos barcos para andar por la arena». A partir de los 15 años.
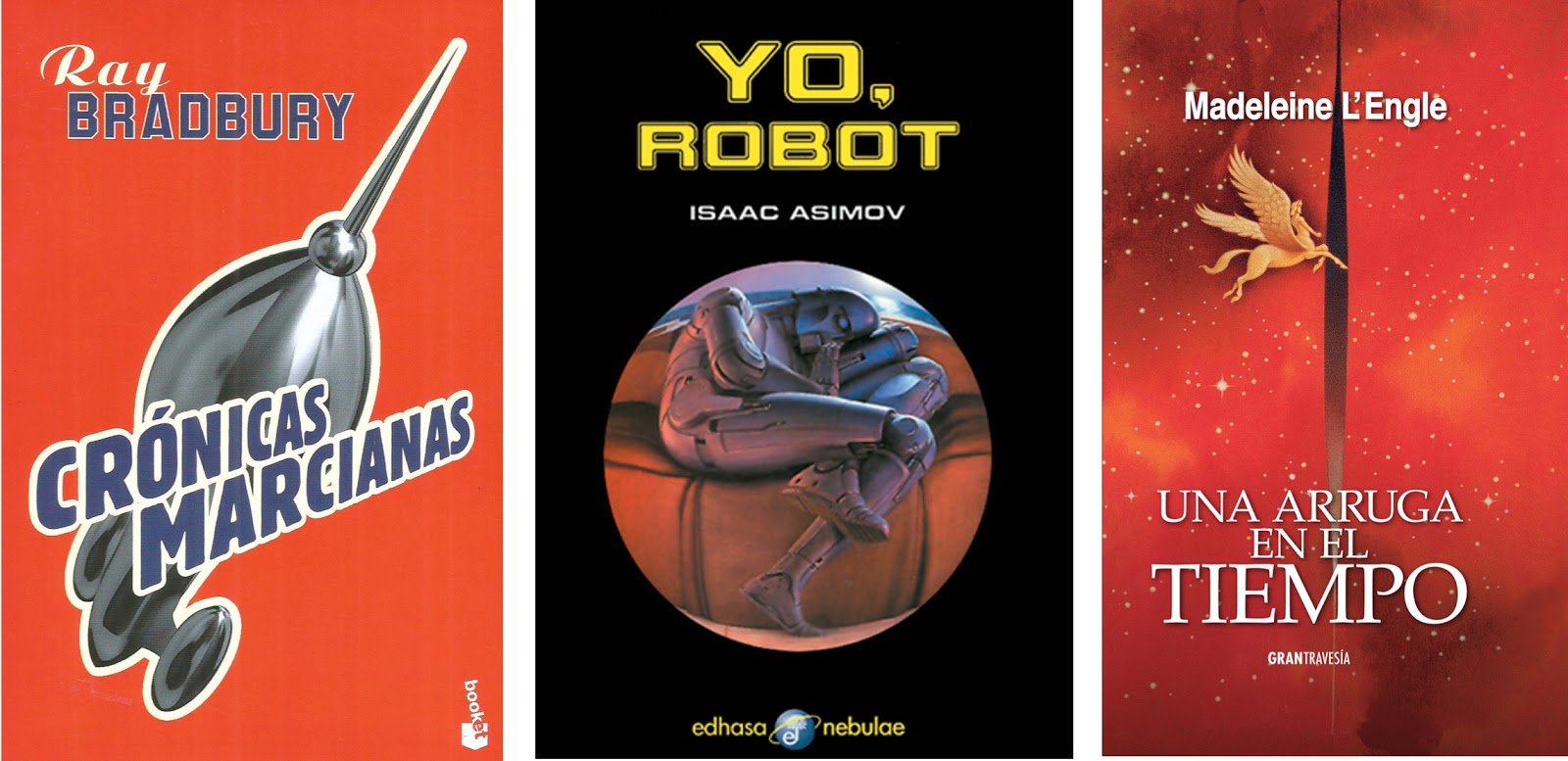
Portadas de tres de las novelas comentadas.
Es una idea extendida entre los aficionados a este género que la ciencia-ficción se conserva mejor en pequeños frascos. Los relatos y cuentos son el recipiente adecuado para su preservación y las novelas largas sufren mucho más el deterioro del tiempo. Con Isaac Asimov pasa como con todos los demás autores. Sus relatos recogidos en el volumen titulado Yo robot de 1950 son fantásticos y pueden seguir disfrutándose a pesar de haber sido escritos hace casi 70 años. Se trata de una colección de historias que gravitan sobre las incidencias y tribulaciones que dimanan de las, por él denominadas, tres leyes de la robótica, compendio fijo e irreductible de moral aplicable a supuestos robots inteligentes y a sus relaciones con los humanos, consistentes básicamente en lo siguiente: 1) un robot no puede dañar a un ser humano o permitir que otro robot le haga daño; 2) un robot debe obedecer las instrucciones de los humanos a menos que sean instrucciones en conflicto con la ley nº 1; y 3) un robot debe protegerse a sí mismo a menos que hacerlo suponga un conflicto con las leyes nº 1 y/o nº 2. Una buena forma de que los niños se acerquen a estos relatos es a través de la selección publicada por Vicent Vives bajo el título de Robbie y otros relatos.
En la década de 1950, Isaac Asimov escribió también una serie de novelas cortas de suspense con un joven protagonista, David Lucky Starr, un space ranger novato, dirigidas especialmente al público juvenil y con una clara finalidad pedagógica al ofrecer a sus jóvenes lectores unos elementales rudimentos de física y astronomía. En España fueron editadas por Bruguera y Alamut. Para lectores de 12 o 13 años en adelante.
Por último, la obra de Madelaine L´Engle Una arruga en el tiempo (1962) tiene su prefiguración literaria en La maquina del tiempo de Wells, al retomar la noción de la cuarta dimensión usada por el autor inglés. La historia no es solo una aventura juvenil de ciencia-ficción, sino también una novela sobre el bien y el mal. El libro combina fantasía, ciencia (las teorías de Albert Einstein y Max Planck y la mecánica cuántica) y teología, mientras los protagonistas viajan a través de la cuarta dimensión para enfrentarse a la entidad maligna que allí gobierna. Pero como L´Engle era cristiana, esto se deja notar en el relato. Y así, la historia nos recuerda algo que hoy casi hemos olvidado: no solo que el mal existe, sino que está personificado en un ser, que no es locura ni enfermedad, y que debemos combatirlo por todos los medios porque nos acosará hasta el final buscando nuestra perdición. Con ello L´Engle da actualidad a aquello que ya San Pablo en su Carta a los Efesios nos decía: «Porque para nosotros la lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los poderes mundanos de estas tinieblas, contra los espiíritus de la maldad en lo celestial» (Ef. 6, 12), y sobre lo que San Pedro también nos advertía en su primera carta: «Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar» (San Pedro 1, 5-8). De esto trata Una arruga en el tiempo, de esa lucha contra nuestro adversario y de que nuestra arma en esa batalla es el amor, todo ello envuelto en un clásico escenario de ciencia-ficción. De 12 años en adelante.
Como vemos, los temas abordados en todas estas historias no pueden ser más convenientes: llamadas de atención sobre cuestiones que afectan a la misma concepción del ser humano y su destino y las implicaciones que en el mismo juegan el correcto uso de la libertad y de la técnica. Porque toda buena historia de ciencia-ficción es una historia cautelar y precautoria.
Que sus hijos tengan una buena lectura.