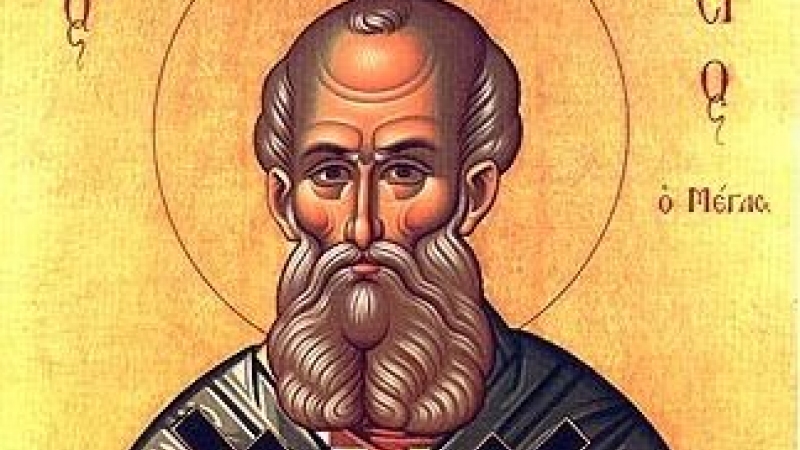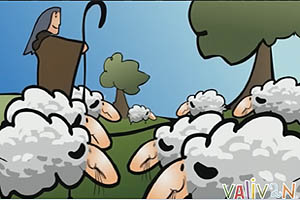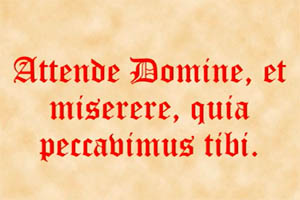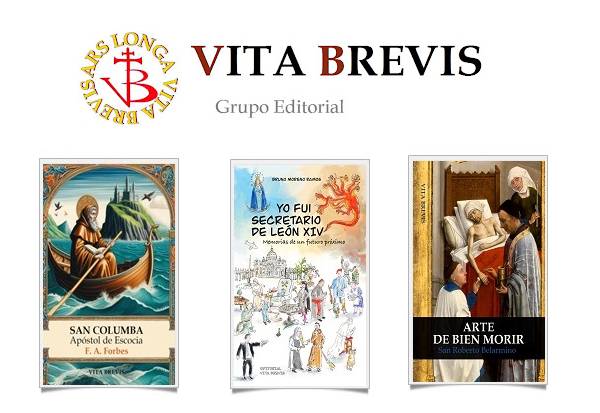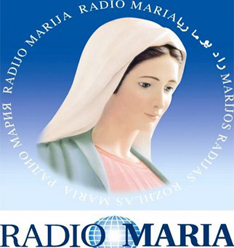Una parte significativa de la Iglesia católica se encuentra en América Latina (*), que representa aproximadamente el 40 % de la población católica mundial. La elección del papa argentino Francisco en 2013 trajo nuevas esperanzas de un renacimiento de la Iglesia en su continente natal.
No ha sido así, y los doce años de este pontificado han supuesto un retroceso de la Iglesia en América Latina. El fracaso de este papado a la hora de mejorar la situación de la fe en América Latina se manifiesta en cuatro aspectos principales: persecución, doctrina social, debilitamiento misionero y mala gobernanza.
La salud de la Iglesia en América Latina es, por tanto, un asunto urgente para los cardenales electores que se preparan para el cónclave, que comenzará el miércoles. Eso requiere una evaluación lúcida de la situación actual.
América Latina no puede ser un tema marginal para el cónclave; su peso demográfico por sí solo significa que debe ocupar un lugar central. El papa Francisco logró llevar al Vaticano algo de la devoción popular de su región —la misa papal por Nuestra Señora de Guadalupe es ahora una cita anual ineludible en San Pedro—, así como una sensibilidad teológica que conecta con la experiencia de los fieles de a pie.
¿Cuántas veces elogió el Santo Padre la sabiduría de la abuela? Sin embargo, la Iglesia en América Latina enfrenta serios desafíos, lo que exige que la Iglesia universal, en la persona del próximo papa, preste atención.
Titulares como “La Iglesia católica está perdiendo América Latina” llevan décadas apareciendo, pero el hecho de que siguieran durante el pontificado de Francisco demuestra que cualquier “efecto Francisco” en América Latina resultó ser ilusorio.
Persecución
El dictador venezolano Hugo Chávez murió en marzo de 2013, la misma semana en que fue elegido el papa Francisco. América Latina parecía haber tenido una muy buena semana. ¿Era posible una nueva esperanza para una Venezuela rica en petróleo pero económicamente mal gestionada?
El régimen sucesor de Nicolás Maduro resultó ser mucho peor, con una Venezuela empobrecida hasta el punto de que millones huyeron como refugiados. Maduro incrementó la represión política y la persecución religiosa, atacando retóricamente a los obispos católicos e imponiendo restricciones a las instituciones católicas.
El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Santo Padre, había sido nuncio apostólico en Caracas entre 2009 y 2013. Entonces adoptó una política de “neutralidad positiva”, que buscaba no tomar partido entre el régimen y los fieles católicos.
El cardenal Parolin, con la aprobación del Santo Padre, trasladó esa misma política al Vaticano. Resultó ser un fracaso tal que, cuando los valientes obispos de Venezuela denunciaban al régimen, Maduro se burlaba de ellos diciéndoles que debían parecerse más al papa Francisco, a quien consideraba más afín y cooperativo.
Otros también percibieron ese enfoque complaciente con los tiranos —al menos desde la perspectiva de Maduro— en Venezuela. Daniel Ortega en Nicaragua, tras regresar a la presidencia después de su primer mandato en los años ochenta, desató una feroz persecución contra los católicos. Expulsó al nuncio apostólico, echó a las Misioneras de la Caridad del país, encarceló a obispos y sacerdotes sin juicio (algunos de los cuales fueron posteriormente exiliados a Roma), confiscó medios de comunicación católicos, intervino los teléfonos móviles de los sacerdotes y exigió supervisión estatal de sus homilías.
Ante estas dos tiranías en América Latina, el enfoque Francisco-Parolin ha resultado ineficaz.
Doctrina social
El papa san Juan Pablo II inició su pontificado con una visita triunfal a México en enero de 1979. Aunque se recuerda por los millones de personas que se congregaron en las calles durante las primeras peregrinaciones multitudinarias de Juan Pablo, fue en Puebla donde propuso una visión social para América Latina. Habló de la necesidad de purificar la teología de la liberación de sus elementos marxistas y esbozó los principios católicos para una sociedad libre y justa.
El papa Francisco fue contundente en sus denuncias de una economía que mata y de una sociedad del descarte. Demostró solidaridad con los pobres, pero le costó ofrecer una visión positiva basada en la doctrina social católica. A diferencia de Juan Pablo con su Polonia natal, o Benedicto XVI en relación con los fundamentos de Europa, no quedó claro qué visión tenía Francisco para su continente.
¿Simpatizaba o no con el culto latinoamericano al caudillo, tan presente en el peronismo argentino?
El Santo Padre dejó claro repetidamente que no era comunista —¡como si un papa pudiera serlo!—, pero prestó mucha atención en los primeros años de su pontificado a los Castro en Cuba y a Evo Morales en Bolivia. Fue este último —conocido por sus posiciones marxistas y anticatólicas— quien le regaló al papa Francisco un blasfemo crucifijo en forma de martillo y hoz, sin duda el obsequio más extraño en la historia de los viajes papales. El Santo Padre afirmó que no se sintió ofendido.
A pesar de la alta prioridad que dio a los refugiados, el papa Francisco nunca trató de manera clara la mayor crisis de refugiados de su pontificado: la de los venezolanos que huían de la represión y la pobreza extrema del régimen de Maduro. Fue elocuente al denunciar a quienes se aprovechan de las naciones pobres endeudadas, pero no aportó una propuesta concreta sobre cómo deberían gestionar sus finanzas los países. En cuanto a su natal Argentina, empobrecida sistemáticamente por sus propios gobiernos durante casi un siglo, Francisco no dijo nada sobre el escándalo de un país rico que se empobrece a sí mismo.
Agotamiento misionero
El discurso del cardenal Jorge Bergoglio en las reuniones previas al cónclave de 2013 atrajo mucha atención. Fue una súplica por el fervor misionero, por una Iglesia que no encierre a Jesús en la sacristía, sino que salga con celo evangelizador. Encajaba con el audaz llamamiento a una misión continental en la conferencia de Aparecida de 2007, en la que el cardenal Bergoglio desempeñó un papel clave.
Sin embargo, para el Sínodo Amazónico de 2019, era evidente que las energías misioneras estaban decayendo en América Latina. La gran misión continental nunca despegó y, en su lugar, la Iglesia en América Latina se replegó —tanto geográfica como eclesialmente— preguntándose si lo que necesitaba era una nueva conferencia episcopal transnacional para la región. La burocracia —un anticipo del Sínodo de la Sinodalidad de varios años— sustituyó a la misión.
En cuanto a la cuestión de si se necesitaban curas casados en la Amazonía, el papa Francisco fue demoledor en su evaluación del fracaso de sus hermanos latinoamericanos, señalando que preferían la “misión” de las casas parroquiales confortables en países ricos antes que proporcionar los sacramentos en su propia tierra.
«Es notable que, en algunos países de la cuenca del Amazonas, haya más misioneros que van a Europa o a Estados Unidos que los que permanecen para asistir a sus propios vicariatos en la región amazónica», escribió.
Gobernanza perjudicial
La Santa Sede no gobierna directamente a las Iglesias locales, pero en la medida en que el papa Francisco se implicó directamente en la gobernanza de América Latina, los resultados fueron pobres.
En los primeros meses del papado se produjo el nombramiento del obispo Gustavo Zanchetta en Argentina. Sus escándalos posteriores, incluido el hecho de que el papa Francisco le encontrara un destino cómodo en Roma, son una mancha permanente en el criterio personal del Santo Padre, ya que él mismo gestionó todo el caso.
Más dañina aún fue la catastrófica visita a Chile en 2018, donde el manejo del caso Barros —la promoción de un obispo que había ignorado denuncias de abusos sexuales contra su propio mentor— desembocó en una crisis que llegó a amenazar el pontificado.
Los obispos chilenos habían pedido al papa Francisco que no promoviera al obispo Juan Barros, pero se vieron obligados a asumir el papel de chivos expiatorios para preservar la credibilidad menguada del Santo Padre. Los obispos chilenos fueron convocados en masa a Roma, donde todos presentaron su renuncia.
Eso salvó al papa momentáneamente, pero Chile 2018 marcó el final de cualquier esperanza de que un pontificado latinoamericano significara un resurgimiento de la Iglesia en América Latina.
El papa Francisco ya había confirmado su visita a Panamá en 2019 para la Jornada Mundial de la Juventud, pero, fuera de eso, nunca volvió a pisar América Latina. Incluso cuando los obispos de El Salvador le pidieron hacer una breve visita desde Panamá para la canonización del arzobispo Óscar Romero —un auténtico obispo latinoamericano heroico—, el papa Francisco se negó.
Pese a insinuaciones sobre visitar su natal Argentina durante los últimos siete años, los observadores más atentos del pontificado sabían que nunca arriesgaría volver a Argentina, por temor a que una visita provocara el mismo daño que la de Chile. Lejos de poder realizar una visita papal, el papa Francisco tuvo dificultades incluso para nombrar obispos en el área metropolitana de Buenos Aires, con múltiples renuncias en La Plata y Mar del Plata.
El primer pontificado latinoamericano trajo mayor atención hacia América Latina. Esa atención debe mantenerse, eligiendo los cardenales electores a un hombre que pueda construir sobre lo que el papa Francisco dejó establecido y que realice las correcciones necesarias de cara al futuro.
P. Raymond J. de Souza
Publicado originalmente en el Register
(*) Mantenemos en la traducción el término América Latina por fidelidad al texto original, pero creemos que se debería poner Hispanoamérica o Iberoamérica