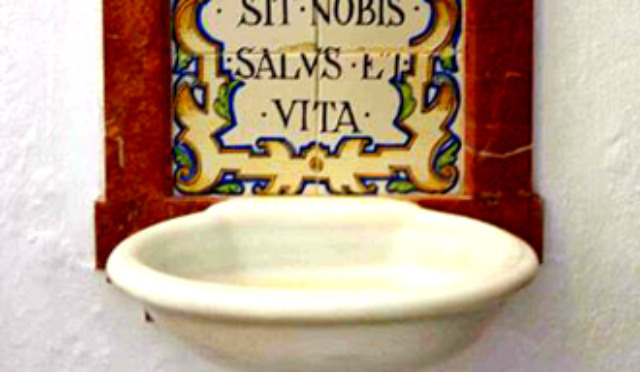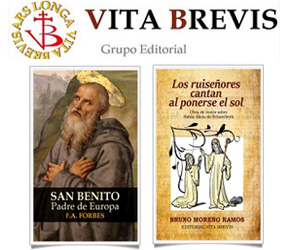(Catholic Herald/InfoCatólica) Sería fatalmente fácil repasar el pasado año y sentir una enorme tristeza por la terrible situación en que se encuentra la Iglesia. Sin embargo, uso la palabra «fatalmente» de forma deliberada; solo tienes que mirar la historia de la Iglesia para saber que hemos estado en situaciones similares antes y así reconocer que aunque la barca de Pedro es vieja, crujiente y goteante, nunca se va a hundir del todo. No debemos desesperarnos.
He estado leyendo una vida excelente y erudita (en lugar de hagiográfica) de San Bruno el Cartujo, por Andre Ravier SJ, publicado por Gracewing. Ofrece una lección saludable y esperanzadora a los pesimistas católicos del siglo XXI: cualquiera que sea la corrupción flagrante de la Iglesia en cualquier época en particular, Dios tiene una forma de elevar hombres y mujeres extraordinarios como un signo de contradicción gloriosa para el mundo y sus compañeros mundanos Cristianos.
La vida de San Bruno
San Bruno nació alrededor del año 1030 en Colonia, muriendo en Calabria en 1102; sin embargo, a pesar del paso de mil años, sus tribulaciones parecen muy modernas en muchos sentidos. Fue director de estudios para las escuelas unidas a la Catedral de Reims en 1056, ya era excepcional por su aprendizaje y su autoridad moral. Ravier escribe que la simonía (incluida la compra y venta de oficios eclesiásticos) era moneda corriente en la Iglesia en ese momento y que Bruno al principio decidió luchar contra ella; pero cuando todo fue igual después de la pelea «su experiencia de la mediocridad humana lo llevó a tratar de encontrar la pureza de la vida cristiana en la soledad».
Ravier agrega el comentario interesante de que «en toda sociedad, pero especialmente en una corrupta, tal devoción a la palabra de Dios, tal amor de amistad noble, tal integridad, destinan a una persona a ser, en un sentido real, solitaria». Bruno, a sus 50 años, decidió dejar una vida académica cómoda en Reims (le habían ofrecido el arzobispado y lo había rechazado) y en junio de 1084, partió acompañado por seis compañeros, hacia el desierto de Chartreuse, en las montañas al norte de Grenoble. Los siete hombres querían llevar una vida eremítica en común, una idea novedosa en un momento en que la vida religiosa era monástica o solitaria.
Vida austera llena de privaciones
Lo que más me retó sobre su elección de Chartreuse fue que se encontraba en un valle que ya era visiblemente inhóspito. Rechazaron establecerse en el extremo sur donde sol brillaba ocasionalmente; en cambio, eligieron el extremo norte, eclipsado por las montañas, con su clima duro, su inaccesibilidad y su suelo era muy pobre para el cultivo. Me desafió porque sé que en circunstancias similares habría elegido sin vacilación la opción más suave. Pero luego Bruno se convirtió en el fundador (no intencional) de los cartujos, la orden religiosa más estricta en la Iglesia que, me dijeron una vez, nunca ha necesitado ser reformada.
Llamado a regresar
Después de seis años en Chartreuse, Dios le pidió a Bruno que hiciera un gran sacrificio; abandonar la vida que amaba y había elegido, regresar «a un mundo de intriga y peligro». En efecto, esto significaba responder a una convocatoria del Papa Urbano II para venir a Roma en 1090 y ayudarlo a gobernar la Iglesia. Se le permitió reanudar una vida eremítica en Calabria, donde murió, y nunca regresó al valle de su primer amor, Chartreuse.
Como una nota conmovedora de la orden cartuja, en el libro del padre Donald Haggerty, Conversión, relata la historia de que al final de la Guerra Civil española en 1939 dos soldados de la facción republicana comunista «volvían a sus cuarteles después de una noche de borracheras y retozando con prostitutas. Caminaban por un camino polvoriento no lejos de un monasterio cartujo cuando las campanas del monasterio empezaron a sonar a la luz de la mañana. Con las campanas sonando, su conversación se detuvo, y caminaron en silencio. La guerra terminó no mucho después, y el primero, y luego el otro, se unieron a este monasterio».
Dios los había convocado por medio de campanas. Me recuerda que debo resucitar la famosa película sobre Chartreuse, Into Great Silence, que he tenido durante algunos años, pero que nunca tuve el valor de observar. Y la moraleja que me ha inspirado a escribir al examinar a la Iglesia este año que está por terminar: debemos recordar que la santidad, no el cisma, está en el corazón del catolicismo y nosotros también fuimos creados para este propósito.