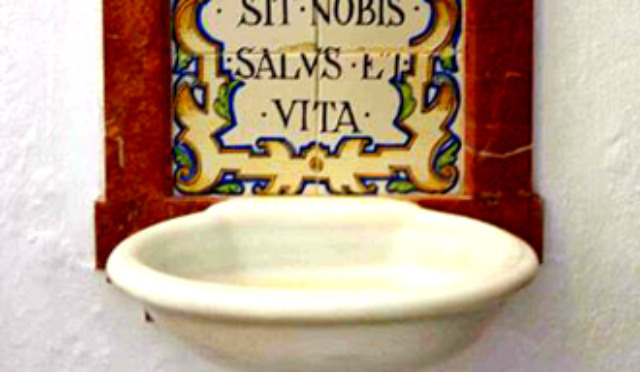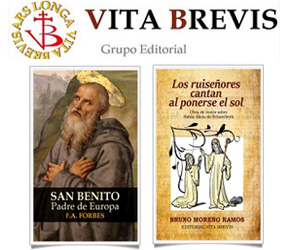Excelentísimos Sr. Nuncio, Arzobispos, Obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosas y religiosos. Distinguidas autoridades. Hermanos todos en Cristo Jesús.
Nos embarga hoy un sincero y profundo gozo porque el Señor, en su infinito amor, ha querido conceder a la Iglesia universal y a esta Iglesia de Pamplona-Tudela un nuevo Sucesor de los Apóstoles, que mediante la triple misión de enseñar, santificar y gobernar, haga presente a Cristo, Sumo y eterno sacerdote en medio de su pueblo. Hoy, en efecto, nuestro hermano Juan Antonio Aznárez va a ser consagrado Sucesor de los Apóstoles.
Para mí en particular es una gran alegría porque el Papa Benedicto XVI ha tenido a bien atender mi petición y a partir de hoy D. Juan Antonio compartirá conmigo la carga y el gozo del ministerio apostólico, en comunión plena con el sucesor de Pedro y el Colegio episcopal, y con la colaboración fecunda de los sacerdotes de nuestro presbiterio, de los diáconos, de las personas consagradas y de los fieles todos, trabajando incansablemente por el bien del pueblo que aquí peregrina. Hago mías las palabras del Salmo 145 que se canta en la liturgia de este domingo: “Alaba, alma mía, al Señor, alabaré al Señor mientras viva, tañeré para mi Dios mientras exista”.
Alegraos también todos vosotros, familiares, sacerdotes, amigos, y dad gracias a Dios conmigo porque en D. Juan Antonio hemos encontrado siempre un fiel servidor de la Iglesia en todos los encargos ministeriales que ha desempeñado desde su ordenación sacerdotal, allá en 1990. Testigos sois los fieles de Mendavia, de Huarte-Pamplona, de Cizur Menor y de San Jorge de Pamplona. Para mí, y pienso que para los sacerdotes en especial, ha sido un amigo y hermano como Vicario General desde 2009. A partir de ahora seguirá en el servicio de Vicario General a la diócesis desde un puesto de mayor responsabilidad como Obispo, representante de Cristo, sacerdote, profeta y rey.
1.- La consagración episcopal es un acontecimiento de oración y de fe. Ningún hombre puede hacer a otro sacerdote u obispo. Es el Señor mismo quien asume a este hombre totalmente a su servicio, quien lo atrae a su propio sacerdocio, quien lo consagra definitivamente para sí. Dentro de esta liturgia solemne el momento más importante es la imposición de las manos y la oración consecratoria. La imposición de las manos es ya un gesto de oración en silencio; la comunidad entera enmudece y se abre en silencio a Dios pidiendo que sea Él quien alargue su mano y lo tome como propiedad. El Obispo es sólo para Dios.
Luego viene la oración del que preside la celebración con la que el nuevo Obispo queda inundado del Espíritu Santo y consagrado para Dios en exclusiva. Durante la oración consecratoria se abre sobre el candidato el Evangeliario, el libro de la Palabra de Dios. Se significa así que el Evangelio debe penetrar en el nuevo Obispo; la Palabra viva de Dios debe, por así decirlo, invadirlo y, con la Palabra, la vida misma de Cristo impregna la de este hombre, de manera que se convierta totalmente en una sola cosa con él, que Cristo viva en él y dé a su vida forma y contenido.
El Obispo consagrado queda lleno del Espíritu Santo para dar a conocer la Nueva Noticia, para anunciar a los pobres la verdadera libertad, para sanar a los afligidos y débiles (cf Lc 4,18). El Obispo ha de tener el oído abierto para escuchar la Palabra de Dios y la lengua suelta para comunicarla a sus fieles. La Exhortación Verbum Domini recuerda que “el obispo ha de poner siempre en primer lugar la lectura y meditación de la Palabra de Dios (…). Y a imitación de María Virgo audiens y Reina de los Apóstoles, ha de practicar la lectura personal frecuente y el estudio asiduo de la Sagrada Escritura” (VD, n. 79).
2. El apóstol Santiago, con su estilo directo, nos da un consejo severo y claro: “No juntéis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con el favoritismo” (St 2,1), que traducido en sentido positivo equivale a “tratad a todos por igual, buscando la comunión y no la división”. Sabemos que en las vicisitudes del mundo y también en las debilidades de los cristianos siempre existe el peligro de perder la fe y, por tanto, también de dilapidar el amor y la fraternidad. A los pastores se nos pide una vigilancia constante para mantener la communio de todos los que formamos parte de la Iglesia del amor.
Los primeros creyentes tenían todo en común y entre ellos no había diferencia entre ricos y pobres (cfr Hch 4,32-37). Hoy resulta imposible mantener esa forma radical de comunión material, pero el núcleo central debe mantenerse y, cuando las dificultades crecen, deben también aumentar los métodos para que a nadie le falte lo necesario. En la Encíclica Deus caritas est el Papa reafirma que “el ejercicio de la caridad es uno de los ámbitos esenciales de la Iglesia, junto con la administración de los sacramentos y el anuncio de la Palabra (…). La Iglesia no puede descuidar el servicio de la caridad, como no puede omitir los Sacramentos y la Palabra”, y recuerda el testimonio de Tertuliano que “cuenta cómo la solicitud de los cristianos por los necesitados de cualquier tipo suscitaba el asombro de los paganos” (Deus caritas est, n. 22).
Para la comunidad cristiana, presidida por los obispos, la caridad no es una especie de asistencia social que podría dejarse a la sociedad civil; pertenece a su naturaleza y es irrenunciable de su propia esencia. Por tanto, el esfuerzo por evitar las diferencias sociales y conseguir que todos los que se acercan a nosotros encuentren acogida y solución, si es posible, de sus problemas es esencial a nuestra misión de Pastores. Más aún, nosotros no podremos dar una respuesta a las dificultades materiales, pero siempre les mostraremos el amor de predilección que Dios tiene por los pobres, como nos ha recordado el Apóstol Santiago: “¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino, que prometió a los que lo aman?” (St 2,5).
3. En el texto del Evangelio se destaca la intervención oportuna de los Apóstoles: “le presentaron un sordo que, además, apenas podía hablar; y le piden que le imponga las manos”. No hicieron ellos el milagro, pero colaboraron eficazmente en él; no fueron ellos los protagonistas principales, pero su colaboración fue imprescindible. También nosotros en la Iglesia somos ministros, no dueños, porque la Iglesia no es nuestra sino de Dios. Así lo enseñaba San Pablo a los cristianos de Corinto “Es preciso que los hombres vean en nosotros a siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios" (1 Co 4, 1-2). Nuestra misión en la Iglesia y en el mundo es servir, imitando a Jesucristo, verdadero Siervo de Dios.
Al siervo lo definió Jesús en la parábola de los talentos con dos palabras: “Siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor” (Mt 25,23). Se nos pide, en primer lugar, que seamos buenos. ¿En qué consiste la bondad? Bueno en sentido pleno solo es Dios (Cfr Mc 10,17). Él es la bondad plena; una criatura no es del todo buena, como no es del todo mala; pero ha de pretender ser bueno y eso supone tener una profunda orientación hacia Dios. La bondad crece uniéndose al Dios vivo, llegando a una plena comunión con Él. Jesucristo, el Señor, todo lo hizo bien, como reconocían los que contemplaron el milagro del sordomudo. Nosotros que queremos ser buenos, somos los primeros en intentar identificarnos con Cristo, como San Pablo hasta poder decir, “no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí” (Gal 2,20).
El siervo, además, ha de ser fiel. El anillo que te pondré significa la alianza en fidelidad a la Iglesia. Fidelidad, palabra derivada de fe, equivale a creer profundamente en Dios, nuestro Señor, de modo que podamos darle cuenta en todo momento sobre la gestión que se nos ha encomendado. La Iglesia no es nuestra, sino de Dios y se nos encarga conducir a los hombres hacia Jesucristo y así hacia el Dios vivo. La fidelidad es la perseverancia en el amor, nunca es estancamiento. El siervo fiel se desvive por su Señor buscando cumplir en todo momento su voluntad.
Dirigimos ya nuestra mirada a la Virgen, a Santa María la Real que nos preside en esta Catedral y a la Virgen de Aranzazu a la que tantas veces rezaste de pequeño querido D. Juan-Antonio. Nosotros, ministros de Jesucristo, somos siervos de María y queremos imitar a la que es esclava del Señor, la primera creyente y la Madre de la Iglesia.